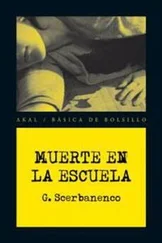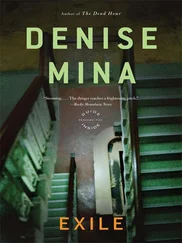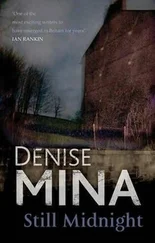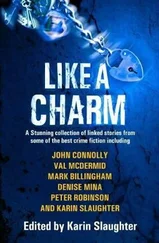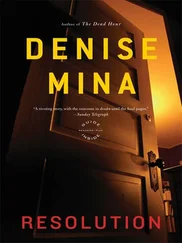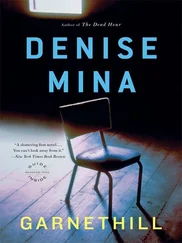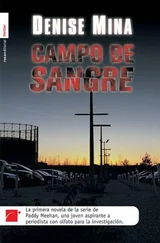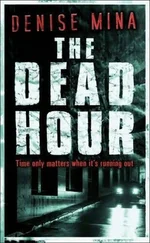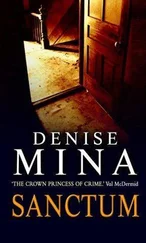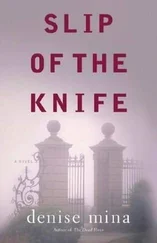– Pensé que mi suerte había cambiado. -Agitó la cabeza mirando la carta-. ¿Usted lo habría sabido, verdad? -Se la quedó mirando. Maureen no quería decirle que sí pero Jimmy ya lo sabía.
– ¿Qué día fuiste?
– Hace una semana.
– ¿El jueves pasado?
– Sí. La policía dice que estuvo en el río una semana, más o menos. Eso quiere decir que yo estaba en Londres cuando sucedió, ¿no?
– ¿Cuándo recibiste el billete?
– Lo dejaron por debajo de la puerta la noche anterior.
Jimmy no encontraría agua en el mar ni en cien años. Puede que los niños estuvieran mejor con los asistentes sociales pero Jimmy se merecía un descanso en su vida de perros. Sólo un descanso. Ella volvió a mirar la carta. Liam tenía un abogado. Solía mentir sobre eso si salía el tema delante de alguien, hacía ver que no sabía nada de abogados si el nombre del bufete aparecía en el periódico. Solía decir que podías deducir los detalles más íntimos de alguien con sólo mencionar el nombre de su abogado, cuánto ganaba, si era hetero o gay, con quién salía, en qué trabajaba. Maureen escribió el nombre y la dirección del bufete en la carta y se guardó el trozo de papel en el bolsillo.
– ¿Te vio alguien en Londres? -dijo Maureen-. ¿Alguien podría reconocerte?
– No. Sólo fui durante un día. No podría haberlo hecho de otra manera… los niños, ya sabe. Me sentí como un verdadero ejecutivo, hacia Londres por la mañana y volviendo por la noche. La comida estuvo bien. Me guardé el postre para los niños.
Maureen pensó en el colchón.
– ¿No conoces a nadie en Londres, Jimmy?
– No. Conozco a Moe, pero no lo suficiente como para ir a su casa. ¿Debería ocultarles eso a los polis?
– No lo sé -dijo Maureen-. No les des mucha información. Espera a que te pregunten.
– De acuerdo -dijo Jimmy, asintiendo con los ojos abiertos, como si eso fuera de gran ayuda.
De repente, Maureen, desesperada, necesitaba un trago de whisky.
– ¿Sabes que la hermana de Ann vive en Streatham?
Jimmy no entendía la relación.
– Se lo dije yo -dijo.
– Streatham está al lado de Brixton. Vieron a Ann en un bar de aquella zona.
– ¿Ah, sí? -dijo Jimmy-. Eso no lo sabía. Sabía que todo era Londres. Es lógico porque está casada con un negro.
– Jimmy, hay negros por todo Londres, no sólo en Brixton.
Jimmy sabía que lo estaba corrigiendo y también sabía que él estaba equivocado. Hundió la barbilla en el pecho. Maureen se sintió como una oradora moralista.
– Moe es… vive muy bien -dijo él.
– Seguro que sí. Aunque es una coincidencia, ¿no? ¿Qué el abogado y Ann estuvieran en la misma zona? ¿Ann se llevaba bien con su hermana? ¿Tanto como para quedarse en su casa?
– Sí, seguro, estaban muy unidas. Ya sabes cómo son las hermanas.
Maureen no lo sabía; ella tenía dos hermanas pero no sabía cómo eran las hermanas. Se acordó que Leslie la estaba esperando abajo y se puso el abrigo.
– También me dejaron dinero por debajo de la puerta la otra noche -dijo Jimmy con rapidez-, mucho dinero. No sé qué hacer con él.
– ¿Cuánto dinero?
– Doscientas cincuenta libras. ¿Qué cree que significa?
– ¿Qué hiciste con el dinero?
– Lo escondí.
Le daba vergüenza admitirlo.
– Jimmy, el dinero te lo dejé yo. Puedes gastártelo como quieras. Pero no le des mi nombre a la policía, ¿vale?
Jimmy frunció el ceño con el humo del cigarro.
– Mira -dijo Maureen-, Isa y Leslie van a cuidar de ti, vendrán por aquí para conocer a los niños por si, bueno, por si tienes que irte. Yo me voy a Londres unos días, a ver si averiguo qué le pasó a Ann.
Jimmy la miró con una expresión ausente.
– ¿Por qué hace esto por mí?
Sin embargo, no lo hacía por él.
– Y me puso ese dinero por debajo de la puerta -dijo-. ¿Por qué?
Maureen se sonrojó. Ella lo hacía porque le daba lástima, porque era la persona más lamentable, triste y antipática que jamás había conocido, dentro o fuera del psiquiátrico. Si la vida fuera un poco más cruel con Jimmy, entonces Michael viviría muchos años rodeado de su familia y amigos y ella se moriría muy pronto.
– Yo también he pasado malas épocas -dijo.
Se bebió la taza de café en el salón y escribió en una pequeña lista las cosas que necesitaría en Londres. Las cartas de Angus estaban esparcidas encima de la mesa. Las había estado leyendo otra vez, intentando encontrarles una lógica, pero se había alterado y ahora ya no podía ni tocarlas y las apartó. Dejó la taza de café encima y fue al armario del recibidor a buscar la bolsa. Era una bolsa de ciclista grande, de goma, negra con una raya roja en el medio. La compró por el pequeño pez bordado con hilo plateado. La bolsa tenía un asa ancha que le quedaba en medio del pecho. Estaba hecha para los hombres, no para una mujer con pechos grandes, y el asa le quedaba en medio de la caja torácica, levantándole una teta y apretándole la otra hacia abajo, pero era más informal que una mochila y le cabrían más cosas. La sacó y se agachó, mirando la mancha de sangre en el suelo, donde yacía el recuerdo de Douglas y de tiempos pasados. Se levantó y miró hacia la cocina, por la ventana, a través de la llovizna y las nubes negras, la sombra gris de Ruchill. No iba a volver a lo mismo, pasara lo que pasara. No volvería a una casa donde tuviera miedo de mirar por la ventana.
Se llevó la bolsa a su habitación y empezó a hacerse la maleta. Se estaba mintiendo a ella misma, calculando una estancia de tres días a una semana, metiendo pantalones, calcetines, vaqueros y un par de jerséis. En el baño, recogió la pasta de dientes y la crema tan cara de Maxine y discos de algodón para desmaquillarse los ojos. Tiró la bolsa a las baldosas del suelo, se sentó en el borde de la bañera y se puso a llorar. Sintió la llamada de Londres, la atracción de una ciudad anónima sin Ruchill, ni su familia, ni el hospital, ni su historia. Sintió que no iba a regresar jamás.
Dejó correr el agua, se desvistió despacio, se metió dentro del agua hirviendo de la bañera y encendió un cigarro, tragándose la nicotina mojada. La atmósfera húmeda se filtró en el papel y apagó el cigarro. Lo dejó en la repisa de la bañera, observando su cuerpo enrojecido por la elevada temperatura del agua y empezó a llorar otra vez, encogiéndose de amargura y dolor, deseando ser cualquier otra persona.
Sonó el teléfono en el recibidor y se escuchó la voz, sobria y triste, de Winnie, dejando un mensaje en el contestador.
– Maureen -dijo-, soy tu madre. -Su voz no contenía ni una pizca del melodrama al que Maureen estaba acostumbrada, nada de rabietas prematuras ni de emociones fuertes irracionales. Eran las nueve de la noche de un miércoles: debería estar muy borracha-. Siento mucho los mensajes que te estado dejando pero yo te quiero y quiero hablar contigo. Por favor, llámame. Es urgente.
Maureen esperó un momento, contenta porque había pasado algo y así tenía una misión entre manos. Se lavó la cara, mojándose la piel con violencia una y otra vez, hasta quedarse extasiada. Agarró la cadenita con el dedo gordo del pie y destapó la bañera, se sentó y salió del agua.
Estaba sudada, secándose con la toalla, cuando Liam contestó al teléfono.
– No, Mauri, está bien.
– Casi no he reconocido su voz.
Liam se rió.
– Eso es porque está sobria. -Maureen oyó a Lynn gritar de fondo «Hola, Mauri»-. Lleva tres días sobria.
– ¿Tres días? ¿Y las noches?
– Me refiero a tres días enteros sobria.
– ¡Joder! ¿Cómo está?
– Bien -dijo Liam-, está igual de loca que cuando estaba borracha pero duerme menos y se expresa con más elocuencia.
Читать дальше