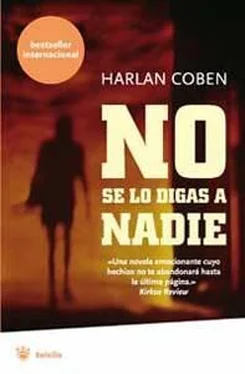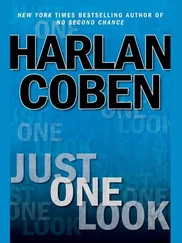– Cógela -dijo Stone en voz baja.
Carlson no replicó nada. Observó cómo el técnico guardaba el arma en una bolsa. Y después, tras reflexionar un momento sobre todo lo ocurrido, empezó a fruncir el entrecejo.
La llamada de urgencia de mi busca se refería a TJ. Se había lastimado el brazo con la jamba de una puerta. Para la mayoría de niños, el accidente sólo significaba una rociada de Bactine, un fármaco que escocía de lo lindo; para TJ, una noche en el hospital. Cuando llegué ya lo tenían conectado a una vía intravenosa. Los hemofílicos requieren un tratamiento con fármacos específicos para la sangre, como crioprecipitado o plasma congelado. Encargué a una enfermera que le dedicara sus cuidados de forma inmediata.
Como ya he dicho anteriormente, conocí a Tyrese hace seis años. Estaba esposado y profería obscenidades a grito pelado. Una hora antes, había irrumpido en la sala de urgencias con su hijo de nueve meses, TJ. Aunque yo estaba en el departamento, no me correspondía atender los casos graves. El facultativo de guardia se hizo cargo de TJ.
TJ se encontraba en estado letárgico, no respondía a los estímulos, su respiración era superficial. Tyrese, cuyo comportamiento era «irregular» (¿cómo se supone que debe comportarse un padre que entra corriendo en urgencias con un bebé en brazos?), informó al médico de guardia que el estado del bebé había ido empeorando durante el día. El médico dirigió a la enfermera una mirada de connivencia. La enfermera la captó y, tras asentir con un gesto, se fue directa al teléfono. Por si acaso.
El examen de fondo de ojos reveló que el niño tenía múltiples hemorragias retinianas bilaterales, es decir, que se le habían roto los vasos sanguíneos de la zona posterior de ambos ojos. Así que el médico juntó todas las piezas del rompecabezas -hemorragia retiniana, letargia profunda y…, bueno, aquel padre-, y emitió el diagnóstico.
Síndrome del bebé zarandeado.
Apareció de inmediato un gran contingente de guardas de seguridad armados que esposaron a Tyrese. Fue entonces cuando le oí proferir las obscenidades. Llegué hasta la esquina para ver qué pasaba. Aparecieron dos agentes uniformados del Departamento de Policía de Nueva York y una mujer de la Oficina de Atención al Menor con aspecto cansado. Tyrese intentaba explicar su caso. La gente movía la cabeza con el típico gesto de «¡cómo está el mundo!».
En el hospital había tenido ocasión de ser testigo de más de una docena de escenas como aquélla. De hecho, las había visto peores. Incluso había atendido a niñas de tres años con enfermedades venéreas. Una vez me encargué de un caso de violación de un niño de cuatro años afectado de hemorragia interna. En ambas circunstancias, como en todos los casos de abusos similares en los que había tenido ocasión de intervenir, el culpable era un miembro de la familia o el último amiguito de la madre.
El Hombre del Saco no acecha en los parques, niños. Vive en vuestra propia casa.
Sabía igualmente, una estadística que nunca dejaba de impresionarme, que más del noventa y cinco por ciento de las lesiones intracraneales graves son consecuencia de los malos tratos. Eran circunstancias que hacían bastante aceptable, o inaceptable, según el punto de vista, la probabilidad de que Tyrese hubiera maltratado a su hijo.
En aquella sala de urgencias se habían escuchado todo tipo de excusas. El pequeño se había caído de la cama. La puerta del horno había dado en la cabeza del bebé. Su hermano mayor le había arrojado un juguete y le había dado en la cabeza. No era preciso trabajar mucho tiempo allí para que uno se volviera tan cínico como el policía más encallecido. Está comprobado que los niños sanos toleran bien ese tipo de reveses accidentales. Es muy raro que una caída de la cama, por citar un ejemplo, pueda causar por sí sola una hemorragia retiniana.
El diagnóstico de maltrato infantil no me extrañó. En todo caso, no de entrada.
Sin embargo, había algo en la manera en que Tyrese se defendía que me pareció raro. No que yo me figurara que era inocente. También caigo en el error de juzgar rápidamente a la gente por su apariencia o, para decirlo con un término muy usado en política, por su perfil racial. Es algo que hacemos todos. Si uno cruza la calle para evitar a una pandilla de chicos negros, es porque ha tenido en cuenta su perfil racial. Si no la cruza porque teme parecer un racista, está también considerando el perfil racial. Si ve a la pandilla y no piensa nada en absoluto es que viene de alquil planeta desconocido.
Lo que en aquel caso me indujo a pararme a pensar fue la pura dicotomía. En el periodo de rotación que había hecho recientemente en un barrio de gente acomodada de Short Hills, en Nueva Jersey, había sido testigo de un caso muy parecido. Un padre y una madre blancos, los dos impecablemente vestidos y conduciendo un Range Rover con todos sus aditamentos, entraron corriendo en urgencias con su hija de seis meses. La niña, tercera hija del matrimonio, presentaba los mismos síntomas que TJ.
Allí nadie esposó al padre.
Por consiguiente, me acerqué a Tyrese y él me lanzó la mirada del gueto. En la calle me habría desconcertado; allí dentro, era como el gran lobo malo acechando la casa de ladrillo.
– ¿Su hijo nació en este hospital? -le pregunté.
Tyrese no respondió.
– ¿Su hijo nació aquí? ¿Sí o no?
Se fue calmando y al final pudo decir:
– Sí.
– ¿Está circuncidado?
Tyrese me dirigió la misma mirada de antes.
– ¿Qué es usted? ¿Algún tipo de marica?
– ¿Quiere decir que hay más de una clase? -le repliqué-. ¿Lo circuncidaron aquí? ¿Sí o no?
Tyrese respondió con un gruñido:
– Sí.
Me informé del número de Seguridad Social de TJ y lo introduje en el ordenador. Apareció su historial. Busqué en circuncisión. Normal. ¡Vaya! Pero vi otra entrada. Aquélla no era la primera visita de TJ al hospital. Su padre lo había llevado cuando tenía dos semanas de vida porque sufría una hemorragia de ombligo. Le sangraba el cordón umbilical.
Era curioso.
Le hicimos varios análisis de sangre, pero la policía insistió en mantener a Tyrese bajo custodia. Tyrese no protestó. Lo único que quería era que hicieran los análisis. Traté de acelerarlos, pero no tengo ningún poder sobre la burocracia. Pocos lo tienen. Aun así, el laboratorio pudo determinar a través de las muestras de sangre que el tiempo de tromboplastina parcial era prolongado, aunque tanto el tiempo de protrombina como el recuento de plaquetas eran normales. Sí, sí, pero aténganse a lo que digo.
Se confirmó lo mejor… y lo peor. El padre, aquel desecho del gueto, no había maltratado al niño. La causante de las hemorragias de la retina era la hemofilia; la cual, además, dejó ciego al niño. Los guardas de seguridad suspiraron y quitaron las esposas a Tyrese. Se fueron sin decir una palabra. Tyrese se frotó las muñecas. Nadie pidió disculpas o le dedicó una frase amable a aquel hombre al que acababan de acusar falsamente de maltratar a su hijo, ahora ciego.
Imaginen eso en una zona residencial.
TJ pasó a ser paciente mío desde entonces.
Ahora, en su habitación del hospital, le acaricié la cabeza y miré aquellos ojos suyos que no veían. Los niños suelen mirarme con sincero espanto, una extraña mezcla de miedo y veneración. Mis compañeros de profesión opinan que los niños comprenden mejor que los adultos lo que les ocurre. Yo creo que la respuesta es más sencilla. Los niños ven a sus padres como seres intrépidos y omnipotentes. Sin embargo, ahí estaban los padres, mirándome a mí, el médico, con un deseo vehemente, lleno de miedo que la gente suele reservar para el fervor religioso.
Читать дальше