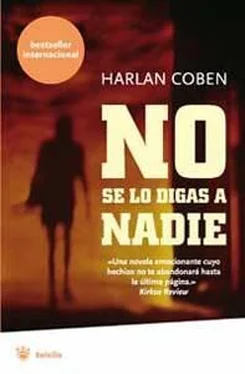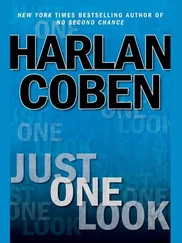Respiraba demasiado rápido.
Se habla mucho de la adrenalina, de que infunde energía y te da una fuerza asombrosa, pero tiene también su lado malo. La sensación embriaga, estás fuera de control. Potencia tus sentidos hasta la parálisis. Si no tienes las riendas del poder, te aplasta.
Me metí en un callejón, esa imagen tan habitual en la televisión, pero no tenía salida y terminaba en una hilera de contenedores de basura que eran, con toda seguridad, los más inmundos del planeta. Un hedor que tumbaba de espaldas. Hubo un tiempo, tal vez cuando LaGuardia era alcalde, en que los contenedores de basura eran verdes. Lo que quedaba de aquel verde no era más que óxido, una herrumbre que en muchos sitios había corroído y perforado el metal facilitando el paso a las ratas, que se movían a través de los agujeros como Pedro por su casa.
Busqué una vía de escape, una puerta o cualquier otra abertura, pero no vi nada. No había escapatoria. Me pasó por la cabeza la idea de romper una ventana para buscar una salida, pero las más bajas tenían barrotes.
No me quedaba otra posibilidad que volver sobre mis pasos, volver al lugar donde, sin duda alguna, la policía me estaría esperando.
Estaba atrapado.
Miré a la izquierda, a la derecha y después, aunque pueda parecer extraño, miré hacia arriba.
Las salidas de incendios.
Había varias sobre mi cabeza. Sacando fuerzas de mi gota a gota interno de adrenalina, di un salto con todo el ímpetu que me quedaba y extendí todo lo que pude los brazos… y caí de culo en el suelo. Volví a probar. No me acerqué mucho más. Las escaleras estaban muy altas.
¿Qué podía hacer?
Tal vez arrastrar un contenedor de basura, subirme a él y dar otro salto. Pero las tapaderas estaban rotas. Y aun poniéndome de pie sobre el montón de basura, no habría alcanzado la suficiente altura.
Aspiré profundamente e intenté pensar. Pero aquel hedor ya se estaba apoderando de mí, me trepaba por la nariz y hacía nido en mi interior. Retrocedí hacia la entrada del callejón.
Oí ruido de interferencias radiofónicas. Parecido a lo que emite una radio policial.
Me puse de espaldas contra el muro y presté atención.
Esconderme. Tenía que esconderme.
El ruido de las radios iba aumentando en potencia. Oí voces. Los polis se acercaban. Me sentía totalmente indefenso. Me aplasté aún más contra el muro como si la argucia pudiera servirme de algo. Como si ellos, cuando volvieran la esquina, pudieran confundirme con un cartel.
Las sirenas hicieron añicos la tranquilidad del aire.
Sonaban por mí.
Pisadas. Era evidente que se acercaban. No había más que un sitio donde esconderse.
Decidí rápidamente qué contenedor apestaría menos, cerré los ojos y me zambullí en su interior.
Leche agria. Leche muy agria. Fue el primer olor que me golpeó. Pero no el único. Había otro muy parecido al del vómito y aún peor. Y yo estaba sentado sobre aquello. Una cosa mojada y pútrida. Algo que se pegaba a mi cuerpo. La garganta optó por el reflejo de la náusea. Empecé a tener arcadas.
Oí a alguien que corría por la boca del callejón. Me aplasté hacia el fondo.
Una rata hacía sus escaramuzas por mi pierna.
Estuve a punto de gritar, pero alguna parte de mi subconsciente me impidió que me saliera la voz. ¡Oh, Dios mío, todo era tan surrealista! Contuve la respiración. Aquello ya estaba durando demasiado. Intenté respirar por la boca, pero volví a sentir náuseas. Me tapé con fuerza la nariz y la boca con la camisa. Ayudó algo, pero no mucho.
Los parásitos de radio se habían esfumado. También los pasos. ¿Había conseguido engañarles? De ser así, no duraría mucho rato. Enseguida oí nuevas sirenas de la policía que armonizaban con las anteriores, una auténtica rapsodia en azul. Los polis debían de haber recibido refuerzos. No tardaría en acercarse alguien. Escudriñarían el callejón. Y entonces, ¿qué?
Me agarré al borde del contenedor con la intención de levantarme. Me hice un corte en la palma de la mano con el metal oxidado. Me llevé la mano a la boca. Era sangre. El pediatra que llevaba dentro levantó inmediatamente la bandera de peligro del tétanos, pero el resto de mi persona sabía que el tétanos era la última de mis preocupaciones.
Escuché.
No oí ruido de pasos. No oí ruido de radios. Sólo se oía el lamento de las sirenas, pero ¿qué otra cosa podía esperar? Más refuerzos. En nuestra bella ciudad había un asesino suelto. Enseguida llegaría un gran contingente de buenos. Acordonarían la zona y lanzarían un operativo policial de captura.
¿Hasta dónde había llegado con mi carrera?
No habría sabido decirlo, pero por lo menos sabía una cosa: que no podía parar. Que debía poner distancia entre la clínica y mi persona.
Esto comportaba abandonar aquel callejón.
Me arrastré hacia la boca del callejón. Seguía sin oír pasos ni interferencias de radio. Era buena señal. Traté de pensar un momento. Huir era de por sí acertado, pero mejor habría sido saber adónde iba. Seguiría en dirección este, decidí, aunque ello supusiera introducirme en ambientes menos seguros. Recordé haber visto unos raíles.
El metro.
El metro me sacaría de allí. No tenía más que montar en un vagón, hacer varios cambios inesperados para conseguir desaparecer. Pero ¿dónde estaría la entrada más próxima?
Estaba tratando de conjurar el plano del metro que tenía en la cabeza cuando entró un policía en el callejón.
Era tan joven, iba tan acicalado, tan bien afeitado, tenía una cara tan sonrosada… Llevaba arremangadas las mangas azules de la camisa, dos torniquetes alrededor de sus bíceps hinchados. Tuvo un sobresalto, se sorprendió tanto al verme como yo de verlo a él.
Nos quedamos helados los dos, pero a él le duró a aquel estado una fracción de segundo más que a mí.
De haberme acercado a él como un boxeador o un experto en kung-fu, lo más seguro es que me hubiera saltado los dientes o dejado el cráneo hecho astillas. Pero no lo hice. Me entró pánico y actué movido por el miedo.
Me lancé directamente contra él.
Apretando con fuerza la barbilla contra el pecho, bajé la cabeza y apunté directo como un cohete hacia su centro. Elizabeth era jugadora de tenis. Una vez me dijo que, cuando tenías al contrincante junto a la red, lo mejor que podías hacer era lanzarle la pelota contra la barriga porque entonces no sabía hacia qué lado moverse. Se reducía su tiempo de reacción.
Eso es lo que ocurrió allí.
Arremetí con mi cuerpo contra el suyo y lo agarré por los hombros como se agarra un mono a una valla. Rodamos por el suelo. Levanté trabajosamente las rodillas y se las hundí en el pecho. Mantenía la barbilla baja y la parte superior de la cabeza debajo de la mandíbula del joven poli.
Aterrizamos con un golpe sordo.
Oí un crujido. Sentí un dolor punzante que bajó rebotando desde el punto donde mi cráneo tocaba con su mandíbula. El joven agente soltó un ruido como si se desinflase. Era aire que se escapaba de sus pulmones. Creo que su mandíbula se había roto. El pánico de la huida se adueñó totalmente de la situación. Me aparté de él como de un arma de descarga eléctrica.
Acababa de atacar a un agente de policía.
No había tiempo para las reflexiones. Lo único que quería era apartarme de él. Conseguí ponerme de pie y, ya estaba a punto de darme la vuelta y echar a correr, cuando sentí su mano en el tobillo. Al bajar los ojos, nuestras miradas se encontraron.
Aquel hombre estaba sufriendo y yo era el causante de su sufrimiento.
Logré restablecer el equilibrio y le solté un puntapié. Le había dado en las costillas. Esta vez el quejido que profirió era húmedo. De la boca le salía un hilo de sangre. Me parecía increíble todo lo que estaba haciendo. Le di otro puntapié. Lo bastante fuerte para que me soltara. Me había liberado.
Читать дальше