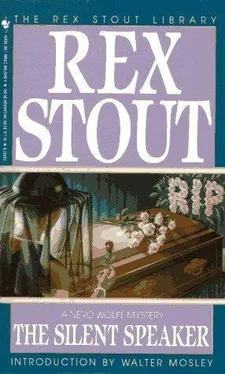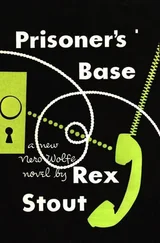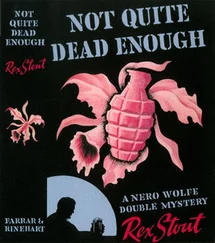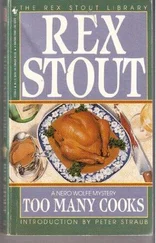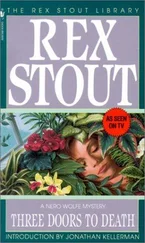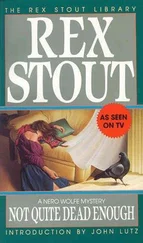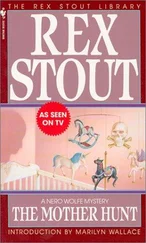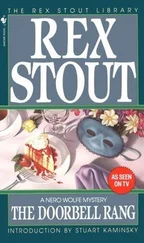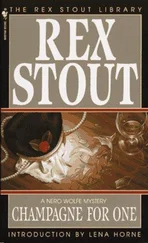Rex Stout - Los Amores De Goodwin
Здесь есть возможность читать онлайн «Rex Stout - Los Amores De Goodwin» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Los Amores De Goodwin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los Amores De Goodwin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Los Amores De Goodwin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Los Amores De Goodwin — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Los Amores De Goodwin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Yo empezaba a sentirme inquieto, y por ello, dejando mí alcoba a su suerte, bajé con Philips. Me causó singular impresión el ver a toda aquella gente extraña andorrear por la casa como si fuese suya. Calculé el efecto que ello le produciría a Wolfe. Philips corrió hacia el comedor, pero Cramer no estaba allí y yo le guié al despacho. Wolfe estaba sentado ante su mesa acompañado del comisario, del fiscal del distrito y de los agentes del F.B.I. Todos estaban mirando a Cramer que les hablaba. Se interrumpió al ver llegar a Philips.
– ¿Qué?
– El examen microscópico de las manos ha resultado negativo, inspector -dijo él.
– Dígale a Stebbins que coja los guantes y los pañuelos de todo el mundo y que se los dé a usted, incluyendo los bolsos denlas señoras. Dígale que lo recoja todo. También el contenido de los bolsillos de los gabanes. No, mejor es que le manden los gabanes y los sombreros y que sea usted quien examine su contenido. Por el amor de Dios, no mezcle nada.
– Sí, señor -asintió Philips dando la vuelta y marchándose.
Como no creí que sacase nada en claro de contemplar los rostros, los pañuelos y los guantes, me dirigí al comisario de policía y le dije:
– Si no le molesta, le diré que ésta es mi silla.
Me miró sorprendido, abrió la boca, la volvió a cerrar y se trasladó a otra silla. Me senté donde me correspondía. Cramer estaba diciendo:
– Pueden ustedes hacerlo si creen que les va a salir bien, pero ya conocen ustedes las leyes. Nuestra jurisdicción se extiende a la residencia del muerto, supuesto que ésta sea el lugar del crimen, pero nada más. Podemos…
– La ley no dice esto -dijo el fiscal.
– Querrá usted decir que no lo dice categóricamente, pero es una costumbre aceptada y vale en los Tribunales, lo cual la convierte en Ley para mí. Querían ustedes mi opinión y aquí la tienen. No quiero hacerme responsable de la ocupación continuada del piso donde residía la señorita Gunther, y menos aun por parte de mis hombres, de los que no puedo prescindir. El arrendatario del piso es Kates. En él han estado trabajando tres buenos investigadores durante hora y inedia, y no han encontrado nada.
No tengo inconveniente en que se queden allí toda la noche; o por lo menos hasta que soltemos a Kates, pero es usted -dijo mirando al comisario de policía- o usted -Añadió dirigiéndose al fiscal del distrito- quien ha de dar la orden de que continúe la ocupación del piso y de que Kates se quede en la calle.
– Yo me pronunciaría en contra de esto -dijo Travis, del F.B.I.
– Tenga usted presente -respondió secamente el fiscal- que éste es un asunto local.
A partir de este punto continuaron en su debate. Yo empecé a darme golpecitos en la pierna izquierda con el pie derecho y viceversa. Wolfe estaba arrellanado en su silla con los ojos cerrados y me satisfizo observar que su opinión acerca de la alta estrategia que estábamos desarrollando era la misma que la mía. ¡El comisario de policía, el fiscal del distrito y el F.B.I., sin mencionar al jefe de la brigada de homicidios, ocupados en discutir dónde dormiría Alger Kates! Estaba pensando en meter baza en la conversación para acabarla de enmarañar, cuando sonó el teléfono.
Era una llamada de Washington para Travis y acudió a mi mesa para ponerse al aparato. Los demás dejaron de hablar y se pusieron a mirarle. El no hacía otra cosa que escuchar. Cuando hubo terminado, colgó el teléfono y se volvió para anunciar:
– La noticia tiene alguna relación con lo que venimos hablando. Nuestros hombres y los de la policía de Washington han terminado el registro del piso de la señorita Gunther en la capital. En una sombrerera puesta en un armario de pared han encontrado nueve cilindros de «Stenophone»…
– ¡Maldición! -saltó Wolfe-. ¿Nueve?
Todos se quedaron mirándole.
– Nueve -dijo secamente Travis, evidentemente molesto porque Wolfe le robase la escena-. Nueve cilindros de «Stenophone». Los de la policía estaban acompañados de un funcionario de la O.R.P. y ahora se encuentran en esta oficina pasándolos y copiándolos. -Y mirando fríamente a Wolfe, preguntó-: ¿Qué tiene de malo el que haya nueve?
– Para usted, por lo visto, nada. Para mí es igual que sean nueve o ninguno. Necesito diez.
– ¡Qué lástima! Perdone usted. La próxima vez les diré que encuentren diez. -Y después de hacer polvo a Wolfe, se volvió a los demás y les dijo-: Volverán a llamar en cuanto encuentren alguna información útil para nosotros.
– Entonces no llamarán nunca -declaró Wolfe y volvió a cerrar los ojos y a inhibirse de la conversación.
No cabía dudar de que se encontraba de mal humor y los motivos eran evidentes. Habría bastado ya para ello la intolerable insolencia de cometer un asesinato en su puerta. Pero además su casa estaba llena de arriba abajo de huéspedes no invitados y él se sentía absolutamente impotente contra ellos. Aquella situación no podía ser más opuesta a su sistema, a sus ideas y a su personalidad. Dándome cuenta de que se encontraba de mal talante y de que le convenía continuar allí para informarse poco o mucho de lo que ocurriera, supuesto que tenía cierto interés en el desenlace, fui a la cocina a buscar cerveza para él.
En la cocina estaba Fritz con una docena de policías que tomaban café. Les dije:
– No es frecuente que los miembros de las clases menos dotadas tengan ocasión de tomar café preparado por Fritz Brenner.
– ¡Vaya, ya está aquí el caballero Goodwin! -gritó uno-. Vamos a reír… ¡Una, dos y tres!
Mientras estallaban las carcajadas, dispuse seis botellas y otros tantos vasos en una bandeja y salí seguido de Fritz. Fritz cerró la puerta de la cocina, me cogió de la manga y dijo:
– Archie, es terrible. Quiero decir que esto debe de ser terrible para usted. El señor Wolfe me dijo esta mañana, cuando le subí el desayuno, que se había enamorado usted apasionadamente de la señorita Gunther y que ella le traía cogido de la nariz. Era una señorita muy hermosa, muy hermosa. Es terrible eso que ha sucedido.
– ¡Váyase al demonio! -respondí. Di un paso hacia delante, y luego añadí-: Le ocupará a usted una semana el limpiar la casa.
En el despacho estaban todos en la misma disposición que cuando lea dejé. Serví la cerveza, dejando tres botellas para Wolfe, y volví a la cocina y cogí para mí un emparedado y Un vaso de leche y regresé con ellos a mi mesa. El consejo de estrategas continuaba su curso y Wolfe seguía en su actitud distante a pesar de la cerveza. El bocadillo me abrió el apetito y volví a coger dos más de la cocina.
Las deliberaciones del Consejo se veían entorpecidas por continuas interrupciones, tanto telefónicas como personales. Una de las llamadas fue desde Washington para Travis, y cuando hubo terminado de escucharla su cara no mostraba la menor expresión triunfal. Después de haber escuchado los nueve cilindros, no aparecía en ellos ningún punto de apoyo para nosotros. Era evidente que Boone los había dictado en Washington el martes por la tarde, pero no lo era tanto que pudiesen prestarnos ayuda alguna para descubrir al asesino. La O.R.P. de Washington trataba de retener la copia de los cilindros, pero el F.B.I. le prometió a Travis que le mandaría un ejemplar, y él convino en dejársela examinar a Cramer.
– De esta manera -exclamó Travis, agresivo- queda demostrado que la señorita Gunther nos mentía a este respecto. Los retuvo en su poder durante todo este tiempo.
– ¡Nueve! -gruñó Wolfe-. ¡Bah!
Esta fue su única aportación al debate de los cilindros.
Eran las tres y cinco de la, madrugada del martes cuando el especialista Philips entró en la oficina con unos objetos en la mano. En la derecha traía un gabán y en la izquierda, una bufanda de seda. Su cara demostraba palmariamente que había descubierto algo, porque en definitiva también un nombre de ciencia es capaz de tener sentimientos. Nos miró a Wolfe y a mí y preguntó:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Los Amores De Goodwin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Los Amores De Goodwin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Los Amores De Goodwin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.