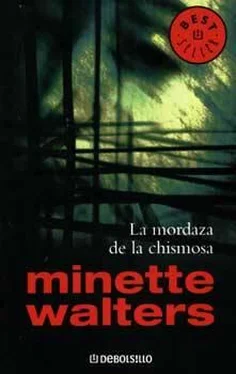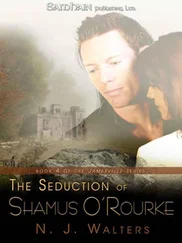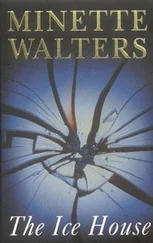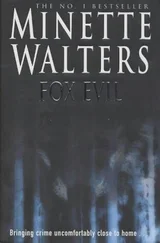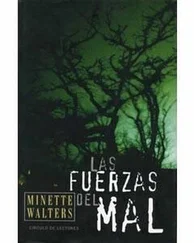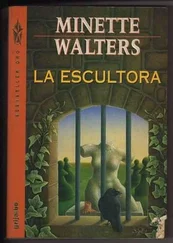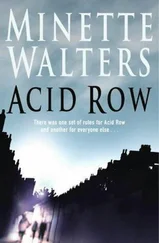Bueno, bueno, pensó Cooper mientras la observaba atravesar el vestíbulo como una tromba, después de todo sí que había pasión en la doctora Blakeney. Pero deseaba poder saber qué le había sucedido a Ruth que los ponía tan furiosos a ella y Jack.
Cadogan Mansions, que insinuaba algo distinguido e impresionante, era un nombre impropio para el edificio funcional, deslucido y descuidado que recibió a Cooper a la mañana siguiente. Arquitectura de la década de 1960, gris amarillenta, cuadrada y sin elegancia, apretujada en una abertura que quedaba entre dos casas suburbanas y construida con el único propósito de proporcionar alojamiento extra por un coste mínimo y un máximo de beneficios. ¡Qué diferente podría ser el aspecto de las poblaciones, pensó Cooper, si los arquitectos fuesen procesados en lugar de elogiados por su vandalismo urbano! Subió por la escalera utilitaria y pulsó el timbre del número diecisiete.
– ¿El señor James Gillespie? -le preguntó al hombre tosco que asomó la nariz por una rendija de la puerta y le sopló aliento de whisky rancio a la cara. Cooper abrió su tarjeta de identificación-. Sargento detective Cooper, policía de Learmouth.
Las cejas de Gillespie se unieron con aire agresivo.
– ¿Y bien?
– ¿Puedo entrar?
– ¿Por qué?
– Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su difunta esposa.
– ¿Por qué?
Cooper podía ver esta conversación alargándose interminablemente. Optó por abordarla de forma directa.
– Su esposa fue asesinada, señor, y tenemos razones para creer que usted podría haber hablado con ella antes de que muriera. Tengo entendido que ha estado viviendo en el extranjero durante algunos años, así que quizá debería de recordarle que la ley británica le obliga a ayudarnos de cualquier forma que le sea posible en nuestras investigaciones. Y ahora, ¿puedo entrar?
– Si no hay más remedio…
Parecía bastante imperturbable ante la franca declaración del policía, pero encabezó la marcha pasando ante una habitación en la que había una cama, hasta otra que contenía un sofá con la trama descubierta por el desgaste y dos sillas de plástico. No había más muebles ni alfombras, pero ante la ventana colgaba un trozo de cortina de malla drapeada para proporcionar una modesta privacidad.
– Espero cosas de Hong Kong -ladró-. Tienen que llegar cualquier día de éstos. Entre tanto, acampo. Siéntese. -Él se acomodó en el sofá e intentó con cierta torpeza esconder la botella vacía que se hallaba a sus pies. La habitación olía a whisky, orines y viejo sucio. La parte delantera de los pantalones del hombre estaba empapada, según vio Cooper. Con diplomacia, sacó la libreta de notas y concentró su atención en ella.
– No pareció usted muy sorprendido cuando le dije que su esposa había sido asesinada, señor Gillespie. ¿Es que ya lo sabía?
– Oí rumores.
– ¿De quién?
– Mi hermano. En otra época solíamos vivir en Long Upton. Él todavía conoce gente allí. Oye cosas.
– ¿Dónde vive ahora?
– Londres.
– ¿Podría darme su nombre y dirección?
El viejo lo pensó.
– No haré ningún daño, supongo. Frederick Gillespie, Carisbroke Court, Denby Street, Kensington. Pero no le servirá de nada. No sabe más que yo.
Cooper pasó hacia atrás las páginas de su libreta hasta encontrar la dirección de Joanna Lascelles.
– Su hijastra vive en Kensington. ¿La conoce su hermano?
– Creo que sí.
Bueno, bueno, bueno, pensó Cooper. Un panorama de intrigantes posibilidades abierto ante él.
– ¿Cuánto hace que está de regreso en Inglaterra, señor Gillespie?
– Seis meses.
«Las cosas de Hong Kong eran un cuento, entonces. En la actualidad no se tardaba tanto para fletar cosas desde el otro lado del mundo. El viejo era un indigente.»
– ¿Y adónde fue primero? ¿A casa de su hermano? ¿O a la de su esposa?
– Pasé tres meses en Londres. Luego decidí volver a mis raíces.
«Frederick no pudo soportar a un borracho incontinente.» Se trataba de conjeturas, por supuesto, pero Cooper sería capaz de apostar dinero por ello.
– Y vio usted a Joanna durante ese tiempo, y ella le contó que Mathilda aún vivía en Cedar House. -Habló como si se tratara de algo que ya había establecido.
– Guapa muchacha -dijo el viejo con lentitud-. Bonita, como su madre.
– Así que usted fue a ver a Mathilda.
Gillespie asintió con la cabeza.
– No había cambiado. Todavía era una mujer ruda.
– Y vio los relojes. Los que ella le dijo que habían sido robados.
– El abogado habló, supongo.
– Ahora mismo vengo de la oficina del señor Duggan. Nos informó de su visita de ayer. -Vio el entrecejo fruncido del viejo-. Él no tenía opción, señor Gillespie. Retener información es un delito serio, en particular cuando ha tenido lugar un asesinato.
– Pensaba que había sido suicidio.
Cooper hizo caso omiso de esto.
– ¿Qué hizo usted cuando se dio cuenta de que su esposa le había mentido?
Gillespie profirió una áspera carcajada.
– Exigí que me devolviera mis pertenencias, por supuesto. Eso le resultó muy divertido a ella. Afirmó que yo había aceptado dinero a cambio hace treinta años, y que no tenía derecho. -Buscó en su memoria del pasado-. Solía pegarle cuando vivía con ella. No fuerte. Pero tenía que hacer que me tuviera miedo. Era la única forma en que podía detener aquella maliciosa lengua. -Se tocó la boca con los dedos de una mano temblorosa. Estaba manchada y llagada por la soriasis-. No me sentía orgulloso de ello y nunca he vuelto a pegarle a una mujer, no hasta que… -se interrumpió.
Cooper mantuvo su voz calma.
– ¿Está diciendo que le pegó cuando ella le dijo que no le devolvería sus pertenencias?
– Le crucé su cara bestial de una bofetada. -Cerró los ojos por un momento como si la evocación le provocara dolor.
– ¿La lastimó?
El viejo sonrió de forma desagradable.
– La hice llorar -dijo.
– ¿Qué sucedió después?
– Le dije que le echaría la ley encima y me marché.
– ¿Cuándo fue eso? ¿Puede recordarlo?
Pareció darse cuenta de pronto de las manchas de orina en sus pantalones y cruzó las piernas, cohibido.
– ¿La vez en que le pegué? Hace dos o tres meses.
– Así pues, ¿fue a la casa otras veces?
Gillespie asintió con la cabeza.
– Dos veces.
– ¿Antes o después de pegarle?
– Después. Ella no quería que le echara la ley encima, ¿verdad?
– No le sigo.
– ¿Por qué iba a hacerlo? Dudo de que usted la viera antes de su muerte. Tortuosa, ésa es la única manera de describir a Mathilda. Tortuosa y despiadada. Adivinó que yo estaba pasando una mala racha y vino aquí al día siguiente para arreglar algo. Habló de un acuerdo. -Se pellizcó las costras de las manos-. Pensó que yo no sabría lo que valían los relojes. Me ofreció cinco mil por dejarla tranquila.
– ¿Y? -inquirió Cooper cuando el silencio se prolongó.
Los ojos viejos dieron vueltas por la habitación.
– Me di cuenta de que pagaría más por evitar el escándalo. Regresé a su casa un par de veces para demostrarle lo vulnerable que era. Hablaba de cincuenta mil el día antes de morirse. Yo resistía en espera de cien mil. Antes o después habríamos llegado a esa cantidad. Ella sabía que era una cuestión de tiempo hasta que alguien me viera y me reconociese.
Cooper permitió que la revulsión lo venciera.
– A mí me parece, señor, que usted quiere demasiado. La abandonó hace cuarenta años, la dejó sola con un bebé, le arrebató lo que los relojes valían en mil novecientos sesenta y uno, se lo gastó todo… -miró con intención la botella vacía-, probablemente en bebida, repitió el procedimiento con todo el dinero que ganó, y luego volvió a su tierra para chuparle la sangre a la mujer que había abandonado. Creo que es discutible quién era el ladrón más grande. Si los relojes eran tan importantes para usted, ¿por qué no se los llevó?
Читать дальше