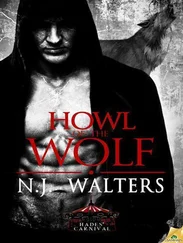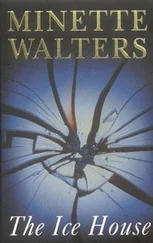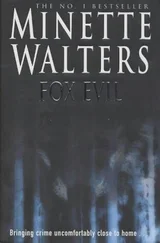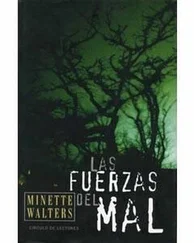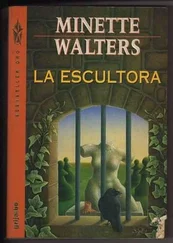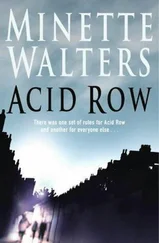– ¿Le dijo algo ella? -preguntó.
– No. No le hizo falta.
– ¿Por qué?
– ¿Sabe esa expresión que dice «si las miradas matasen»? -McLoughlin asintió con la cabeza-. Eso era lo que estaba helado en su rostro -se mordió el labio-. ¿Usted qué cree?
Le cogió desprevenido. Estuvo a punto de decir: «Creo que su madre lo mató».
– ¿Acerca de qué? -le preguntó.
Jane mostró su desilusión.
– A mí me parece tan evidente… Esperaba que a usted también se le ocurriese. -Había sed en su carita delgada, un ansia de algo que él no entendía.
– Espere un momento -dijo firmemente-. Déme un minuto para pensarlo. Usted se sabe la historia del revés. Ésta es la primera vez que yo la oigo, recuerde -miró las notas que había estado tomando y se devanó los sesos para encontrar lo que Jane quería que encontrase. Había señalado con un círculo las tres cosas que dijo que su padre nunca había hecho antes: amor, regalo, disculpa. ¿Por qué eran importantes? ¿Por qué creía que había hecho todo eso? ¿Por qué precisamente las había hecho? ¿Por qué cualquier padre diría a su hija que la quería, le daría un regalo y se arrepentiría de sus crueldades? Levantó los ojos y se rió. Era sorprendentemente obvio, después de todo-. Pensaba irse de todos modos. Estaba despidiéndose. Por eso es por lo que desapareció sin dejar rastro. Lo había planeado todo de antemano.
Jane dejó escapar un largo suspiro.
– Sí, creo que sí.
McLoughlin se inclinó con entusiasmo.
– ¿Pero sabe por qué querría desaparecer?
– No, no lo sé.
Jane se echó hacia delante y apartó un mechón de cabello de su cara.
– Todo lo que sí sé, sargento, es que no fue culpa mía -una lenta sonrisa dibujó una curva en sus labios-. No puede imaginarse lo bien que eso me hace sentir.
– ¿Pero nadie ha sugerido nunca que lo fuese? -la idea horrorizó a McLoughlin.
– Cuando tenía ocho años, mi madre me encontró en la cama con mi padre. Mi padre huyó a causa de ello y a mi madre se la etiquetó de asesina. A la edad de diez años, la personalidad de mi hermano cambió. Dejó de ser un niño y ocupó el lugar de su padre. Juró guardar el secreto de lo que había pasado y nunca ha vuelto a mencionar a su padre -jugó con sus dedos-. La culpabilidad de mi madre ha sido una impertinencia comparada con la mía -levantó los ojos-. De lo que pasó la otra noche diría que no hay mal que por bien no venga. Durante años, me he sentado ante un psiquiatra que ha hecho todo lo posible para intelectualizar y extraer los sentimientos de culpabilidad fuera de mí. Hasta cierto punto, lo consiguió y yo lo aparté todo en un rincón de mi mente. Yo fui la víctima, no la culpable. Fui manipulada por alguien a quien me habían enseñado a respetar. Representé el papel que se me exigió porque era demasiado joven para comprender que tenía otra alternativa -hizo una breve pausa-. Pero la otra noche, tal vez porque estaba tan asustada, todo volvió a mi memoria con asombrosa claridad. Por primera vez, me di cuenta de cómo había cambiado el esquema de la noche en que se marchó. Por primera vez, no necesité justificar conscientemente mi inocencia porque entendí que el sufrimiento y la incertidumbre de los últimos diez años habrían existido de todos modos, tanto si nos hubiese encontrado mi madre como si no.
– ¿Le ha explicado todo esto?
– Aún no. Lo haré cuando usted se vaya. Quería que otra persona llegase a la misma conclusión que yo -apretó los labios, pensativa-. Ahora todo tiene un aspecto borroso -admitió-. Estaba bien hasta que llegué al principio de la larga recta que conduce a las verjas. Aminoré el paso al coger la curva porque tenía flato y oí lo que sonó como alguien que dejaba escapar un largo respiro, como el ruido que uno hace cuando ha estado conteniendo la respiración para dejar de tener hipo. Parecía estar muy cerca. Estaba tan asustada que empecé a correr de nuevo. Entonces, oí pasos corriendo y a alguien que gritaba -le miró tímidamente-. Ése era usted. Me asustó y me hizo perder la cabeza. Ahora ni siquiera estoy segura de si oí respiración alguna.
– Está bien -dijo-. No es importante. Y cuando dijo que creyó que era su padre, ¿sólo fue porque estaba asustada? ¿No había nada en esa respiración que le recordara a él?
– No -contestó Jane-. Ni siquiera puedo recordar cómo era él. Hace tanto tiempo y mamá ha quemado todas sus fotos. Es imposible que reconociera su respiración -le observó recoger sus cosas-. ¿Le he ayudado en algo?
– ¿En algo? -sin reflexionar, la alcanzó y le dio un apretón de manos rápido e impersonal-. Creo que su madrina va a estar muy contenta con usted, señorita. Olvídese de sus batallas, acaba de escalar su propio Everest. Y la pendiente es cuesta abajo a partir de ahora.
Phoebe estaba sentada en un asiento del jardín junto a la puerta principal, con la barbilla apoyada en las manos,mirando fijamente, pero sin ver, los arriates de flores que bordeaban el camino de grava.
– ¿Puedo sentarme con usted? -le preguntó McLoughlin.
Phoebe le indicó que lo hiciera.
Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos.
– La línea divisoria entre una fortaleza y una prisión es muy fina -observó McLoughlin en voz baja-. Y diez años es mucho tiempo. ¿No cree, señora Maybury, que ha cumplido su sentencia?
Phoebe se incorporó en su silla y, con amargura, hizo un gesto en dirección al pueblo, Streech, y más allá.
– Pregúnteselo a ellos -dijo-. Fueron quienes levantaron un alambrada de espino.
– ¿Está segura de que fueron ellos?
Instintivamente, a la defensiva, se subió las gafas.
– Por supuesto. Yo nunca elegí vivir así. ¿Pero qué hay que hacer cuando la gente se vuelve en contra de una? ¿Rogarles que sean amables? -se rió con una carcajada discordante-. Yo no lo haría.
McLoughlin se miró fijamente las manos.
– No fue culpa suya -dijo con calma-. Jane lo comprende. Él era lo que era. Nada que usted hubiera hecho o hubiese dejado de hacer habría cambiado las cosas.
Phoebe se ensimismó y dejó que el silencio se prolongara. Por encima de ellos, las golondrinas y los aviones descendían y se precipitaban hacia el suelo, y una alondra infló su cuellecito y cantó. Finalmente sacó un pañuelo de la manga, se lo llevó a los ojos y dijo:
– Creo que usted no me gusta demasiado.
McLoughlin la miró.
– Todos llevamos nuestra carga de culpabilidad: es la naturaleza humana. Escuche a cualquier desconsolado o divorciado y oirá la misma historia: ojalá hubiera hecho esto…, ojalá no hubiera hecho aquello…, ojalá hubiera sido más amable…, ojalá me hubiera dado cuenta. Nuestra capacidad de autocastigo es enorme. El truco es saber cuándo detenerse -apoyó una mano ligera sobre su hombro-. Ha estado castigándose demasiado tiempo. ¿No lo entiende?
Phoebe volvió la cara, dándole la espalda.
– Debería haberlo sabido -le dijo a su pañuelo-. Le estaba haciendo daño y yo debería haberlo sabido.
– ¿Cómo podía saberlo? No es diferente del resto de nosotros -le dijo crudamente-. Jane la quería, quería protegerla. Si se culpa a sí misma, le quita a su hija todo lo que intentaba hacer por usted.
Hubo otro largo silencio mientras Phoebe luchaba por controlar sus lágrimas.
– Soy su madre. Sólo me tenía a mí para salvarla, pero cuando me necesitaba nunca estaba. No puedo soportar pensar en ello.
Un temblor convulsivo sacudió el hombro debajo de la mano de McLoughlin. No se detuvo a pensar si era una buena idea, pero reaccionó, instintivamente, llevándola hacia su brazo y dejándola llorar. No eran las primeras lágrimas que había derramado, adivinó, pero eran las primeras que había derramado por su yo perdido, aquel yo que había entrado en un mundo encantado, con los ojos muy abiertos y seguro de que podía hacer cualquier cosa. El triunfo de la condición humana era enfrentarse a una pequeña derrota tras otra y sobrevivir a ellas relativamente intacta; La tragedia, en cuanto a Phoebe, fue enfrentarse a la peor derrota demasiado pronto y no recuperarse nunca. El corazón de McLoughlin, todavía magullado y apaleado, suspiró por ella.
Читать дальше