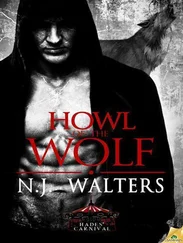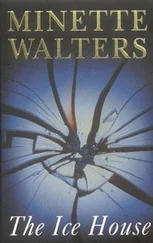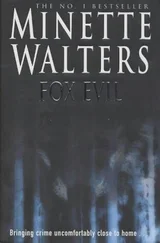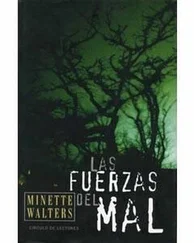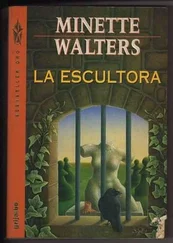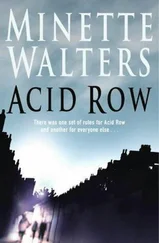– No.
– ¿O quién quitó de ahí lo que fuese?
– No. No pienso decir nada.
Recorrió con los dedos el lateral de la caja fuerte y localizó el muelle y los pestillos.
– Muy ingenioso -lo volvió a poner tal como estaba y lo empujó hasta encajarlo-. Pero lo ha estado quitando y poniendo demasiado a menudo para lo que se diseñó. Está desgastando el saliente -señaló la parte inferior de la puerta-. Ya no es paralelo a la repisa. Debería estar descansando sobre un dintel de cemento. Los ladrillos no son buenos, son demasiado blandos, se deshacen con demasiada facilidad -deslizó el panel de roble colocándolo en su lugar y se sentó en el sillón que había delante de ella-. ¿Uno de los esfuerzos constructores de la señora Maybury? -sugirió.
Anne ignoró aquella pregunta.
– ¿Cómo supo que la repisa no era de verdad? -sus labios habían recuperado un poco de color.
– No lo sabía; no hasta que abrí el panel precisamente ahora, pero quienquiera que lo tocara entretanto, lo volvió a poner incluso con menos cuidado que usted. A juzgar por los pestillos mal encajados, probablemente tenía prisa. ¿Qué es lo que había ahí dentro?
– Nada. Imaginaciones suyas.
Permanecieron sentados en silencio mirándose.
– ¿Y bien? -inquirió finalmente Anne.
– ¿Y bien qué?
– ¿Qué piensa hacer al respecto?
– Oh, no lo sé. Descubrir quién lo limpió, supongo, y hacerle unas cuantas preguntas. No debería ser muy difícil. El campo no es muy amplio, ¿no es cierto?
– Acabará haciendo el ridículo -le dijo cáusticamente-. El inspector telefoneó para pedir a un policía que estuviese aquí todo el tiempo que yo estuviese fuera. -A él le gustaba más cuando se defendía-. Así que en ese caso -prosiguió Anne-, ¿cómo habría podido nadie manosear la caja fuerte? Debe haberse caído sola.
– Eso explica las prisas. -Fue todo lo que él dijo. Se arrellanó más en el sillón y descansó la barbilla sobre sus dedos de aguja.
– No tengo nada que decirle. Está perdiendo el tiempo.
McLoughlin cerró los ojos.
– Oh, tiene mucho que contarme -murmuró-. Por qué vino a Streech. Por qué la señora Phillips llama a esta casa una fortaleza. Por qué tiene pesadillas sobre la muerte -abrió los ojos una fracción para mirarla-. Por qué se aterroriza cada vez que se menciona su caja fuerte y por qué le gusta desviar el interés lejos de ella.
– ¿Fred le dejó entrar?
– No, escalé el muro del fondo.
Los ojos de Anne se mostraban profundamente precavidos.
– ¿Por qué haría una cosa así?
Se encogió de hombros.
– Hay una barrera de fotógrafos en la verja. No quería que me viesen entrar.
– ¿Le envió Walsh?
Estaba tan tensa como las cuerdas de un piano. McLoughlin se inclinó y le cogió la mano, jugando con sus dedos brevemente antes de dejarlos caer.
– No soy su enemigo, Cattrell.
Una sonrisa parpadeó en sus ojos.
– Apuesto a que eso fue lo que Brutus dijo cuando le clavó el cuchillo a César. No soy tu enemigo, César, y, demonios, amigo, no es nada personal, sólo resulta que Roma me gusta todavía más -se levantó y caminó hasta la ventana-. Si no es mi enemigo, McLoughlin, déjeme, líbrenos a todas nosotras del interrogatorio y busque a su asesino en algún otro lugar. -La luna se derramaba como una libación y rielaba en el jardín. Anne apoyó la frente contra el frío cristal y fijó la mirada en el exterior, en la impresionante belleza de lo que yacía más allá. Las rosas negras con coronas de plata; el césped reluciente como un mar interior; el sauce llorón, sus hojas y sus ramas forjadas en brillante tracería-. Pero no puede hacer eso, ¿verdad? Usted es un policía y prefiere la justicia.
– ¿Cómo puedo contestar a esa pregunta? -la provocó-. Está basada en tantas premisas falsas que es enteramente hipotética. Entiendo la venganza personal. Ya se lo dije esta mañana.
Anne sonrió cínicamente al cristal.
– ¿Me está diciendo que no habría detenido a Fred y a Molly por asesinar a Donaghue?
– No. Los hubiese detenido.
Lo miró con sorpresa.
– Ésa es una respuesta más sincera de lo que esperaba.
– No habría tenido otra elección -dijo desapasionadamente-. Querían que los detuvieran. Se quedaron allí sentados con el cadáver, esperando a que llegase la policía.
– Entiendo -sonrió débilmente-. Los detiene, pero derrama lágrimas de cocodrilo mientras lo hace. Ésa es una manera estupenda de tranquilizar su conciencia, ¿no?
McLoughlin se levantó y se acercó a ella para mirarla a la cara.
– Usted me ayudó -dijo simplemente, poniéndole las manos sobre los hombros-. Me gustaría ayudarla. Pero no puedo si no confía en mí.
Era tan condenadamente transparente, pensó Anne, con su astucia en vanguardia. Se rió entre dientes amablemente. Los dos podían jugar a aquel juego.
– Confíe en mí, McLoughlin. No necesito su ayuda. Soy tan inocente de los crímenes de venganza personal y asesinato como un recién nacido.
Bruscamente, como si fuese una muñeca de trapo, la levantó y la hizo deslizarse hacia la luz, contemplando cada pulgada de su rostro. Como cara, no era nada especial. Tenía arrugas de reírse grabadas profundamente en torno a los ojos y la boca, y arrugas de fruncir el ceño en la frente, pero no había ninguna amenaza escondida en sus ojos oscuros, no había postigos que encerraran secretos abominables. Su piel emitía un tenue aroma a rosas. Soltó una mano y recorrió lentamente la curva de su mandíbula con la punta de los dedos y siguió hacia abajo por la línea del cuello antes de soltarla del todo con la misma brusquedad con la que la había asido.
– ¿Le cortó los huevos?
Anne no había esperado aquello. Se estiró las mangas.
– No.
– Podría estar mintiendo -murmuró- y yo no podría distinguirlo.
– Eso es probablemente porque estoy diciendo la verdad. ¿Por qué lo encuentra tan difícil de creer?
– Porque -gruñó enfadado- mi maldita entrepierna gobierna mi cerebro en este momento y la lujuria difícilmente es un indicador de inocencia.
Anne echó un vistazo hacia abajo y dejó escapar un gorjeo.
– Comprendo su problema. ¿Y qué es lo que piensa hacer al respecto?
– Qué me aconseja. ¿Duchas frías?
– Dios, no. Ésa sería la elección de Molly. Mi consejo es: cuando le pique, rasqúese.
– Me lo pasaría un poquito mejor si usted me rascase.
Sus ojos negros bailaron.
– ¿Se le ocurrió comer algo?
– Salchichas y patatas fritas hace unas cinco horas.
– Bien, yo me muero de hambre. No he comido nada desde la hora de comer. Hay un restaurante hindú en la carretera, un par de kilómetros más abajo. ¿Le gustaría discutir sus opciones ante un plato de Vindaloo por delante?
Alzó la mano para acariciar los rizos de alrededor de la base de su cuello. La necesidad de tocarla era como una adicción. Estaba loco, no creía una maldita palabra de lo que decía, pero no podía evitar todo aquello. Ella se dio cuenta de la expresión de sus ojos.
– No soy su tipo, McLoughlin -le avisó-. Soy egoísta, obstinada y completamente egocéntrica. Soy independiente, incapaz de mantener relaciones y a menudo soy infiel. No me gustan ni los niños ni los quehaceres domésticos y no sé cocinar. Soy una esnob intelectual de principios no convencionales y de izquierdas. No me conformo, así que soy un estorbo. Fumo como una chimenea, con frecuencia soy mal educada, odio maquillarme y me tiro pedos muy fuertes en la cama.
McLoughlin dejó caer la mano y sonrió con una mueca.
– ¿Y el lado positivo?
– No hay un lado positivo -dijo, súbitamente seria-, no para usted. Me aburriré, siempre me pasa, y cuando venga algo mejor, como siempre, me desharé de usted como me he deshecho de todos los demás. Joderemos decentemente a medias y de vez en cuando, pero le saldría caro emocionalmente y lo podría comprar sin condiciones en Southampton. ¿Es eso lo que quiere?
Читать дальше