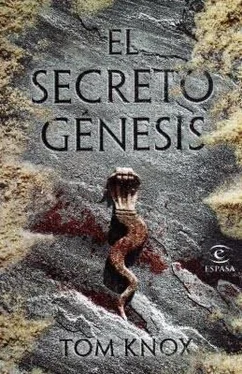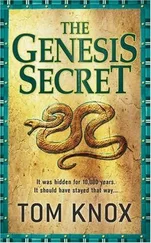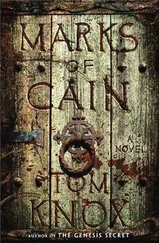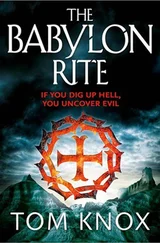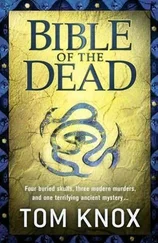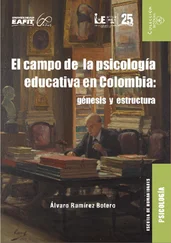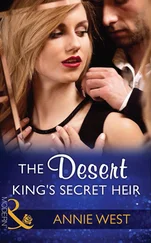Boijer estaba aparcando el coche. Se alojaba en el High Wycombe Holiday Inn, justo al lado de la M40. Era una mala noche. Forrester se fumó un porro diminuto después de la cena, pero no le ayudó a dormir. Durante toda la noche, soñó, sudoroso, con cuevas, mujeres desnudas y fiestas morbosas; soñó con una chica perdida entre adultos que se reían, una chica que lloraba por su padre, desorientada en las cuevas.
Se despertó temprano con la boca seca. Incorporándose en la cama, cogió el teléfono y llamó a Boijer, que todavía estaba durmiendo. Luego se dirigieron en coche directamente hasta su caseta prefabricada.
La caseta estaba oculta al otro lado de la colina, en el otro extremo de la entrada principal a la cueva. El entramado de cuevas estaba vacío y la taquilla cerrada con llave. La propiedad de Dashwood había quedado totalmente desierta. Se había pedido a todo el personal que se mantuviera alejado.
Boijer y Forrester estaban con tres agentes en la caseta. Se organizaron en turnos para ver las imágenes del circuito cerrado. Hacía calor; era un perfecto día sin nubes. Mientras pasaban las horas, Forrester miraba por la pequeña ventanilla y pensó en el artículo del periódico que había leído, un reportaje de The Times sobre los yazidis y el Libro Negro. Al parecer, un periodista estaba siguiendo en Turquía otro hilo de la misma y extraña historia.
Forrester había leído el artículo de nuevo la noche anterior y luego llamó a De Savary para preguntarle su opinión. De Savary le confirmó que había visto el artículo y estaba de acuerdo en que había una relación peculiar y bastante interesante. Después le dijo al detective que existía otra conexión. La novia francesa del periodista, mencionada en el artículo, era en realidad una antigua alumna y amiga suya. Y que iba a visitarlo al día siguiente.
El inspector Forrester le había pedido a De Savary que le preguntara algunas cosas a la chica. Que descubriera cuál era la posible conexión entre Turquía e Inglaterra. Entre aquello y esto. Entre el repentino miedo de los yazidis y la súbita violencia de Cloncurry. De Savary le dijo que se lo preguntaría. Y, en aquel momento, Forrester sintió algo de esperanza. Quizá sí pudieran resolver aquello. Pero ahora, quince horas después, aquel optimismo había vuelto a desaparecer. No ocurría nada.
Suspiró. Boijer estaba contando una jugosa historia sobre un compañero en una piscina. Todos se reían. Alguien trajo más café. El día fue avanzando lentamente y el aire de la caseta se fue cargando. ¿Dónde estaban estos tipos? ¿Qué hacían? ¿Estaba Cloncurry engañándoles?
El anochecer se fue aproximando, suave y ligero. Una tranquila y silenciosa noche de mayo. Pero los ánimos de Forrester no eran buenos. Salió a pasear. Eran entonces las diez de la noche. La banda no venía. No había funcionado. El detective arrastraba los pies en la oscuridad, mirando a la luna. Pateó con el zapato una vieja botella de refresco Appletise. Pensó en su hija. «An-ana. An-ana. An-ana papi». La pena fue invadiéndole el corazón. Volvió a enfrentarse a aquella sensación de despropósito; la sensación de fría rabia que no conduce a ningún lado; lo desesperanzador que era todo.
Puede que el viejo sir Francis Dashwood tuviera razón. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitía unas cosas tan horribles? ¿Por qué permitía que hubiera muertes? ¿Por qué permitía que murieran los niños? ¿Por qué permitía la existencia de personas como Cloncurry? No había Dios. No había nada. Sólo un niño pequeño perdido en las cuevas y, después, silencio.
– ¡Señor!
Era Boijer, que salía corriendo de la caseta seguido de tres agentes armados.
– Señor. Un Beamer grande en el aparcamiento. ¡Ahora mismo!
Forrester recuperó la energía al instante. Corrió detrás de Boijer y los policías armados. Cogieron velocidad al doblar la esquina con dirección al aparcamiento. Alguien encendió las luces: los focos antirrobo que habían instalado en la valla que rodeaba el aparcamiento. La entrada a las cuevas se inundó de una luz cegadora.
En mitad del aparcamiento vacío había un gran BMW negro, reluciente y nuevo. Las ventanillas del coche eran polarizadas, pero Forrester pudo ver unas formas grandes en su interior.
Los agentes apuntaron al coche con sus rifles. Forrester agarró el megáfono de las manos de Boijer y su voz amplificada retumbó en aquel vacío inundado de luz.
– Alto. Están rodeados de policías armados.
Contó las sombras oscuras que había en el coche. ¿Eran cinco o seis?
El coche permaneció inmóvil.
– Salgan del coche. Muy despacio. Ahora.
Las puertas del coche permanecieron cerradas.
– Están rodeados por policías armados. Deben salir del coche. Ahora.
Los agentes se agacharon mientras apuntaban con sus rifles. La puerta del conductor se estaba abriendo muy despacio. Forrester se inclinó hacia delante para echar su primer vistazo a aquel grupo sanguinario.
Una lata de sidra rodó por el cemento con un estrépito. El conductor salió del coche. Tenía unos diecisiete años, estaba visiblemente borracho y claramente aterrorizado. Salieron dos figuras más levantando sus manos temblorosas. También tenían diecisiete o dieciocho años. Llevaban restos de serpentinas sobre los hombros. Uno de ellos tenía restos de lápiz de labios rojo en la mejilla. El más alto de ellos se estaba haciendo pis encima, con una gran mancha de orín extendiéndose por la parte delantera de sus vaqueros.
Niños. No eran más que niños. Estudiantes haciendo diabluras. Probablemente trataban de introducirse a escondidas en las diabólicas cuevas.
– ¡Joder! -le gritó Forrester a Boijer-. ¡Joder! -Dio un zapatazo en el suelo maldiciendo su suerte. Después le dijo a Boijer que fuera a arrestar a los chicos. Le daba igual por lo que fuera. Por conducir borrachos-. ¡Dios! -El inspector volvió cabizbajo a la caseta sintiéndose estúpido. Ese bastardo de Cloncurry se estaba burlando de él. Aquel joven psicópata y pijo se les había vuelto a escapar. Era demasiado listo para caer en una trampa tan idiota como aquella. ¿Y qué iba a pasar ahora? ¿A quién mataría? ¿Y cómo lo haría?
Una idea desgarradora y horrible se apoderó del inspector. Estaba claro.
Forrester corrió hasta el coche de policía, cogió su chaqueta y buscó el teléfono móvil. Con manos temblorosas marcó el número. Se acercó el teléfono a la oreja deseando que la señal dejara de sonar. «Vamos, vamos, vamos». Forrester rezaba ansiosamente para que no fuera demasiado tarde.
Pero el teléfono seguía sonando.
Cuando Hugo De Savary se despertó, su novio ya casi estaba saliendo por la puerta, repasando entre dientes su examen de antropología en St John.
Al bajar, el profesor vio que su joven y atractivo amante había dejado tras de sí el habitual desorden en la cocina: migas de pan por todas partes, un ejemplar destripado de The Guardian, mermelada derramada sobre un plato y un rastro de café en el fregadero. Pero a De Savary no le importó. Estaba contento. Su novio lo había besado con pasión esa mañana. Lo despertó con un beso. Les iba realmente bien. Y lo que era aún mejor, a De Savary le esperaba por delante uno de sus días favoritos, dedicado a la pura investigación. Nada de escritura estresante, ni de reuniones aburridas en Cambridge, y mucho menos en Londres; nada de llamadas importantes. Lo único que tenía que hacer era sentarse en el jardín de su casa de campo, revisar algunos papeles y leer una o dos tesis sin publicar. Un día muy agradable de lectura y pensamiento ociosos. Quizá se acercara más tarde a Grantchester para hacer algunos recados y comprar libros. Sobre las tres de la tarde tenía su única cita de la jornada con su antigua alumna, Christine Meyer. Vendría por la tarde y traería n la hija de su novio, el periodista que había escrito el artículo tan interesante en The Times sobre los yazidis, el Libro Negro y ese extraño lugar llamado Gobekli Tepe. Cuando se puso en contacto con él, Christine le había dicho que quería hablar sobre la relación entre la historia de su novio y los asesinatos que estaban ocurriendo en Inglaterra.
Читать дальше