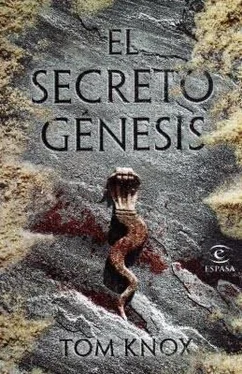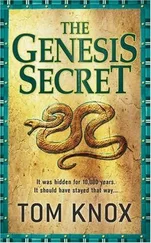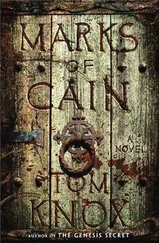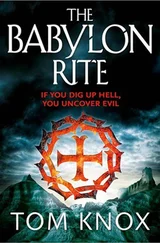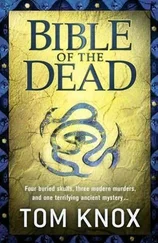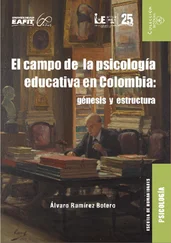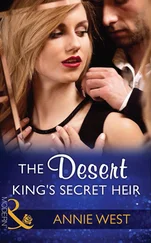Rob trató de protestar. Karwan se encogió de hombros.
– Usted puede creer esto o puede elegir no creerlo. Como desee. Ya estoy harto de mentiras.
– ¿Y qué es el cráneo?
Karwan respiró hondo, despacio.
– No lo sé. Cuando fui a Texas estudié mi propia religión. Vi la… estructura de sus mitos. Desde un punto de vista diferente. Y no lo sé. No sé quién es Melek Taus ni sé qué es el cráneo. La única certeza que tengo es que debemos adorar al cráneo y al pavo real. Y que jamás deberemos reproducirnos con alguien que no sea yazidi; no debemos casarnos nunca fuera de nuestra fe. Porque ustedes, los que no son yazidis, están contaminados.
– ¿Es un animal? ¿El cráneo?
– ¡No lo sé! Créame. Creo… -A Karwan le costaba encontrar las palabras-. Creo que algo ocurrió en Gobekli Tepe. En nuestro templo del Edén. Algo terrible hace diez mil años. De no ser así, ¿por qué lo enterramos? ¿Por qué sepultar aquel hermoso recinto a menos que fuera un lugar de vergüenza o de sufrimiento? Tuvo que haber una razón para ocultarlo.
– ¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?
– Porque usted insistió en venir. No se rindió. Por eso se lo cuento ahora. Ha encontrado las vasijas. Con esos horribles restos. ¿Para qué son? ¿Por qué fueron metidos allí esos bebés? Me aterroriza. Hay demasiadas cosas que desconozco. Lo único que tenemos son mitos y tradiciones. No tenemos un libro que nos lo cuente. Ya no.
En el exterior se volvió oír el sonido de voces. Parecía como si se estuvieran despidiendo. Las voces se unieron a motores de coches que se ponían en marcha. La gente se estaba marchando de Lalesh. Rob quería escribir las palabras de Karwan. Sintió un deseo físico de tomar nota de ello; pero las cuerdas seguían apretándole las muñecas. Lo único que podía hacer era seguir preguntando.
– Entonces, ¿cómo encaja aquí el Libro Negro?
Karwan movió la cabeza.
– Ah, sí. El Libro Negro. ¿Qué es eso? Yo no estoy tan seguro de que sea un libro. Creo que fue alguna prueba, alguna clave, algo que explicaba el gran misterio. Pero ha desaparecido. Nos lo quitaron. Y ahora sólo nos quedan… nuestros cuentos de hadas. Y nuestro ángel pavo real. Es suficiente. Le he contado cosas que nunca debería haber contado a nadie. Pero no he tenido otra opción. El mundo desprecia a los yazidis. Se nos insulta y se nos persigue. Nos llaman adoradores del demonio. ¿Hay algo peor? Quizá si el mundo conociera mejor la verdad, nos trataría mejor. -Dio otro trago a la botella de agua-. Somos los guardianes de un secreto, señor Luttrell, un horrible secreto que no comprendemos. Pero debemos persistir en nuestro silencio y proteger el pasado enterrado. Ésa es nuestra carga. A lo largo de los siglos. Somos los Hijos de la Vasija.
– Y ahora…
– Y ahora voy a llevarle de nuevo a Turquía. Vamos a llevarle a la frontera y podrá volver a casa a contarle a todo el mundo nuestra historia. Diga que no somos satánicos. Hábleles de nuestra tristeza o de lo que quiera. Pero no mienta.
El yazidi se puso de pie y dio un grito por la ventana. La puerta se abrió y entraron más hombres. Rob fue empujado de nuevo, pero esta vez de una forma más tranquila. Lo sacaron pasando por el templo. Miró al altar mientras lo llevaban. El cráneo había desaparecido. Después, salió al sol. Los niños le señalaban. Rob vio cómo las mujeres lo miraban llevándose las manos a la boca mientras lo conducían a la camioneta Ford.
El conductor estaba listo. La bolsa de Rob descansaba en el asiento del pasajero. Él seguía con las muñecas atadas. Dos hombres le ayudaron a subir a la cabina. Miró por la ventanilla al tiempo que otro hombre se metía en la camioneta, un hombre de piel oscura y barba, más joven que Karwan, fuerte, musculoso y silencioso, que ocupó su puesto entre Rob y la puerta, dejando al periodista en el centro.
El vehículo arrancó y las ruedas derraparon en el polvo. Lo último que Rob vio de Lalesh fue a Karwan, de pie entre los niños que miraban atentos, junto a una de las torres cónicas. Su expresión era enormemente triste.
Después, Lalesh desapareció detrás de una cuesta mientras la camioneta bajaba por la colina en dirección a la frontera turca.
Cuando Rob fue trasladado al otro lado de la frontera con Turquía, en Habur, telefoneó a Christine y después subió a un taxi para dirigirse a la ciudad más cercana. Mardin. Siete horas después reservó una habitación en un hotel, volvió a llamar a Christine, luego a su hija y, finalmente, se quedó dormido con el teléfono en la mano. Estaba muy cansado.
A la mañana siguiente, se sentó delante de su ordenador portátil y escribió -rápidamente, con pasión y de una sola vez- su historia.
«Secuestrado por las sectas del Kurdistán».
Pensaba que escribir aquel artículo apresuradamente y sin pensar era el único modo de hacerlo. Había tantos elementos dispares que, si se sentaba a reflexionar sobre ellos, si trataba de formular una narrativa coherente, correría el riesgo de perderse en infinidad de detalles e innumerables aspectos secundarios. Además, el artículo podría parecer artificial si lo trabajaba demasiado. La historia era tan extraña que tenía que parecer sencilla y sincera para que funcionara. Muy inmediata. Muy honesta. Como si le estuviera contando a alguien una anécdota larga y sorprendente mientras tomaban un café. Así que la escribió de un tirón. Gobekli Tepe y las vasijas del museo, los yazidis, el culto de los ángeles y la adoración a Melek Taus. Las ceremonias de Lalesh, el cráneo sobre el altar y el misterio del Libro Negro. Todo, la historia completa, salpimentada con violencia y asesinato. Y ahora tenía un buen final: concluía con él tumbado de lado, con una capuchn sobre la cabeza, en una mugrienta habitación en las montañas del Kurdistán, pensando que iba a morir.
Tardó cinco horas en escribir el artículo. Cinco horas en las que apenas levantó la vista del ordenador. Estaba muy concentrado, muy metido en la historia.
Tras seis minutos de corrección ortográfica, Rob copió el texto en un lápiz de memoria, salió del hotel y fue directo al cibercafé. Después, conectó la memoria y le envió el artículo a Steve, a Londres, que esperaba impaciente la copia.
Permaneció sentado, nervioso, en el tranquilo cibercafé junto al ordenador, esperando a que Steve le llamara pronto con la respuesta. El ardiente sol de Mardin brillaba en la calle, pero allí dentro hacía una temperatura casi sepulcral. Sólo había otro cliente en el café, bebiendo una oscura soda turca y entretenido con algún juego de ordenador. Aquel chico tenía puestos unos grandes auriculares. Estaba destripando a un monstruo de la pantalla con una AK-47 virtual. El monstruo tenía zarpas de color púrpura y ojos tristes. Los intestinos se le salían, vividos y verdes.
Rob volvió a su pantalla. Miró el tiempo en España sin ningún motivo en especial. Buscó en Google su propio nombre y luego el de Christine. Descubrió en un ejemplar reciente de American Archaeology que era autora de «El canibalismo neandertal en el norte de España de la Edad de Hielo». También encontró una bonita fotografía de ella recibiendo un premio poco conocido en Berlín.
Rob se quedó mirando la fotografía. Echaba de menos a Christine. No tanto como a su hija, pero la extrañaba. Su pausada conversación, su perfume, su elegancia. El modo en que sonreía cuando hacían el amor, con los ojos cerrados, como si estuviera soñando con algo muy dulce que hubiera ocurrido hace mucho tiempo.
El móvil sonó.
– ¡Robbie!
– Steve… -El corazón le latía con fuerza. Odiaba aquella sensación-. ¿Y bien?
– Bueno -respondió Steve-, no sé qué decir…
Читать дальше