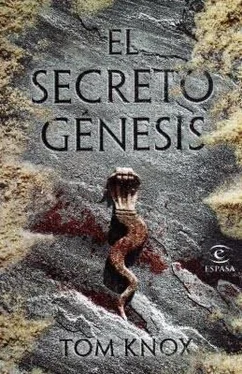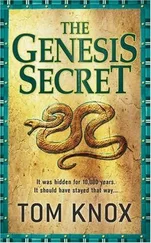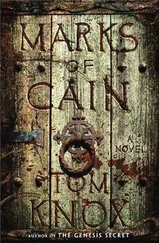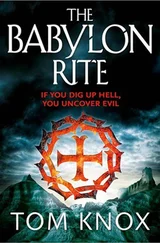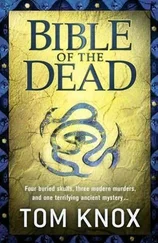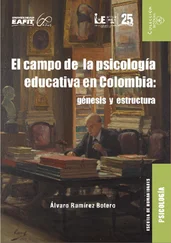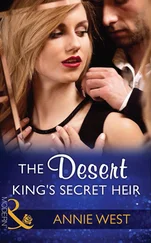El dolor hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Estuvo a punto de echarse a llorar. La tela le daba calor, el corazón le palpitaba y él tenía que dejar de sentir pánico. Porque aún no estaba muerto. No habían hecho nada más que maltratarle y asustarle.
Pero cuando las esperanzas de Rob aumentaron, pensó en Franz Breitner. Lo habían asesinado; aquello no había sido problema para los obreros yazidis de Gobekli. Lo habían empujado contra aquella piqueta, atravesándolo como a una rana en un laboratorio. Exactamente igual. Recordó el chorro de sangre que salía de la herida del pecho del arqueólogo. La sangre que se derramaba sobre el polvo amarillo de Gobekli. Y después recordó a la temblorosa cabra a la que estaban matando salvajemente en las calles de Sanliurfa.
Rob gritó. Su única esperanza era Karwan. Su amigo. Su amigo yazidi. Quizá le oyera. Sus gritos retumbaron por toda la habitación. Volvieron las voces kurdas que le maldecían, empujándole y dándole patadas. Una mano le agarró del cuello casi estrangulándolo. Sintió otra mano que le apretaba el brazo. Pero Rob dio fuertes golpes con sus botas. Ahora estaba rabioso. Mordió la capucha. Si iban a matarle, quería luchar, iba a intentarlo, iba a ponérselo difícil.
En aquel momento, le quitaron la capucha.
Rob jadeó mientras parpadeaba bajo la luz. Una cara le miraba fijamente. Era Karwan.
Pero aquel no era el Karwan de antes: el tipo simpático de cara redonda. Se trataba de un Karwan que no sonreía, de rostro sombrío, enfadado, y que estaba al mando.
Karwan dio órdenes a los ancianos que le rodeaban, hablándoles con brusquedad en kurdo. Les decía lo que tenían que hacer. Y no había duda de que los ancianos vestidos con sus túnicas le obedecían; prácticamente le hacían reverencias. Uno de los viejos frotó una tela húmeda sobre el rostro de Rob. El olor a humedad era horrible, pero el frío también le refrescaba. Otro hombre lo ayudó a incorporarse y a apoyarse contra la pared de atrás.
Karwan gritó otra orden. Pareció decirles a los hombres de las túnicas que se fueran, ya que, obedientemente, abandonaron la habitación en fila. Uno a uno. La puerta se cerró, dejando a Karwan y a Rob solos en la pequeña sala. Rob miró a su alrededor. Se trataba de un espacio sucio con paredes desnudas, pintadas y demasiado altas, y ventanas con rejillas que apenas dejaban entrar la luz. Quizá fuera una especie de bodega; una antecámara del templo.
La cuerda que rodeaba sus muñecas seguía haciéndole daño. Le habían quitado la capucha, pero seguía atado. Se masajeó con fuerza las muñecas juntándolas todo lo que pudo para recuperar algo de circulación. Entonces miró a Karwan. El joven yazidi estaba en cuclillas sobre una alfombra descolorida pero con ricos bordados. Le devolvió la mirada, dejando escapar un suspiro.
– He tratado de ayudarle, señor Luttrell. Pensamos que si le dejábamos venir aquí se quedaría satisfecho. Pero usted tuvo que buscar más. Siempre. Ustedes, los occidentales, siempre quieren más.
Rob estaba desconcertado. ¿De qué hablaba? Karwan se frotaba los ojos con el índice y el pulgar. Aquel yazidi parecía cansado. A través de las rejas de las ventanas Rob pudo oír los ruidos amortiguados de Lalesh: niños riendo y el gorgoteo de una fuente.
Karwan se acercó.
– ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué quieren saberlo todo? Breitner era igual. El alemán. Exactamente igual. -Rob abrió los ojos. Karwan asintió-. Sí. Breitner. En Gobekli Tepe…
El joven yazidi examinó de mal humor el dibujo de la alfombra que había delante de él. Su dedo índice seguía el laberinto escarlata del bordado. Parecía estar meditando, decidiendo algo importante. Rob esperó. Tenía la garganta seca. Las muñecas le dolían por culpa de las cuerda.
– ¿Puedo beber algo, Karwan? -preguntó.
El yazidi alargó la mano y cogió una pequeña botella de plástico con agua mineral, la colocó en la boca de Rob y éste bebió, estremeciéndose, jadeando y tragando. Dejó la botella entre los dos sobre el suelo de cemento y Karwan suspiró una segunda vez.
– Le voy a decir la verdad. No tiene sentido seguir ocultándola. Puede que la verdad ayude a los yazidis. Porque las mentiras y los engaños nos están haciendo daño. Yo soy hijo de un jeque yazidi. Un jefe. Pero soy también alguien que ha estudiado nuestra fe desde fuera. Así que me encuentro en una posición especial, señor Luttrell. Puede que eso me permita una cierta… discreción. -Evitaba mirar a Rob directamente. ¿Un reflejo de culpa? Siguió hablando-: Lo que estoy a punto de contarle no ha sido revelado a nadie que no sea yazidi en miles de años. Puede que nunca.
Rob escuchaba con atención. La voz de Karwan era uniforme ,casi monótona. Como si aquello fuera un monólogo preparado o algo que había estado pensando durante muchos años, un discurso ensayado.
– Los yazidis creen que Gobekli Tepe es el lugar donde estaba el Jardín del Edén. Seguramente usted ya conoce esta historia. Y creo que nuestras creencias han… dado información a otras religiones. -Se encogió de hombros y exhaló con fuerza-. Como le dije, creemos que somos descendientes directos de Adán. Somos los Hijos de la Vasija. Gobekli Tepe es, por tanto, el hogar de nuestros ancestros. A todos los yazidis de la casta de los sacerdotes, la clase más alta, como yo, se nos dice que tenemos que proteger Gobekli Tepe. Proteger y defender el templo de nuestros antepasados. Por la misma razón, nuestros padres y los padres de nuestros padres nos enseñan que debemos mantener a salvo los secretos de Gobekli. Todo lo que salga de allí debe ser ocultado o destruido. Como aquellos… restos… del museo de Sanliurfa. Ése es nuestro deber como yazidis. Porque nuestros antepasados enterraron Gobekli Tepe bajo toda aquella tierra… por un motivo. -Karwan agarró la botella y bebió un sorbo de agua; miró directamente a Rob, con sus ojos kurdos de color marrón oscuro ardiendo en la penumbra de aquella bodega-. Por supuesto, sé cuál es su pregunta, señor Luttrell. ¿Por qué? ¿Por qué mis antepasados yazidis enterraron Gobekli Tepe? ¿Por qué debemos protegerlo? ¿Qué ocurrió allí? -Karwan sonrió, pero era una sonrisa de dolor, incluso de angustia-. Eso es algo que no se nos ha enseñado. Nadie nos lo dice. No tenemos una tradición escrita. Todo es revelado oralmente, de boca a boca, de oreja a oreja, de padre a hijo. Cuando yo era muy joven le pregunté a mi padre por qué teníamos estas tradiciones, y me contestó: «Porque son tradiciones, eso es todo».
Rob trató de hablar pero Karwan levantó una mano impaciente para callarlo.
– Por supuesto, nada de esto importaba. No durante muchos siglos. Nadie amenazó Gobekli Tepe. Nadie conocía su existencia, excepto los yazidis. Permanecía enterrado bajo su tierra antigua. Pero llegó el alemán, los arqueólogos con sus palas, sus excavadoras y sus máquinas, analizando, excavando, sacando a la luz. Para los yazidis, desenterrar Gobekli es algo terrible. Como abrir una herida horrible. Nos duele. Lo que nuestros antepasados enterraron debe permanecer enterrado; lo que se saca a lo luz tiene que ser ocultado y protegido. Así que nosotros, los yazidis, hicimos que él nos contratara, nos convertimos en sus obreros para poder retrasar la excavación, o incluso detenerla. Y sin embargo, él continuó. Siguió abriendo la herida…
– Entonces, ustedes mataron a Franz y después…
Karwan emitió un gruñido.
– ¡No! Nosotros no somos diablos. No somos asesinos. Tratamos de asustarle. De espantarle, de espantarlos a todos ustedes. Pero debió de caerse. Eso es todo.
– ¿Y el Pulsa Dinura?
– Sí… Sí, por supuesto. Y los problemas en el templo. Tratamos de… ¿cómo se dice…? Tratamos de obstaculizar la excavación, detenerla. Pero el alemán estaba muy decidido. Continuó haciéndolo. Excavando el Jardín del Edén, el jardín de las vasijas. Incluso lo hacía por las noches. Seguramente hubo una discusión. Y él se cayó. Creo que fue un accidente.
Читать дальше