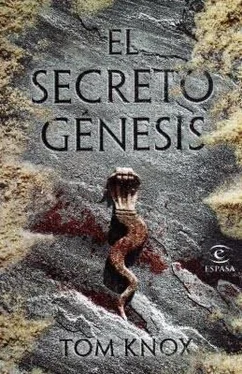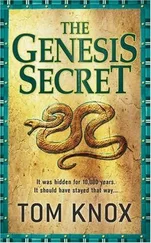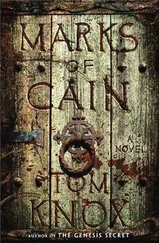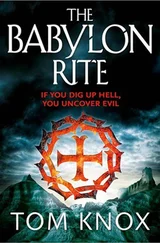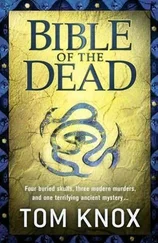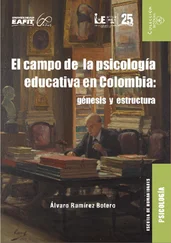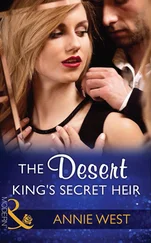Esto era más interesante. Forrester miró a su ayudante.
Boijer levantó un dedo y citó:
– Fue tal la carnicería durante el liderazgo de Cloncurry, comandando una división de infantería tras otra bajo el implacable fuego de ametralladoras de la bien formada y armada división Hanover, que sus tácticas fueron comparadas por algunos historiadores con la inutilidad del… sacrificio humano.
La cafetería estaba sumida en un completo silencio. Entonces, la puerta emitió un chasquido cuando un cliente entró sacudiendo la lluvia de su paraguas.
– Hay más -continuó Boijer-. Un enlace con esa entrada. Con un resultado curioso. Está en Wikipedia.
El camarero colocó dos platos con filetes sobre la mesa. Forrester no hizo caso a la comida. Miraba fijamente a Boijer.
– Continúe.
– Al parecer, durante la guerra excavaban trincheras o algo parecido, o puede que fosas comunes… En cualquier caso, encontraron otro yacimiento de sacrificios humanos. Un yacimiento de la Edad de Hierro. Tribus celtas. Aparecieron ochenta esqueletos -volvió a leer Boijer-. Decapitados, los esqueletos habían sido amontonados y mezclados con armas. -Levantó la vista hacia su jefe-. Y los cuerpos rutaban retorcidos adoptando posturas poco naturales. Aparentemente, se trata del mayor yacimiento de sacrificios humanos de Francia.
– ¿Dónde está?
– Aquí, señor. Justo aquí. Ribemont-sur-Ancre.
Rob se despertó. Christine estaba a su lado, aún dormida. Durante la noche ella se había apartado la mitad de las sábanas. Él miró su resplandeciente piel dorada por el sol. Le acarició el cuello y la besó en el hombro desnudo. Ella murmuró su nombre, se giró y dejó escapar un decoroso ronquido.
Era casi mediodía. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Rob salió de la cama y se dirigió al baño. Mientras se quitaba el sueño de la cara y del pelo, pensó en Christine, en cómo había ocurrido. Ellos; los dos; él y ella.
Nunca antes había vivido una aventura como ésta. Parecía que habían pasado de ser amigos a cogerse de la mano, besarse y dormir juntos como si fuera la cosa más obvia y natural del mundo. Una evolución simple y esperada. Recordó cuando se sentía nervioso por ella, reacio a mostrar sus sentimientos. Ahora eso le parecía ridículo.
Pero aunque su relación parecía evidente, también seguía siendo, por el contrario, muy extraña y maravillosa. Rob decidió que quizá la mejor comparación era con una estupenda canción nueva que escuchas en la radio por primera vez. Porque la melodía de una gran canción parece tan buena que te hace decir: «Ah, claro, sí, ¿por qué a nadie se le había ocurrido antes un tema tan bueno? Simplemente faltaba alguien que escribiera las notas».
Rob se lavó la cara y buscó a tientas la toalla. Se secó y salió de la ducha. Miró a su izquierda. La ventana del baño estaba abierta de par en par de modo que podía vislumbrar a través del mar de Marmara las otras islas de los Príncipes. Yassiadi. Sedef Adasi, con las aldeas y bosques de Anatolia a lo lejos. Yates blancos navegaban lentamente por el azul del mar. El aroma a pino calentado por el sol inundaba el pequeño baño.
Estar allí, en esa casa, había ayudado sin duda a su aventura amorosa. La había cultivado y provocado. La isla era un verdadero oasis paradisiaco, un vivido contraste con la irritante y violenta Sanliurfa. Y la casa otomana de Isobel era silenciosa, agradable y tranquila. Iluminada por el sol y adormilada por las olas del Marmara; ni siquiera había coches que perturbaran aquella paz.
Durante diez días, Rob y Christine se habían recuperado allí. También habían explorado el resto de las islas. Habían visto la tumba del primer embajador inglés en el Imperio Otomano enviado por Isabel I. Habían asentido con interés mientras un guía local les enseñaba la casa de madera en la que vivió Trotsky. Habían reído tomando café turco en las cafeterías del paseo marítimo de Buyukada y bebido embriagadores vasos de raki con Isobel en su jardín, inundado de aroma a rosas mientras el sol se ponía en la lejana Troya.
Y fue en una de esas noches de suave calor, bajo las joyas esparcidas de las estrellas del Marmara, cuando Christine se había inclinado sobre él y lo había besado. Y él le devolvió el beso. Tres días después Isobel le pidió a su sirvienta con educación y discreción que dejara las toallas de los invitados en una sola habitación.
Rob anduvo con suavidad. Las contraventanas del dormitorio chirriaban por la brisa del verano. Christine seguía dormida, con su oscuro cabello esparcido por la almohada de algodón egipcio. Cruzó el suelo de parqué, descalzo, se puso rápidamente su ropa y sus botas y bajó las escaleras sin hacer ruido.
Isobel estaba al teléfono. Sonrió, saludó a Rob con la mano y le hizo un gesto señalando la cocina, donde Andrea, la sirvienta, preparaba café. Rob sacó una silla de debajo de la mesa de la cocina y le dio las gracias a la sirvienta por el café. Después se quedó allí sentado, con la mente distraída, pero feliz, mirando por la puerta de la cocina abierta de par en par hacia las rosas, las azaleas y la buganvilla del jardín.
El gato Ezequiel -o Ezzy, como Isobel lo llamaba- corría detrás de una mariposa por el suelo de la cocina. Rob jugueteó con el animal durante unos minutos. Después se recostó en la silla, abrió un periódico, un Financial Times muy viejo y leyó algo sobre terroristas suicidas kurdos en Ankara.
Volvió a dejar el periódico. No quería saber nada de aquello. No quería oír hablar de violencia, peligro ni política. Sólo deseaba que aquel idilio fuera eterno; quería quedarse allí con Christine para siempre y traer a Lizzie también.
Pero el idilio no podía durar; Steve, su editor, estaba dando muestras de impaciencia. Quería o bien que terminara la historia o asignarle a Rob otro trabajo. Él había entregado un par de artículos sobre Turquía para tranquilizar a los de su oficina, pero todos sabían que ese estado de gracia era temporal.
Rob salió al jardín y miró hacia el mar. Había otra alternativa. Podría limitarse a dejar su trabajo. Quedarse allí con Christine. Alquilar un barco y subarrendarlo a turistas. Convertirse en un pescador de calamares, como los griegos de Burguzada. Unirse a los propietarios de cafeterías armenias de Yassiada. Entretenerse en el jardín de Iso bel. Simplemente dejarlo todo y pasar sus días al sol. Y, de algún modo, podría traer a Lizzie también. Con su hija allí, riendo por la playa, estaría rodeado de las mujeres que amaba y la vida sería perfecta…
Entonces dejó escapar un suspiro y sonrió ante sus propias y maravillosas fantasías. El amor le estaba aturullando el cerebro. Tenía un trabajo, necesitaba el dinero, debía ser práctico.
Rob observó un catamarán a lo lejos. La línea de su vela blanca parecía un cisne que cruzaba el agua.
Un ruido lo sacó de su ensueño. Se dio la vuelta y allí estaba Iso bel, saliendo de la cocina.
– Acabo de recibir una llamada de teléfono de lo más intrigante de un viejo amigo de Cambridge. El profesor Hugo De Savary. ¿Has oído hablar de él?
– No…
– Escribe muchos libros. Y participa en programas de televisión. Pero de todos modos es un gran experto. Christine lo conoce. Creo que asistió a sus clases durante un curso en el King's. De hecho, fueron amigos… -Isobel inclinó la cabeza con una sonrisa-. Por cierto, ¿dónde está Christine?
– Sigue durmiendo profundamente.
– ¡Ah, el amor joven! -Agarró a Rob del brazo-. Bajemos a la playa. Te contaré lo que me ha dicho Hugo.
La playa era rocosa y pequeña, pero bonita; y estaba casi vacía. Se sentaron en un banco de roca y ella le habló sobre la llamada de teléfono de De Savary. El historiador de Cambridge le había contado a Isobel todo lo que le había dicho la policía y añadió lo que había conjeturado él mismo sobre los espantosos asesinatos ocurridos por toda Gran Bretaña. La banda de asesinos. La conexión con el Club del Fuego del Infierno y la relación de los asesinatos con los sacrificios humanos.
Читать дальше