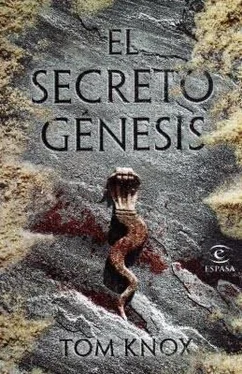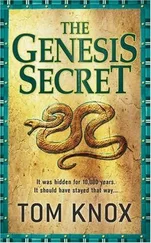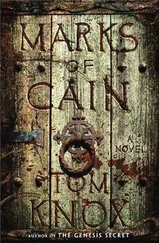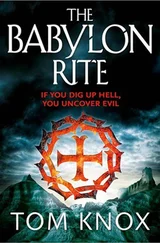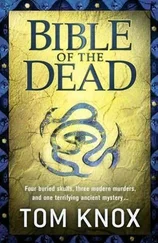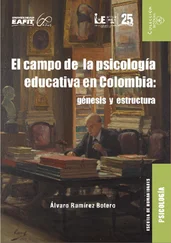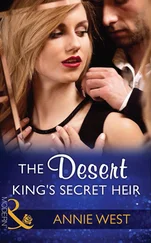– Ahora, dime los nombres completos de los obreros del yacimiento -le preguntó Isobel a Christine, cerrando el libro-. Y el apellido de Beshet, el del museo.
Christine cerró los ojos tratando de recordar. Vacilando un poco, recitó una lista de media docena de nombres. Después, unos pocos más.
Isobel asintió.
– Son yazidis. Los obreros de tu yacimiento. Y también Beshet. Y supongo que los hombres que fueron a secuestraros también eran yazidis. Estaban protegiendo esas vasijas del museo.
– Eso tiene sentido -dijo Rob, analizándolo todo rápida y mentalmente-, si piensas en cómo se desarrollaron los acontecimientos. Lo que quiero decir es que cuando Christine acudió a Beshet para que le diera la clave, él lo hizo. Pero después debió de llamar a sus compañeros yazidis y les contó lo que estábamos haciendo. Así que vinieron al museo. ¡Les habían dado el soplo!
Christine lo interrumpió.
– Sí. Pero ¿por qué iban a estar los yazidis tan preocupados por unas vasijas antiguas con sus horrendos contenidos? ¿Qué tiene eso que ver con ellos ahora? ¿Por qué demonios estaban tan desesperados por detenernos?
– Ahí está el quid de la cuestión -respondió Isobel.
La contraventana había dejado de chirriar. El sol brillaba sobre las plácidas aguas.
– Hay una cosa más -señaló Isobel-. Los yazidis tienen un dios muy extraño. Se representa con un pavo real.
– ¿Adoran a un pájaro?
– Y lo llaman Melek Taus. El ángel pavo real. Otro nombre que le dan es… Moloc. El dios demonio adorado por los cananeos. Y otro nombre es el de Satán. Según los cristianos y los musulmanes.
Rob se quedó perplejo.
– ¿Quieres decir que los yazidis son satánicos?
Isobel asintió divertida.
– Shaitán, el demonio. El terrible dios de los sacrificios -dijo, sonriendo-. Tal y como nosotros lo entendemos, sí. Los yazidis adoran al diablo.
Cloncurry. Ése era su último nombre y su mayor esperanza. Forrester revisó los papeles y las fotografías que tenía sobre la rodilla mientras la lluvia salpicaba el parabrisas. Él y Boijer iban en un coche alquilado por el norte de Francia en dirección al sur desde Lille. Boijer conducía, Forrester leía. Rápido. Y esperaba que por fin estuvieran sobre la pista correcta. Lo cierto es que parecía buena.
Habían pasado los últimos días hablando con directores, rectores y consejeros de estudiantes y llamando a médicos de clínicas universitarias bastante reacios. Aparecieron unos cuantos posibles candidatos: uno que dejó de asistir a Christ Church, en Oxford; un par de expulsados de Eton y Marlborough; y un estudiante esquizofrénico que desapareció de St Andrews. Forrester se sorprendió por la cantidad de estudiantes a los que se les había diagnosticado esquizofrenia. Cientos por todo el país.
Pero todos los candidatos fueron descartados por uno u otro motivo. El pijo que abandonó Oxford estaba en un hospital psiquiátrico. Se había localizado al estudiante de St Andrews en Tailandia. El expulsado de Eton había muerto. Al final, lo habían reducido a un solo nombre: Jamie Cloncurry.
Tenía todas las credenciales apropiadas. Su familia era extremadamente rica y de ascendencia aristocrática. Había sido educado en el carísimo colegio de Westminster, donde su comportamiento, según su director, era excéntrico rayando en la violencia. Había golpeado a otro estudiante y estuvo a punto de ser expulsado. Pero su brillantez académica le permitió tener una segunda oportunidad.
Cloncurry había ido después al Imperial College de Londres para rstudiar matemáticas. Una de las mejores universidades científicas del mundo. Pero esta enorme oportunidad no terminó con sus problemas; de hecho, su carácter salvaje no hizo más que intensificarse. Había tenido escarceos con drogas duras y lo habían sorprendido con prostitutas en su residencia universitaria. Una de ellas lo había denunciado a la policía por brutalidad, pero la Fiscalía General de la corona había desestimado los cargos en base a una poco fiable convicción: ella era una prostituta y él un estudiante con talento de una universidad importante.
Lo verdaderamente crucial es que parecía que Cloncurry había reunido en torno suyo a varios amigos extremadamente cercanos -italianos, franceses y estadounidenses. Uno de sus compañeros de universidad dijo que el círculo social de Cloncurry era «una camarilla extraña. Aquellos tipos lo adoraban». Y, tal y como habían comprobado Boijer y Forrester, en las últimas dos o tres semanas esa pandilla había desaparecido. No habían sido vistos en las clases. Un chico preocupado había denunciado la desaparición de su hermano. En la universidad había carteles con su fotografía en el bar de la asociación de estudiantes. Se trataba de un italiano: Luca Marsinelli.
Los jóvenes no habían dejado ninguna pista. En su residencia de estudiantes no había ninguna prueba. Nadie sabía y ni tan siquiera les preocupaba especialmente adónde habían ido. Los miembros de la pandilla no eran muy queridos. Sus conocidos y vecinos eran des concertantemente ambiguos. «Los estudiantes están siempre entrando y saliendo». «Pensé que había vuelto a Milán». «Dijo que se iba a tomar unas vacaciones».
En Scotland Yard se habían visto obligados, por tanto, a tomar algunas decisiones difíciles. El equipo de Forrester no podía seguir todas las pistas con el mismo celo. El tiempo pasaba rápido. Encontraron el Toyota Landcruiser abandonado a las afueras de Liverpool. Estaba claro que la banda había adivinado que el coche era un lastre. Parecía que se los había tragado la tierra, pero Forrester sabía que seguramente volverían a actuar, y pronto. Pero ¿dónde? No había tiempo para las especulaciones. Así que el detective había ordenado a su equipo que se centrara en Cloncurry, el supuesto líder.
Resultó que la familia Cloncurry vivía en Picardía, al norte de Francia. Tenían una casa solariega en Sussex, un piso grande en Londres e incluso una villa en Barbados. Pero, por algún motivo, vivían en el centro de Picardía. Cerca de Albert. Por esta razón, Forrester y Boijer habían tomado el primer tren Eurostar desde la estación St Pancras de Londres hasta Lille.
Forrester contemplaba los enormes y ondulados campos y los pequeños y escasos bosques; el cielo gris y acerado del norte de Francia. De vez en cuando, una de las colinas aparecía adornada con otro cementerio británico de la guerra: un lírico pero melancólico desfile de lápidas de mármol inmaculado. Miles y miles de tumbas. Era un espectáculo deprimente al que no ayudaba aquella lluvia. Los árboles habían florecido en el mes de mayo, pero incluso aquellas flores estaban mustias e indefensas bajo la llovizna implacable.
– No es la zona más atractiva de Francia, ¿verdad, señor?
– Espantosa -respondió Forrester-, con todos estos cementerios.
– Demasiadas guerras aquí, ¿verdad?
– Sí. Y también industrias moribundas. Eso no ayuda. -Hizo una pausa y luego continuó-. Solíamos venir aquí de vacaciones.
Boijer se rió.
– Buena elección.
– No, no aquí. Lo que quería decir es que veníamos de acampada al sur de Francia, cuando era niño. Pero no podíamos permitirnos el avión, así que teníamos que atravesar conduciendo toda Francia. Desde Le Havre. Y veníamos por aquí, por Picardía. Pasando por Al bert, el Somme y todo lo demás. Y siempre me ponía a llorar. Porque era puñeteramente feo. Los pueblos son tan feos porque todos fueron reconstruidos tras la Gran Guerra. Con cemento. Millones de hombres murieron en estos campos húmedos, Boijer. Millones. En los campos de Flandes.
– Ya imagino.
– Creo que los finlandeses seguíais viviendo en iglús en aquella época.
Читать дальше