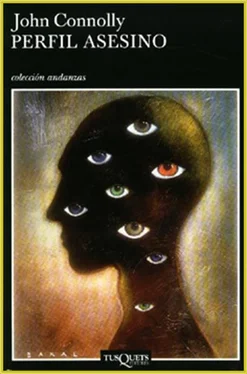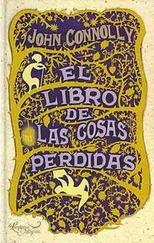Con toda certeza, la verdad sigue enterrada.
Este mundo es una colmena, un panal donde cada celdilla está unida a la siguiente, cada vida entrelazada inextricablemente a las vidas de los demás. La pérdida de uno solo reverbera en la totalidad, alterando el equilibrio, cambiando el carácter de la existencia de ínfimas e imperceptibles maneras.
Sin querer, vuelvo una y otra vez a una mujer llamada Tante Marie Aguillard, su inverosímil voz de niña llegando a mí desde su inmensa humanidad. La veo recostada contra una montaña de almohadas en una habitación oscura y caliente del oeste de Louisiana, flotando en el aire el olor del río Atchafalaya; una sombra negra y resplandeciente entre formas cambiantes, ajena a los límites entre lo natural y lo artificial mientras uno y otro mundo se funden. Me sujeta la mano y me guía hasta mi mujer y mi hija perdidas. Ellas la llaman y le hablan del hombre que les quitó la vida.
No necesita luz; su ceguera, más que un impedimento, es una ayuda para alcanzar una percepción más profunda y significativa. La vista sería una distracción para su extraña y errante conciencia, para su intensa y valiente compasión. Ella sufre por todos: los extraviados, los desaparecidos, los desposeídos, los asustados, las almas en pena que se han visto violentamente arrancadas de esta vida y no hallan descanso en su mundo dentro de otros mundos. Les tiende la mano, les ofrece consuelo en sus últimos momentos para que no mueran solos, para que no tengan miedo al pasar de la luz a la oscuridad.
Y cuando el Viajante, el ángel de las tinieblas, viene en su busca, ella me tiende la mano a mí, y yo la acompaño mientras muere.
Tante Marie conocía la naturaleza de este mundo. Deambuló por él, lo vio tal como era y comprendió su propio lugar en él, su responsabilidad para con quienes moraban dentro y fuera de él. Ahora, poco a poco, también yo he empezado a comprender, a reconocer mi deber para con el resto, tanto aquellos a quienes no he conocido como aquellos a quienes he amado. El carácter de la humanidad, su esencia, consiste en sentir el dolor ajeno como propio, y actuar para aliviar ese dolor. Existe nobleza en la compasión, belleza en la empatía, gentileza en el perdón. Soy un hombre con defectos, con un innegable pasado violento, pero no consentiré que personas inocentes sufran cuando esté en mis manos ayudarlas.
No les volveré la espalda.
No me alejaré.
Y si con ello puedo enmendar, compensar, todo aquello que he hecho y todo lo que he dejado de hacer, ése será mi consuelo.
Ya que la reparación es la sombra proyectada por la salvación.
Tengo fe en un mundo mejor después de éste. Sé que mi mujer y mi hija moran en él, porque las he visto. Sé que ahora están a salvo de los ángeles de las tinieblas y que dondequiera que habiten Faulkner y Pudd y otros muchos que han deseado convertir la vida en muerte, están lejos, lejos de Susan y Jennifer, y nunca podrán volver a tocarlas.
Esta noche llueve en Boston, y en el cristal de la ventana se revelan con todo detalle las intrincadas venas trazadas por el agua en su superficie. Me despierto con el nudillo aún dolorido a causa de la picadura ya curada y me vuelvo con cuidado para sentirla moverse cerca de mí. Me acaricia el cuello con la mano y de algún modo sé que, mientras dormía, ella ha estado observándome en la oscuridad, esperando a que llegase el momento.
Pero me vence el cansancio y, cuando mis ojos se cierran de nuevo,
estoy de pie en el linde del bosque, y los aullidos de los h í bridos vibran en el aire. A mis espaldas, los á rboles extienden sus ramas unos hacia otros, y cuando se tocan, emiten un sonido semejante a los susurros de los ni ñ os. Y mientras escucho, algo se mueve en las sombras ante m í .
– ¿Bird?
Siento su mano caliente sobre mí, y mi piel, en cambio, está fría. Deseo quedarme con ella, pero
me veo arrastrado otra vez, ya que la oscuridad me llama y la silueta todav í a se mueve entre los á rboles. Lentamente, el ni ñ o aparece, la lente de sus gafas tapada con cinta negra, su piel blanca como el papel. Intento aproximarme a é l, pero no puedo ponerme en pie. Detr á s de é l se deslizan otras figuras, pero se alejan de nosotros, se adentran en el bosque hasta desvanecerse, y el ni ñ o pronto se ir á con ellas. Se ha despojado de la tabla de madera, pero las quemaduras de la cuerda todav í a se le ven a los lados del cuello. No habla, pero contin ú a mir á ndome durante mucho, mucho tiempo, agarrado a la corteza del abedul amarillo que crece junto a é l, hasta que, por fin, tambi é n é l retrocede,
– Bird -susurra ella.
se desdibuja, se adentra m á s y m á s,
– Estoy embarazada.
se sumerge en las profundidades de la colmena que es este mundo.

Los siguientes libros han tenido para mí un valor inestimable mientras escribía esta novela:
Wrath of Angels: The American Abortion War, de James Risen y Judy L. Thomas (Basic Books, 1998); Eagle Lake, de James C. Ouellette (Harpswell Press, 1980); The Red Hourglass: Lives of the Predators, de Gordon Grice (Alien Lane, 1998); The Book of the Spider, de Paul Hillyard (Hutchinson, 1994); The Bone Lady, de Mary H. Manheim (Louisiana State University Press, 1999); Maine Lighthouses, de Courtney Thompson (Catnap Publications, 1996); Apocalypses, de Eugen Weber (Hutchinson, 1999): The Apocalypse and the Shape of Things to Come, edición a cargo de Francis Carey (British Museum Press, 1999); y The Devil's Party, de Colin Wilson (Virgin, 2000). Por otra parte, Simpson's Forensic Medicine, de Bernard Knight (Arnold, 1997) e Introduction to Forensic Sciences, segunda edición, a cargo de William G. Eckert (CRC Press, 1997), rara vez han abandonado mi mesa.
Buena parte del material en relación con los movimientos religiosos de Maine procede de la introducción de Elizabeth Ring a su Directory of Churches & Religious Organizations in Maine, 1940 (Maine Historical Records Survey Project); del artículo «Till Shiloh Come», de Jason Stone (revista Down East, marzo de 1990); y «The Promised Land», de Earl M. Benson (revista Down East, septiembre de 1993).
A medida que avanza cada una de mis novelas se pone cada vez más de manifiesto mi profunda ignorancia. Para este libro he contado durante mis investigaciones con los conocimientos y la amabilidad de muchas personas: entre ellas James Ferland y el personal de la Oficina del Forense de Maine, Augusta; el agente Joe Giacomantonio, del Departamento de Policía de Scarborough; el capitán Russell J. Gauvin, del Departamento de Policía de la Ciudad de Portland; el sargento Dennis R. Appleton, CID III, Policía del Estado de Maine; el sargento Hugh J. Turner, Policía del Estado de Maine; L. Dean Paisley, mi excelente guía en Eagle Lake; Rita Staudig, historiadora del St. John Valley; Phineas Sprague Jr., de los Servicios del Puerto Deportivo de Portland; Bob y Babs Malkin y Jim Block, que me ayudaron en cuanto a los judíos de Nueva York; Big Apple Greeters; Phil Procter, director del Wang Center de Boston; Beth Olsen, del Boston Ballet; el personal del Center for Maine History de Portland, Maine; Chuck Antony; y otros muchos. A todos ellos les debo una copa, y probablemente una disculpa por todos los errores que he cometido. Por último, deseo dar las gracias a mi agente, Darley Anderson, y a sus ayudantes, Elizabeth and Carrie; a mi agente para los derechos en el extranjero Kerith Biggs; a mi editora, Sue Fletcher; y a todo el personal de Hodder & Stoughton por su paciencia conmigo.
Читать дальше