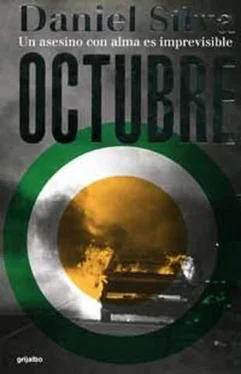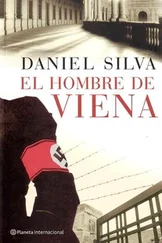Pisó el freno y paró el coche.
Luego miró el reloj y empezó a contar los segundos.
Al saltar de la verja al callejón, Michael Osbourne oyó a un hombre mascullar obscenidades. Una fracción de segundo más tarde oyó un chirrido de neumáticos y el rugido del motor de un coche pequeño. A juzgar por el sonido, Michael suponía que se dirigía hacia la calle M; también suponía que era Octubre intentando escapar. Corrió hacia la calle M, dobló a la derecha y siguió corriendo.
Delaroche vio a Osbourne correr por la calle M con un arma en la mano, ahuyentando a su paso a numerosos transeúntes sobresaltados. Delaroche se volvió despacio y esperó a que el semáforo cambiara.
La Beretta yacía sobre el asiento del acompañante. Delaroche la cogió con la mano derecha y deslizó el dedo índice tras el gatillo. Puede que consiga acabar el trabajo a fin de cuentas, pensó.
Osbourne llegó al cruce y se detuvo en medio del paso cebra, justo delante del Saab, con el arma en la mano y la mirada fija en la calle Treinta y cuatro. Respiraba con dificultad, y sus ojos lo escudriñaban todo.
Delaroche se puso la Beretta sobre el regazo. Consideró la posibilidad de disparar a Osbourne a través del parabrisas, pero la descartó en seguida. Aun cuando alcanzara a Osbourne, se vería obligado a huir en un coche dañado. Alargó la mano izquierda y pulsó un botón del brazo del asiento para bajar la ventanilla. En aquel instante, el semáforo cambió a verde.
A su espalda, varios conductores empezaron a tocar el claxon sin darse cuenta de que había un hombre parado en medio del cruce.
Delaroche permaneció inmóvil, esperando a que Osbourne actuara.
Michael se quedó en el cruce con el corazón desbocado, haciendo caso omiso de la algarabía de cláxones y estudiando los rostros de cada vehículo. Un hombre trajeado de cuarenta y tantos años en un Saab gris claro, dos estudiantes ricos en un BMW rojo, un par de patricios de Georgetown en un renqueante Mercedes diesel, un repartidor de Pizza Hut…
Todos tocaban el claxon menos el hombre del Saab. Michael lo observó con detenimiento. Era bastante feo: mejillas gordinflonas, mentón redondeado, nariz ancha y chata. Michael había visto aquel rostro en alguna parte, pero no conseguía recordar dónde. Se lo quedó mirando mientras surcaban su mente los rostros de su pasado, uno por uno, como imágenes en una pantalla, algunos claros y definidos, otros borrosos y lejanos. Y de repente supo dónde lo había visto…, en la pantalla del ordenador de Morton Dunne, en la oficina de servicios técnicos de la CÍA.
Michael apuntó el arma al rostro de Octubre.
– ¡Baje del coche! ¡Ya!
Washington
El amplio cruce al pie del puente Key es uno de los más congestionados y caóticos de Washington. El tráfico procedente del puente, la calle M y la carretera de Whitehurst convergen en un solo punto. Durante las horas punta de la mañana y la tarde, el cruce está atestado de vehículos que van y vuelven de los suburbios; por la noche se llena de coches camino de los restaurantes y bares de Georgetown. Sobre el conjunto se cierne la escalera de piedra negra que hizo famosa El exorcista, un lugar triste, cubierto de pintadas, que huele a la orina de los estudiantes de Georgetown borrachos que consideran un rito iniciático mear allí.
Sin embargo, Delaroche no pensaba en nada de esto mientras permanecía sentado al volante del Saab, frente al cañón de la Browning automática de Michael Osbourne. Cuando Michael le ordenó salir del coche, pisó el acelerador a fondo y se agachó.
Michael efectuó varios disparos a través del parabrisas y saltó a un lado cuando el Saab entró en el cruce.
Delaroche se incorporó, recobró el control del coche y se dirigió a la entrada del puente Key.
Michael rodó sobre sí mismo para esquivar el coche, hincó una rodilla en tierra y apuntó al Saab que se alejaba a toda velocidad, ahogando con el rugido del motor el estruendo de los cláxones.
Le quedaban ocho balas y ningún cargador de repuesto. Las usó todas antes de que Delaroche pudiera entrar en el puente.
Siete de ellas perforaron el maletero y se alojaron en el asiento trasero.
La octava alcanzó el depósito de gasolina, y el Saab explotó.
Delaroche oyó la explosión y al instante sintió el calor de la gasolina ardiendo. Los coches se detuvieron a su alrededor entre chirridos de neumáticos. Un joven ataviado con una sudadera roja de los Redskins acudió en su ayuda. Delaroche le apuntó a la cabeza con la Beretta, y el joven huyó despavorido.
Delaroche se apeó de un salto y vio a Michael Osbourne corriendo hacia él.
Levantó la Beretta y disparó tres veces.
Michael Osbourne se arrojó tras un coche aparcado.
Delaroche echó a andar hacia el puente Key, pero un coche, haciendo caso omiso del vehículo que ardía en medio del cruce, se acercaba a él a toda velocidad. Delaroche saltó a un lado en el último momento, pero no logró evitar el rebote contra el parabrisas.
La Beretta se le escapó de las manos y cayó entre los coches que se acercaban por la calle.
Delaroche alzó la mirada y vio a Michael Osbourne correr hacia él. Se puso en pie e intentó correr, pero su tobillo derecho cedió, por lo que volvió a desplomarse.
Pugnó por incorporarse y se obligó a avanzar. Sentía el tobillo como vidrio roto bajo la piel. Por fin logró llegar a la acera del puente Key.
Un hombre contemplaba la panorámica mientras sostenía el manillar de una bicicleta de montaña de baja calidad.
Delaroche le asestó un puñetazo en el cuello y se llevó la bicicleta. Montó e intentó pedalear, pero el dolor del tobillo derecho le hizo proferir un grito. Optó por pedalear con una sola pierna, la izquierda, pero entre el tobillo roto y la baja calidad de la bicicleta, Osbourne acortaba cada vez más la distancia entre ellos.
Delaroche se sentía impotente. Iba desarmado y su único medio de transporte era una bicicleta renqueante. Y para acabar de empeorar las cosas, estaba herido.
Más que nada, se vio acometido por una oleada de rabia…, rabia contra su padre, Vladimir y todos los demás del KGB que lo habían condenado a una vida de asesinatos. Rabia contra sí mismo por fracasar de nuevo en el intento de matar a Osbourne. Se preguntó cómo había sabido Osbourne que era el conductor del Saab. ¿Lo habría traicionado Leroux antes de morir aquella noche en París? ¿Lo habría traicionado el Director? ¿O acaso había vuelto a subestimar la inteligencia y el ingenio del hombre de la CIA, el hombre que había jurado destruirlo? Que todo acabara así, con Delaroche montando en una vieja bicicleta y Osbourne persiguiéndolo a pie, casi daba risa. Se dio cuenta de que aunque lograra escapar de Osbourne, sus posibilidades de llegar muy lejos disminuían a marchas forzadas.
Volvió la cabeza y vio que Osbourne se acercaba cada vez más. Se obligó a pedalear con ambas piernas, haciendo caso omiso del dolor, mientras decidía qué estaba dispuesto a hacer para salir de aquel puente con vida.
Michael guardó la Browning en la sobaquera y corrió por el puente, moviendo los brazos con fuerza para darse impulso. Por un instante se sintió transportado a la final de los mil quinientos metros de Virginia. En la última vuelta, Michael había efectuado una brillante maniobra táctica para adelantar al primero en los últimos cien metros, pero al llegar a la recta final le había faltado el valor suficiente con que soportar el dolor necesario para ganar. Había quedado prácticamente hipnotizado por la espalda del otro chico, el revoloteo de su camiseta al viento, los músculos de sus hombros mientras se alejaba cada vez más y por fin rompía la cinta de meta. Recordaba a su padre, tan furioso por la derrota de Michael que ni siquiera lo había consolado tras la carrera.
Читать дальше