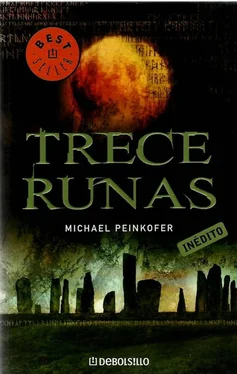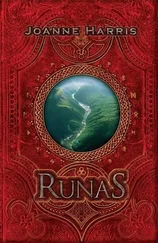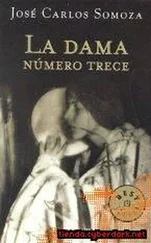– No puedo hacerlo, estimado abad -le contradijo sir Walter, en un tono cortés pero firme-. Con todo el respeto que su cargo y su orden me merecen, debo decir que uno de mis alumnos fue asesinado en su biblioteca, y mi sobrino estuvo también a punto de perder la vida allí. Incluso el inspector Dellard parece no albergar ninguna duda acerca de que existe un asesino astuto y sin escrúpulos que comete sus crímenes en Kelso, y no descansaré hasta que sea encontrado y reciba su justo castigo.
– ¿Busca venganza?
– Busco justicia -precisó sir Walter con rotundidad. El monje le dirigió una mirada larga y penetrante. Resultaba imposible adivinar qué estaba pensando.
– Sea como sea -dijo finalmente-, me parece que debería compartir sus observaciones con el inspector Dellard y sus hombres. Como ya imaginará, el inspector pasó por aquí y me hizo algunas preguntas. Tuve la impresión de que el caso se encontraba en buenas manos.
– Tal vez sea así -concedió sir Walter-, pero también es posible que se equivoque. El inspector Dellard parece seguir su propia teoría en lo que se refiere a este caso.
– ¿Entonces ya está tras la pista del criminal?
– O bien sigue un camino equivocado. Las cosas están aún demasiado confusas para que se pueda afirmar con seguridad. Pero sé que puedo confiar en mi sobrino, estimado abad, y si él me dice que ha visto este signo, yo le creo. ¿Sabe usted qué significa?
– ¿Y cómo podría saberlo? -La pregunta del abad sonó insólitamente cáustica.
– Es una runa de la espada, un símbolo de la Alta Edad Media, es decir, de una época en que sus antepasados ya habían triunfado sobre el paganismo.
– Esto no tiene nada de inhabitual. En muchas zonas de Escocia, las tradiciones y costumbres paganas se mantuvieron hasta entrado el siglo xvi. -El abad Andrew sonrió-. Ya conoce la fama de testarudez de que gozan nuestros compatriotas.
– Es posible. Pero algo, llámelo, si quiere, una sensación, una intuición, me dice que no se trata simplemente de eso. No es solo una runa, un antiguo signo cuyo significado se perdió hace tiempo. Es un símbolo.
– Un símbolo suele representar a otra cosa, sir Walter -objetó el abad, dirigiéndole una mirada escrutadora-. ¿Qué se supone que puede representar esta runa de la espada?
– Eso no lo sé -admitió el señor de Abbotsford con un bufido-, pero me he jurado descubrirlo, aunque sea solo porque me siento obligado hacia Quentin y el pobre Jonathan. Y esperaba que usted pudiera ayudarnos.
– Lo lamento. -El abad Andrew suspiró y sacudió lentamente la cabeza, que ya mostraba algunas canas-. Ya sabe, sir Walter, que siento afecto por usted y que soy un gran admirador de su arte, pero en este asunto no puedo ayudarle. Solo quiero decirle una cosa: deje en paz el pasado, sir. Mire, hacia delante y alégrese por los que aún están con vida, en lugar de querer buscar una reparación por los muertos. Es un consejo bien intencionado. Por favor, acéptelo.
– ¿Y si no lo hago?
En los rasgos del abad volvió a dibujarse la suave y tranquila sonrisa de antes.
– No puedo obligarle a ello. Toda criatura de Dios tiene el derecho a tomar libremente sus decisiones. Pero se lo ruego encarecidamente, sir Walter: tome la decisión correcta; retírese del caso y deje las indagaciones al inspector Dellard.
– ¿Es usted quien me lo aconseja? -preguntó sir Walter abiertamente-. ¿O solo me trasmite lo que Dellard le ha encargado?
– El inspector parece estar preocupado por su bienestar, y yo comparto esta preocupación -replicó el abad Andrew tranquilamente-. Permítame que le prevenga, sir Walter. Una runa es un signo pagano de una época que permanece oculta en la oscuridad. Nadie sabe qué secretos oculta o qué siniestras intenciones y pensamientos puede haber engendrado. No es algo que deba tomarse a la ligera.
– ¿De qué me está hablando? ¿De superstición? ¿Un religioso como usted?
– Hablo de cosas que son más antiguas que usted y que yo, más antiguas incluso que estos muros y este convento. El mal, sir Walter, no es una quimera. Existe y es tan real como todo lo demás, e intenta continuamente arrastrarnos a la tentación. A veces también -y señaló al libro que se encontraba abierto sobre la mesa- enviándonos extraños signos.
La voz del abad se había hecho cada vez más débil, hasta convertirse en un susurro. Cuando acabó de hablar, fue como si se apagara un fuego mortecino. Quentin, que, al escuchar las palabras del monje, había palidecido como la cera, sintió un escalofrío helado.
La mirada de sir Walter y la del abad se encontraron, y durante un momento los dos hombres se miraron fijamente.
– Bien -dijo Scott finalmente-. He comprendido. Le agradezco sus sinceras palabras, estimado abad.
– Le he hablado muy en serio, amigo mío. Por favor, ¡Atienda a mi consejo. No siga persiguiendo ese signo. Lo digo con la mejor intención.
Sir Walter se limitó a asentir con la cabeza. Luego se levantó para marcharse.
El abad Andrew se encargó personalmente de acompañar a sus dos visitantes hasta el portal. La despedida fue más breve y menos cordial que el recibimiento. Las palabras que se habían pronunciando seguían produciendo su efecto.
Fuera, en la calle, Quentin permaneció durante un buen rato en silencio, sin atreverse a interpelar a su tío, que, en contra de su costumbre, tampoco parecía sentir la necesidad de compartir sus pensamientos. Solo cuando llegaron de nuevo a la plaza del pueblo, donde esperaba el carruaje, Quentin rompió el silencio.
– ¿Tío?-empezó titubeante.
– ¿Sí, sobrino?
– Esta ha sido la segunda advertencia que recibimos hoy, ¿verdad?
– Eso parece.
Quentin asintió despacio.
– ¿Sabes?-confesó luego-, cuanto más pienso en ello, más me parece que debo haberme equivocado. Tal vez no fue ese signo el que vi. Tal vez fue otro completamente distinto.
– ¿Es el recuerdo el que habla, o el miedo?
Quentin reflexionó un momento.
– Una mezcla de ambos -dijo dudando. Sir Walter no pudo evitar una sonrisa.
– El recuerdo, sobrino, no conoce el miedo. Yo creo que sabes perfectamente qué viste, y el abad Andrew también lo sabía. Le he observado cuando su mirada se posaba en la runa de la espada. Conoce ese signo, estoy seguro. Y sabe cuál es su significado.
– Pero tío, ¿quieres decir que el abad Andrew nos ha mentido? ¿Un hombre de fe como él?
– Muchacho, confío en el abad Andrew, y estoy seguro de que nunca haría nada que pudiera perjudicarnos. Pero sin duda sabe más de lo que ha admitido ante nosotros…
Desde la cima de una colina, el jinete observaba la carretera que conducía de Jedburgh, en el sur, a Galashiels, en el norte, y que, más abajo de Newton, cruzaba un barranco que el Tweed había excavado en el terreno en el curso de los milenios. El suave paisaje montuoso se desplomaba allí en el abismo de forma inhabitualmente abrupta. Empinadas paredes de limo y arena rodeaban el lecho del río, que en ese lugar se estrechaba y discurría muchos metros por debajo del puente. Una arquitectura de troncos unidos entre sí, atrevida pero de aspecto frágil, sostenía la construcción.
Solo ochocientos metros al sur del puente de madera había un cruce en el que se juntaban las carreteras de Jedburgh y Kelso. Desde la colina podía distinguirse tanto el cruce como el puente. El jinete, después de ejecutar su siniestra obra, ya no tenía más que esperar. Se había cubierto con una capa de lana verde oscura, que le ayudaba a confundirse con el entorno y le hacía casi invisible bajo las ramas colgantes de los árboles, y se cubría la cara con una máscara de tela que, con excepción de unas finas rendijas para los ojos, le ocultaba completamente el rostro; un indicio más de que abrigaba algún propósito infame.
Читать дальше