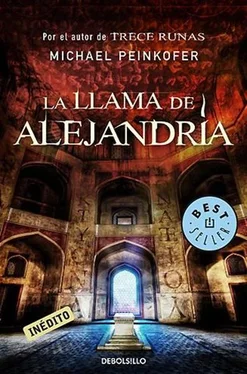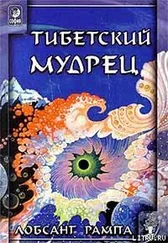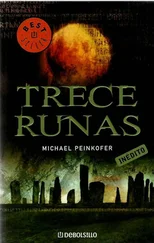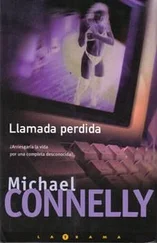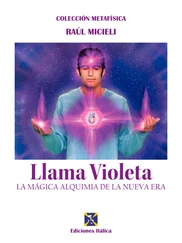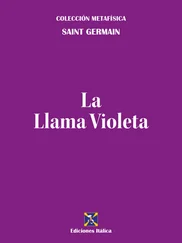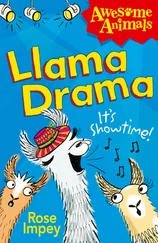No perdieron más tiempo y subieron la escalera a toda prisa. Por un lado, el hecho de volver a acercarse a la superficie les producía una sensación de alivio; por otro, a cada escalón que subían aumentaba el fragor del bombardeo.
– Idiotas -renegaba Gardiner Kincaid sin cesar-, malditos idiotas.
La escalera acababa en un corredor cuyas paredes estaban decoradas con inscripciones e imágenes. Sin embargo, allí también se apreciaba lo que ya se había anunciado al pie de la escalera: aquella parte del pasadizo no había resistido muy bien los terremotos del pasado. Unas grietas enormes recorrían el suelo, las paredes y el techo; además, la galería se había desmoronado en algunos puntos y los escombros se habían acumulado unos sobre otros, de manera que el pasadizo parecía un tubo de piedra retorcido.
– Malheureusement -apuntó Du Gard-, no tiene un aspecto muy alentador.
– ¿No acabo de decirlo? -maldijo Hingis-. ¿No vaticiné que el techo se nos derrumbaría encima?
– Aún no se ha derrumbado -contestó el viejo Gardiner secamente-. Si llega a ocurrir, póngame una querella.
– Ya me gustaría-se acaloró el suizo-. ¡La gente como usted es una vergüenza para nuestra ciencia! Me encargaré de que en todos los círculos de investigadores…
La sacudida que hizo temblar la galería fue tan violenta que Ali Bey y Mortimer Laydon perdieron el equilibrio y se precipitaron al suelo. Un estallido descomunal hizo temblar el suelo y las paredes, y cayeron piedras sueltas y arena de las incontables grietas que plagaban el techo.
– Ya discutiréis más tarde -propuso Sarah-, ¡ahora cerrad la boca y corred!
No hubo respuesta, ni siquiera por parte de Hingis. Los fugitivos echaron a correr a toda prisa por la galería, cuyas paredes parecían moverse, ¿o era una ilusión provocada por los fugaces rayos de luz que emitía la antorcha? Del techo se desprendían fragmentos de piedra, y Sarah y sus acompañantes tuvieron que protegerse la cabeza con los brazos. Además, el aire se llenó de polvo, que les producía picor en los ojos y se les depositaba en los pulmones.
– ¡Adelante! ¡Adelante! -se oyó bramar a Gardiner Kincaid antes de que le acometiera un violento ataque de tos que lo hizo retorcerse de dolor.
Sarah y Du Gard se apresuraron en acudir en su ayuda y sostenerlo, y juntos se precipitaron a través del estruendo que parecía no tener fin. El fuego solo era contestado muy de tarde en tarde por un retronar débil y lejano, que no podía hacer nada contra la brutalidad del ataque británico. El imperio respondía a la rebelión de Urabi con toda la fuerza de combate de su marina, que se preciaba de ser la más moderna del mundo, y sin tener en cuenta que algunos súbditos sin tacha de Su Majestad se encontraban en las profundidades de la ciudad intentando desesperadamente seguir con vida…
El final de la galería apareció a la vista.
La llama mortecina de la antorcha lo arrancó súbitamente de la oscuridad: una puerta ancha, flanqueada por esculturas de piedra. Una de las estatuas estaba destrozada y no podía distinguirse a quién representaba; la otra aún estaba intacta. Ligeramente acongojada, Sarah constató que se trataba de Anubis, el dios de los muertos, que la miraba desde la oscuridad con su cabeza de chacal…
– ¡La necrópolis! -exclamó su padre con voz ronca-. Tiene que ser la entrada al Cementerio de los Dioses…
Saberse más cerca que nunca de la realización de su sueño de investigador le prestó fuerzas renovadas. Levantó los brazos en señal de triunfo, se soltó de Sarah y de Du Gard, quienes lo sostenían, y se precipitó hacia los escalones que conducían al portalón; las alas de madera se habían podrido hacía tiempo en las bisagras. El camino estaba libre y llevaba a una bóveda que antiguamente debió de ser ostentosa y de unas dimensiones impresionantes.
En aquel momento estaba en ruinas.
Solo quedaba intacta la primera hilera de columnas que habían soportado el altísimo techo; el suelo de la sala se había hundido, probablemente a consecuencia de uno de los numerosos terremotos que habían azotado Alejandría. Y eso habría provocado que las columnas formadas por piezas se desmoronaran y también que se derrumbaran partes del techo. En algunos puntos, los fragmentos de roca y los cascotes de sillares imponentes llegaban al suelo; en otros se mantenían a medias en lo alto, sostenidos por lo que quedaba en pie de algunas columnas decapitadas. Daba la impresión de que todo se desplomaría en cualquier momento, aunque probablemente había aguantado durante siglos en aquel estado.
A la débil luz de la antorcha no se apreciaba si se podía pasar, ya que los escombros no eran el único obstáculo. El agua había entrado y había inundado el suelo hundido, de manera que alrededor de las ruinas se extendía un mar subterráneo.
– Merde! -exclamó Du Gard muy acertadamente. -Vaya -dijo Hingis, no sin cierta satisfacción-. Ahí lo tienen. Un callejón sin salida, como yo sospechaba.
– El peristilo -constató el viejo Gardiner, sin hacer caso del comentario de su acompañante-. Esto debía de ser el pórtico de la ciudad de los muertos. Estoy casi seguro de que al otro lado se encuentra el Cementerio de los Dioses… y aquello que los historiadores han buscado en vano durante siglos: la tumba de Alejandro y el Museion …
– Deje de soñar, Kincaid -lo reprendió Hingis-. Nuestro camino acaba aquí.
– Todavía no -replicó el padre de Sarah. Se acercó a la orilla, se agachó, metió el dedo en las aguas oscuras y lo lamió-. Esto tiene que estar conectado con el mar abierto.
– ¿Qué va a hacer? -preguntó Hingis-. ¿Ponerse a nadar como un pez?
– No es mala idea -contestó Gardiner, y se metió sin vacilar en el agua oscura, que al cabo de pocos pasos ya le llegó a las caderas.
– ¿Qué se propone?
– ¿Usted qué cree? Buscar un camino, evidentemente.
– ¿Entre estas ruinas? -El suizo se cruzó de brazos elocuentemente-. Sin mí. Ya se lo dije una vez y se lo repito: ningún descubrimiento arqueológico merece perder la vida.
– Me temo -declaró Du Gard- que tiene usted razón, mon ami.
– Sería absurdo retroceder ahora -proclamó Gardiner-. Estamos muy cerca del objetivo. -¿Y si se derrumba la bóveda?
– Ha aguantado durante dos mil años, también resistirá la estupidez de la Marina Real británica -dijo Gardiner convencido.
Aún se oía el estrépito de las detonaciones, pero la intensidad del fuego había disminuido.
– Comparto la opinión de mi padre -dijo Sarah-. Creo que debemos arriesgarnos y continuar.
– Qué sorpresa -replicó Hingis. El brillo de sus ojos revelaba que él también quería saber qué había al otro lado de la zona inundada, pero la perspectiva de tener que moverse por el líquido elemento no parecía agradarle en absoluto.
– Creo que no nos queda otra elección. -Mortimer Laydon también se puso de parte de Gardiner-. El riesgo de volver a cruzar por debajo de la dársena no será menor que el de probar suerte aquí.
– Naram -afirmó Ali Bey, y también se metió en el agua sosteniendo el fusil en lo alto con las dos manos-. Soy un hijo del desierto y no me fío del agua, pero creo que el efendi tiene razón. Nadie debería desafiar dos veces el destino de la misma manera.
Con ello, los escépticos quedaban en minoría y, al ver que Du Gard se sumaba a la decisión de la mayoría, Hingis dejó de oponer resistencia.
– Solo dígame una cosa -le preguntó en voz baja a Sarah mientras se metía en las aguas poco profundas de la orilla con un gesto de asco en la boca-, ¿cómo ha podido aguantar con un padre como el suyo?
– De hecho -respondió Sarah-, solo caben dos posibilidades: o pierdes la razón o te vuelves como él. Yo me decidí por la última.
Читать дальше