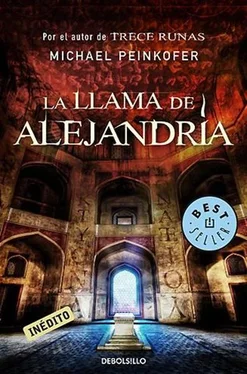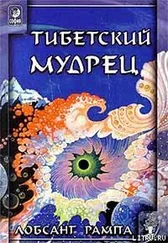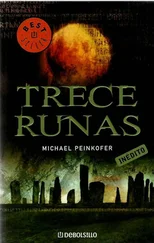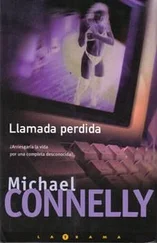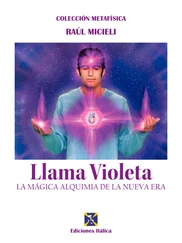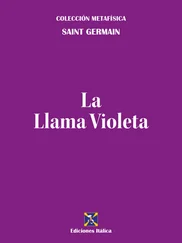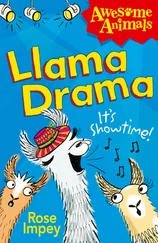– Dios mío. -Gardiner Kincaid no objetó nada más. Apretándose las sienes con los puños cerrados, miraba fijamente hacia delante-. ¿Qué he hecho? Me he vendido sin pensar en las consecuencias. He sido un loco…
Hundió la cara entre sus manos, que estaban llenas de callos y no tenían el aspecto que cabría esperar en un noble, y al cabo de un momento, para espanto no solo de su hija, se echó a llorar desconsoladamente. Su cuerpo sufría sacudidas, sollozos de amargura brotaban de su garganta y por sus mejillas, curtidas por el sol, corrían lágrimas amargas de arrepentimiento.
– Padre -dijo Sarah con dulzura, y le pasó el brazo por el hombro, pero no hubo manera de consolar al viejo Gardiner.
– Ahora lo comprendo todo -murmuró-. Pero tendría que haber intuido las conexiones, haberlo sabido mejor…
– No podías, viejo amigo -objetó Mortimer Laydon-. Has hecho lo que consideraste correcto.
– Como todos nosotros -coincidió Sarah-. Nadie puede reprocharnos nada, solo hemos…
– No lo entiendes. -Gardiner Kincaid levantó la mirada, tenía la cara bañada de lágrimas que brillaban en la débil luz.
– ¿Qué es lo que no entiendo?
– No conoces las conexiones -replicó el padre de Sarah en un susurro tan flojo que solo ella pudo oírlo-. Las raíces de la organización alcanzan hasta el pasado…
– Lo sé -aseguró Sarah-. El encapuchado mencionó a Alejandro Magno…
– No me refiero a ese pasado, hija mía. Me refiero a tu pasa…
El viejo Gardiner no pudo continuar, porque en aquel momento resonaron las pisadas firmes de unas botas de soldados. Sarah levantó la mirada y divisó a cinco uniformados ante la celda… Instintivamente supo que aquello no podía significar nada bueno.
Los soldados estaban bajo el mando de un teniente con casaca azul, el cual ordenó abrir la puerta al guardia gordo y luego entró con el sable reluciente en la mano y acompañado por dos de sus hombres, que portaban antorchas. El resto de los soldados se quedó atrás, apuntando con sus armas.
La presencia de aquel oficial, de piel oscura y con un bigote cuidado, no pareció inmutar a los demás prisioneros, ya que su atención se centró única y exclusivamente en Sarah y su grupo.
– Maldita sea -oyó musitar a su padre-. Vienen a buscarnos para interrogarnos otra vez. Ya les he dicho a esos bastardos todo lo que podía decirles.
– Creo que vuelves a equivocarte, padre -lo contradijo Sarah con voz ronca-. No tienen pinta de querer interrogarnos…
El teniente se plantó delante de ellos, flanqueado por sus hombres. A la luz de las antorchas, sacó un escrito de la chaqueta del uniforme, lo desenrolló y lo leyó:
– Prisioneros del pacha -anunció-. De acuerdo con el derecho de guerra vigente, se impone la pena de muerte a los espías británicos capturados. La sentencia se cumplirá antes del amanecer. Firmado, Ahmed Urabi, primer ministro.
– ¿Qué? -se sublevó Sarah-. ¡No somos espías y lo saben de sobra!
El oficial no replicó nada, se contentó con hacer un gesto despectivo con la mano. Luego indicó a sus hombres que se llevaran a Sarah.
– ¡No! -protestó su padre, y se puso en pie de un salto a pesar del débil estado en que se encontraba-. ¡Dejadla en paz, malditos!
– El viejo será el siguiente -instruyó el teniente a sus hombres sonriendo burlonamente-. Parece impaciente por… -¡No! -gimió Gardiner aterrado-. A mi hija, no… Pero era demasiado tarde. Ya habían cogido a Sarah. -¡Padre! -gritó Sarah fuera de sí. -¡Sarah!
Sus manos se unieron con fuerza y sus miradas se encontraron por un instante, un instante que no duró más que un segundo, pero que les dio tiempo a perdonárselo todo.
– Lo siento, hija mía.
– Yo también, padre. -Sarah pudo corresponderle antes de que la arrancaran de su lado.
Sarah soltó su mano de la manaza callosa de Gardiner y se la llevaron de allí a rastras. Se defendió con todas sus fuerzas y golpeó con los puños cerrados a sus verdugos, pero solo consiguió que los soldados se rieran. Se dirigían imparables hacia la salida, cuando una voz cortó de repente el aire húmedo como si fuera un cuchillo.
– Un moment, s'il vous plait!
– ¿Qué? -El teniente se detuvo y se volvió.
Du Gard se había levantado y se acercaba con pasos acompasados al oficial. En la expresión de sus ojos, Sarah pudo leer qué se proponía antes de que lo dijera.
– No, Maurice -gritó, pero Du Gard no le hizo caso.
– Llévenme a mí -pidió simplemente.
– ¿Qué ha dicho? -bramó el teniente, que hasta entonces solo había hablado en árabe y no parecía entender el inglés-. No entiendo lo que dice este perro.
– Dice que se lo lleven a él en lugar de a la joven -tradujo Gardiner Kincaid.
– No -protestó de nuevo Sarah, sin embargo nadie le hizo caso.
Entonces el teniente se acercó a Du Gard sonriendo abiertamente.
– ¿Tanta prisa tienes por morir, francés? -preguntó-. la muerte no salvará a esta traidora, solo alargará su terror.
– ¿Qué ha dicho? -quiso saber Du Gard, y Gardiner tradujo de nuevo-. Muy bien -replicó entonces-. Pero no puedo consentir que una mujer sea la primera en morir. Mi honor de caballero me lo prohíbe.
El teniente esperó la traducción y luego soltó una sonora carcajada.
– Por mí, no hay problema -dijo-. Tendrás la oportunidad de morir como un caballero, aunque a mis ojos no eres más que un perro sarnoso. Dejad a la mujer y llevaos al francés.
Los hombres apartaron a Sarah de un empujón y agarraron a Du Gard, que no hizo amago de defenderse. Parecía entregarse resignado a su destino; se dejó llevar por los soldados y dedicó a Sarah una mirada imposible de interpretar.
– ¡No, Maurice! -gritó la joven con los ojos llenos de lágrimas de desesperación-. No lo hagas… Pero Du Gard no se volvió.
Siguió decidido al joven oficial y a sus hombres hacia la entrada de la celda, donde esperaban los demás soldados del pelotón de fusilamiento. La puerta de rejas se cerró con estrépito y las pisadas marciales se alejaron.
Volvió a reinar un silencio lúgubre.
Y una oscuridad opresiva.
El paso de marcha de los soldados resonaba en la mente de Du Gard. Como si estuviera en estado de trance, percibió cómo lo conducían por una galería larga y por una angosta escalera de caracol que desembocaba en un patio rectangular. Era de noche.
Por encima del cuadrado que formaban unos muros sin ventanas se distinguía una franja de cielo estrellado; a lo lejos se oía el retumbar del oleaje que rompía contra los cimientos del fuerte.
Mientras dos soldados formaban, los otros dos dejaron a Du Gard delante de una pared en la que ya se abrían muchos agujeros de bala, signo evidente de que no era el primero al que el terrible destino sorprendía en aquel patio.
El teniente le preguntó algo, pero, evidentemente, Du Gard no entendió una palabra. Se conformó con contestar con una sonrisa amarga, lo cual pareció gustar al egipcio, quien de nuevo impartió una orden escueta a sus hombres. Acto seguido, uno de ellos sacó un pañuelo negro para tapar los ojos a Du Gard.
– Non! -exigió el francés enérgicamente-Quiero mirar a los ojos a mis verdugos.
El oficial le dirigió una mirada difícil de interpretar. En ella había hostilidad, pero también un destello de respeto, quizá incluso de admiración. Con un gesto desabrido apartó de allí a los dos guardias, que se descolgaron el fusil del hombro y se unieron a sus cantaradas. El oficial dijo algo más, que Du Gard tampoco entendió, y se reunió con sus hombres.
Con el sable en alto dio la orden de disparar. Maurice du Gard contemplaba sereno la hoja del arma del oficial que brillaba funesta a la luz de la luna.
Читать дальше