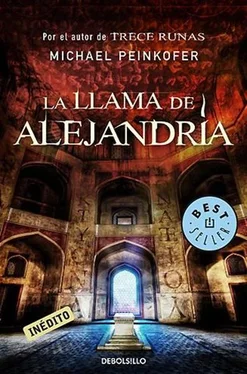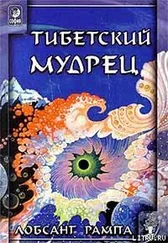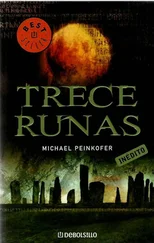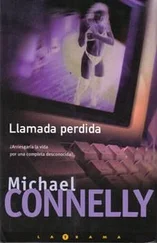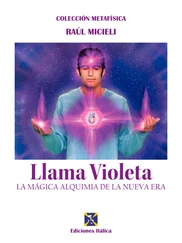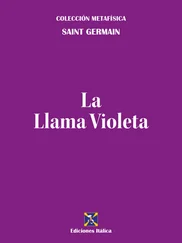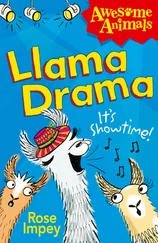– Porque no deberías estar aquí. -La respuesta fue áspera y lapidaría-. Porque no puedes estar aquí.
– No entiendo a qué te refieres. ¿Qué significa eso?
– Significa lo que significa. Que no tendrías que estar aquí. Que no estaba planeado así…
– ¿Planeado? ¿Por quién? ¿Por ti? -Sarah puso los brazos en jarras, mostrándose obstinada. Había contado con muchas cosas, pero no con un recibimiento como aquel. La alegría del viejo Gardiner al ver a su hija parecía haberse disipado pronto-. ¿Qué quieres decir, padre? Maldita sea, ¡habla conmigo! Después de todo lo que he hecho para venir aquí, creo que puedo exigírtelo…
Esperó, pero la única respuesta que obtuvo de Gardiner Kincaid fue una tos seca. Pudo ver vagamente que se estaba retorciendo de dolor.
– ¿Padre? -Se arrodilló junto a él-. Padre, ¿qué te ocurre? ¿Estás bien…?
– No te preocupes, pequeña -dijo la otra figura, que se había mantenido inmóvil, acurrucada en la oscuridad, y que entonces se inclinó hacia delante. Cuando su rostro se aproximó al de Sarah, la joven vio que se trataba de Mortimer Laydon, médico al servicio de Su Majestad en Londres, padrino de Sarah y también el mejor amigo de su padre.
– Ti… tío Mortimer -musitó asombrada al reconocer el semblante familiar, enmarcado en una barba frondosa-, no sabía que estabas aquí. En París di con tu nombre, pero no pensé que…
– Ningún caballero que se precie se negaría a ayudar a un amigo cuando lo necesita -contestó Laydon en voz baja-. Tu padre me pidió que lo acompañara en este viaje, y aquí estoy.
– ¿Qué tiene? -preguntó Sarah mirando a su padre, quien ya se había recuperado y se apoyaba, debilitado y jadeando, en la pared de roca por la que el agua chorreaba con un ligero chapoteo.
– Los pulmones, igual que todos los que están aquí -explicó Laydon sencillamente-. Viendo este horrible lugar, no es nada extraño.
– ¿Cuánto hace que estáis aquí? -quiso saber Sarah.
– Cuatro semanas. En todo ese tiempo, apenas hemos visto la luz del día. Solo vienen a buscarnos muy de vez en cuando para interrogarnos; a pesar de todas las pruebas en contra, siguen considerándonos espías británicos.
– ¿Qué pasó con el resto de la expedición?
– Todos muertos o huidos -explicó el viejo Gardiner jadeando-. Solo nos capturaron a Mortimer y a mí. El cielo sabrá a quién le debemos esa dudosa suerte.
– Quizá querían conservarlos como rehenes -insinuó Du Gard, que había seguido a Sarah con sus compañeros.
– Entonces tampoco tendrían que haber matado a los demás -replicó lord Kincaid-, al fin y al cabo, la mitad eran británicos. Pero fue como si vinieran a buscarnos expresamente, a Mortimer y a mí…
– Igual que nos ha ocurrido a nosotros -afirmó Sarah-. Los soldados parecían estar muy bien informados, y creo que sé por qué.
– Yo también -masculló Hingis-. Ya lo he dicho y lo repito: ¡Aquí hay un traidor!
– Es bastante improbable -lo contradijo Mortimer Laydon.
– Al menos nos estuvieron observando -dijo Sarah- y con mucha atención.
– Alors , ¿por qué no nos atraparon antes? -preguntó Du Gard.
– Efectivamente -coincidió Gardiner Kincaid-. ¿Y por qué habrían de tener los egipcios tanto interés en vigilar a unos arqueólogos inofensivos?
– Yo no hablo de los egipcios, padre.
– ¿No? Entonces ¿de quién?
– Creo que lo sabes perfectamente -respondió Sarah, y lanzó una mirada escrutadora y a la vez desafiante a su padre. El viejo Gardiner tragó saliva. -¿Cuánto sabes? -preguntó.
– Lo suficiente para suponer que te has mezclado con unos poderes que escapan a todo control. Y también lo suficiente para poder concluir que tu expedición no era un proyecto de excavaciones normal, sino una de las empresas más audaces que jamás haya emprendido un arqueólogo. Hay muchas cosas en juego, ¿no es cierto, padre?
– Sí, lo es. -Gardiner tuvo que reconocerlo-. No obstante, no podéis calibrar realmente de qué…
– ¡Deje de hablar con enigmas! -exigió Friedrich Hingis con aspereza-. Hace tiempo que lo hemos calado. Sabemos que está buscando la biblioteca perdida, que intenta desvelar el misterio que desde hace dos mil años…
– ¡Cállese! -lo increpó Kincaid, y su voz reverberó en el techo bajo-. ¿Sabe acaso de qué está hablando? ¿Cómo se atreve a mencionar de un modo tan lapidario algo tan grande y sagrado? ¿Cómo se ha enterado de que…?
– Muy sencillo -replicó Hingis con sumo placer-. Me lo dijo su hija.
– ¿Tú? -El viejo Gardiner se volvió hacia Sarah, y su voz denotó una inconmensurable decepción.
– Sí -afirmó la joven.
– ¿Por qué?
– Buena pregunta, padre. Quizá porque no sabía qué más podía hacer. Porque mis preguntan no obtenían respuesta. Porque precisamente tu mayor competidor podía darme lo que necesitaba para emprender tu búsqueda.
– ¿Por qué lo hiciste? No recuerdo habértelo pedido. Al contrario, yo quería que regresaras a Kincaid Manor, que protegieras lo que te había confiado y esperaras.
– Esperar ¿qué? ¿La noticia de tu muerte? ¿Que me comunicaran que habías muerto de hambre en una mazmorra oscura? Te sonará extraño, pero sabía que estabas en peligro y, desde el momento en que lo supe, mi único objetivo ha sido encontrarte y salvarte.
– Ha sido un error, hija -la reprendió Gardiner Kincaid secamente-. Un grave error…
Comandancia
Fuerte Quaitbey, Alejandría
Rahman el Far se sentía incómodo en su piel.
Como coronel del ejército egipcio aborrecía que los civiles le dieran órdenes, aunque en aquel caso no parecía tener elección.
Al visitante lo habían enviado las instancias supremas. Estaba en silencio, de pie en el centro del despacho sobriamente iluminado por una lámpara de gas, inmóvil y envuelto en una capa negra. En la oscuridad de la amplia capucha no podía verse la cara del desconocido, pero el coronel tenía la sensación de que unos ojos invisibles no cesaban de escrutarlo, y eso lo ponía nervioso.
– ¿Y bien? -preguntó el extraño en un árabe fluido, pero con una sonoridad especial y un acento bárbaro. Su voz sonaba sorda y amenazadora como un cañonazo-. ¿Son válidas las sentencias de muerte?
– Bueno… sí -hubo de reconocer El Far, mientras seguía ojeando el documento que tenía en las manos.
Era una orden firmada personalmente por el pacha Urabi, de ello no cabía duda… La cuestión era por qué se la entregaba un mensajero tan siniestro. A pesar de tener en sus manos una resolución de su superior, al coronel lo asaltaban las dudas. Enviaría a un mensajero al cuartel general para que examinara el asunto, para asegurarse de que…
– Duda -constató el encapuchado como si pudiera leer los pensamientos de su interlocutor.
– Discúlpeme. -El Far tragó saliva-. Pero hemos interrogado varias veces a los dos ingleses. No son espías, eso ya lo sabemos. Y, por lo que respecta a los recién llegados, aún no sabemos siquiera quiénes son.
– Son enemigos -aseguró el encapuchado-. Eso basta.
– ¿Enemigos de Egipto?
– ¿Qué importancia tiene eso?
– Soy militar, no un verdugo -puntualizó el coronel. El encapuchado se echó a reír.
– Pocas personas estarían en condiciones de ver la diferencia. Lo que usted cree ser y lo que no es algo que no nos interesa ni a mí ni al pacha, coronel El Far. Quiero ver muertos a los prisioneros, y que sea esta misma noche, ¿o quiere que le comunique al pacha que usted no ha acatado sus órdenes directas?
– Eh… No -se apresuró a contestar el oficial, estremecido por la frialdad que surgía del encapuchado y que impregnaba hasta el último rincón de la sala.
Читать дальше