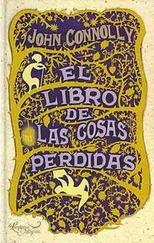La silueta de un hombre apareció en el marco de la puerta. Alice alcanzó a ver su cara cuando entró, y eso le dio el impulso necesario. Soltó la manta colgada en la puerta con cuidado, luego se subió al camastro e intentó abrir la ventana a empujones. Al principio no cedió, y ya se oía al hombre dentro de la barraca, acercándose a los cuartos de las putas. Alice golpeó el marco con la palma de la mano y la ventana se abrió casi sin hacer ruido. Agarrándose, dio un salto y con cierto esfuerzo pasó por la reducida abertura, justo cuando sonó el siguiente disparo en el compartimento contiguo y volaron astillas de la madera. Rowlene había muerto. Ella sería la siguiente. A sus espaldas, una mano agarró la manta y la tiró al suelo al mismo tiempo que, por efecto de la fuerza de gravedad, Alice se precipitaba. Al caer torpemente, notó que algo se le partía en la mano, pero de inmediato corrió a refugiarse entre los árboles; agachada, se adentró en zigzag por el bosque, tronchándose las ramas caídas bajo sus pies. Volvió a oírse la detonación del arma, y un aliso fue alcanzado a pocos centímetros de su pie derecho.
Siguió corriendo, a pesar de que las piedras se le hincaban en los pies y las zarzas y espinas le desgarraban la ropa. No paró hasta que el flato fue tan intenso que tuvo la sensación de que iba a partirse por la mitad. Se apoyó contra un árbol y creyó oír, a lo lejos, voces masculinas. Había reconocido la cara del hombre asomado a la puerta. Era uno de los que habían estado con Pria la noche anterior. No sabía por qué había vuelto ni qué lo había impulsado a hacer aquello. Sólo sabía que tenía que alejarse de allí, puesto que la conocían. La habían visto y la encontrarían. Alice llamó a su madre desde el teléfono de una gasolinera, donde los surtidores estaban inactivos y la oficina cerrada, porque era domingo por la mañana muy temprano. Su madre llegó con ropa y el poco dinero que tenía, y Alice se marchó esa tarde y ya nunca regresó al estado donde había nacido. En los años posteriores, telefoneaba a su madre casi siempre para pedir dinero. Llamaba una vez por semana como mínimo, o más a menudo. Era la única concesión inalterable de Alice a su madre, e incluso en sus peores momentos intentaba siempre ahorrarle a la vieja más preocupaciones de las que ya la abrumaban. También tenía pequeños detalles: regalos de cumpleaños que llegaban a tiempo, o tarde las más de las veces, pero llegaban; tarjetas de Navidad, con unos pocos billetes en los primeros años, pero después sólo una firma y unas palabras de felicitación; y, muy ocasionalmente, una carta, variando la calidad de la letra y el color de la tinta en función de la extensión de la misiva. Su madre lo guardaba todo como un tesoro, pero le agradecía en particular las llamadas. Le permitían saber que su hija seguía con vida. Un día las llamadas cesaron.
Martha estaba sentada en el sofá de mi despacho, y Louis de pie junto a ella; Ángel, en silencio, ocupaba mi butaca. Yo me hallaba al lado de la chimenea. Rachel había asomado un momento la cabeza y se había ido.
– Deberías haber cuidado de ella -le repitió Martha a Louis.
– Lo intenté -respondió él. Se le veía viejo y cansado-. No quería ayuda, no de la que yo podía ofrecerle.
La mirada de Martha se encendió.
– ¿Cómo puedes decir eso? Estaba perdida. Era un alma perdida. Necesitaba que alguien la hiciera volver. Deberías haber sido tú.
Esta vez Louis calló.
– ¿Fue a Hunts Point? -pregunté.
– La última vez que hablamos, dijo que estaba allí, y por eso fui.
– ¿Fue allí donde le hicieron eso en la cara?
Agachó la cabeza.
– Un hombre me pegó.
– ¿Cómo se llamaba? -preguntó Louis.
– ¿Por qué? -dijo ella-. ¿Le harás lo mismo que a otros? ¿Crees que así encontraremos a tu prima? Sólo quieres sentirte importante; ahora ya es tarde para hacer lo que habría hecho un buen hombre. A mí eso no me sirve.
Intervine. Las recriminaciones no iban a llevarnos a ninguna parte.
– ¿Por qué fue a verlo?
– Porque Alice me dijo que trabajaba para él. El otro, con el que había estado antes, murió. Me explicó que este nuevo cuidaría de ella, le buscaría hombres ricos. ¡Hombres ricos! ¿Qué hombre iba a quererla después de todo lo que había hecho? ¿Qué hombre…?
Se echó a llorar otra vez.
Me acerqué a la mujer, le di un pañuelo de papel y me arrodillé lentamente ante ella.
– Necesitaremos saber cómo se llama ese hombre para empezar a buscarla -dije en voz baja.
– G-Mack -contestó por fin-. Se hace llamar G-Mack. Había también una chica blanca. Dijo que recordaba a Alice, pero en la calle empleaba el nombre de LaShan. No sabía adónde había ido.
– G-Mack -repitió Louis.
– ¿Te suena de algo?
– No. Lo último que supe de ella era que estaba con un chulo llamado Free Billy.
– Parece que las cosas cambiaron.
Louis ayudó a Martha a levantarse de la silla.
– Tienes que comer algo. Y necesitas descansar.
Ella le cogió la mano y se la apretó con fuerza.
– Encuéntrala. Está en apuros. Lo presiento. Encuéntrala y tráemela.
El gordo estaba en el borde de la bañera. Se llamaba Brightwell y era muy, muy viejo, mucho más viejo de lo que aparentaba. A veces se comportaba como si acabara de despertarse de un profundo sueño, pero el mexicano, cuyo nombre era García, sabía que no le convenía interrogarlo sobre sus orígenes. Era consciente de que debía obedecer a Brightwell y temerlo. Había visto lo que le había hecho a la mujer, había mirado a través del cristal cuando Brightwell acercó su boca a la de ella. Le había parecido ver en la mirada de la mujer que en ese momento, incluso mientras se debilitaba y moría, tomaba conciencia de algo grave, como si se diera cuenta de lo que ocurriría cuando por fin su cuerpo sucumbiese. ¿A cuántos otros se había llevado así, apretando sus labios contra los de ellos mientras aguardaba a que le transmitiesen su esencia?, se preguntó García. Y aun cuando lo que García sospechaba de Brightwell no fuera cierto, ¿qué clase de hombre podía creer algo así de sí mismo?
Mientras los productos químicos actuaban en las sobras, el hedor era espantoso, pero Brightwell no hizo ademán siquiera de taparse la nariz. El mexicano permanecía detrás de él con la mitad inferior de la cara oculta por una máscara blanca.
– ¿Y ahora qué va a hacer? -preguntó García.
Brightwell escupió en la bañera y dio la espalda al cadáver en descomposición.
– Buscaré a la otra y la mataré.
– Ésta, antes de morir, ha hablado de un hombre. Pensaba que a lo mejor vendría a buscarla.
– Lo sé. La he oído llamarlo.
– Se suponía que estaba sola, que no tenía a nadie que se preocupara por ella.
– Nos informaron mal, pero quizás es verdad que no tiene a nadie que se preocupe de ella.
Brightwell pasó a su lado y le dejó con el cadáver putrefacto de la muchacha. García no lo siguió. Brightwell se equivocaba, pero él no se atrevió a discutírselo. Ninguna mujer, al acercarse a la muerte, pronunciaría a gritos una y otra vez un nombre que no significaba nada para ella.
Tenía a alguien que se preocupaba por ella.
E iría a buscarla.
Aquel que tiene esposa e hijos
ha puesto rehenes en manos de la fortuna.
Francis Bacon, Ensayos (1625)
Alrededor continuaba la celebración del bautizo de Sam. Yo oía las risas de la gente y las ahogadas exclamaciones de sobresalto al abrirse las botellas. En algún sitio alguien empezó a entonar una canción. Parecía la voz del padre de Rachel, que tenía por costumbre cantar cuando bebía una copa de más. Frank era abogado, uno de esos hombres campechanos y efusivos a quienes les gusta ser el centro de atención allí donde estén, de esos que creen que alegran la vida a los demás con su comportamiento ruidoso e involuntariamente intimidatorio. Lo había visto en acción en una boda, obligando a mujeres tímidas a bailar con el pretexto de que se proponía sacarlas del cascarón, pese a que las había visto avanzar con pasos torpes y temblorosos por la pista de baile, como jirafas recién nacidas, a la vez que lanzaban miradas anhelantes a sus sillas. Podría decirse que tenía buen corazón, supongo, pero por desgracia eso no iba acompañado de una gran sensibilidad para con los demás. Aparte de la posible preocupación por su hija, Frank parecía considerar una afrenta personal mi presencia en acontecimientos sociales como aquél, como si en el momento menos pensado yo fuera a romper a llorar, o a pegarle a alguien, o a aguar de una u otra manera la fiesta que Frank con tanto esmero intentaba organizar. Procurábamos no quedarnos nunca a solas. A decir verdad, no resultaba muy difícil, ya que los dos poníamos toda nuestra voluntad en el empeño.
Читать дальше