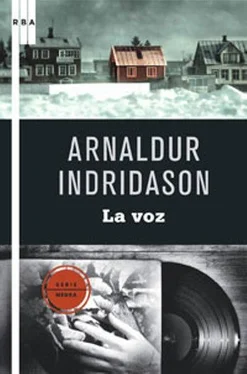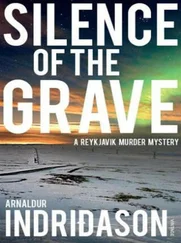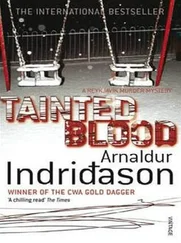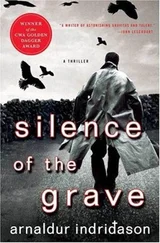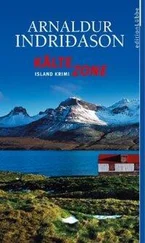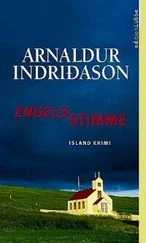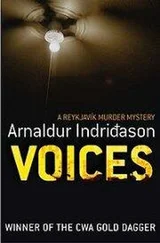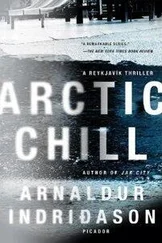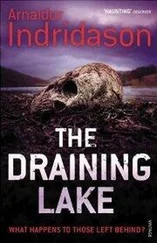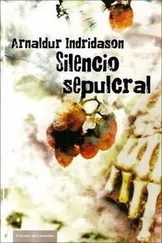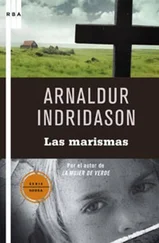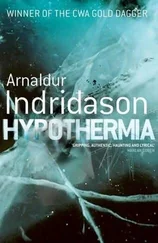– ¿A qué viene esa mentira?
– No tienes nada contra mí -respondió el jefe de recepción-. Lo único que puedes hacer es amenazarme. Quiero que me dejes en paz.
– También puedo hablar con tu mujer -dijo Erlendur-. Preguntarle si te llevó té a la cama ayer.
– A mi mujer déjala en paz -dijo el jefe de recepción; de pronto, su voz había adquirido un tono más firme y más duro. El rostro enrojeció.
– No pienso dejarla en paz -dijo Erlendur.
El jefe de recepción clavó sus ojos en Erlendur.
– No hablarás con ella -dijo.
– ¿Por qué no? ¿Qué estás escondiendo? Te has vuelto demasiado misterioso para que te deje librarte de mí.
El recepcionista miró al infinito y suspiró.
– Déjame en paz. Esto no tiene nada que ver con Gudlaugur. Son problemas personales en los que estoy metido y que tengo que solucionar.
– ¿De qué se trata?
– No tengo por qué decirte nada al respecto.
– Permíteme que sea yo quien lo decida.
– No puedes obligarme.
– Ya te lo he dicho: puedo ordenar tu detención en este mismo momento, o simplemente, puedo ir a hablar con tu mujer.
El jefe de recepción dejó escapar un hondo suspiro.
Miró a Erlendur.
– ¿Nadie más lo sabrá?
– Si no tiene relación con Gudlaugur, no.
– No tiene ninguna relación con él.
– Muy bien.
– Anteayer llamaron a mi mujer -dijo el jefe de recepción-. El día que encontrasteis a Gudlaugur.
Al otro lado del teléfono, una voz femenina que su mujer no conocía preguntó por él. Era el mediodía de un día de trabajo, pero no resultaba anormal que preguntaran por él en su casa a esas horas. Quienes le conocían sabían que su jornada laboral era muy irregular. Su mujer, que era médico, hacía guardias y el teléfono la había despertado: tenía que trabajar esa misma noche. La mujer del teléfono quiso aparentar que conocía al director de recepción, pero se le vio el plumero en cuanto la esposa le preguntó quién era.
– ¿Quién eres? -le había preguntado-. ¿Por qué le llamas aquí?
La respuesta que recibió despertó aún más preguntas y más asombro.
– Me debe dinero -dijo la voz del teléfono.
– Me había amenazado con llamar a mi casa -le dijo a Erlendur el jefe de recepción.
– ¿Quién era?
Había salido a divertirse, diez días antes. Su esposa estaba en un congreso médico en Suecia y él salió a cenar con tres amigos. Lo pasaron muy bien, el grupito de viejos amigos. Después del restaurante se fueron a hacer una ronda por los pubs y acabaron en una agradable discoteca en el centro de la ciudad. Allí se separó un momento de sus amigos, fue a la barra a charlar con unos conocidos del gremio de la hostelería; estaban al lado de la pista y se quedó mirando a la gente bailar. Estaba un poco achispado, aunque no tanto como para ser incapaz de tomar decisiones razonables. Por eso no conseguía comprenderlo. Nunca antes había hecho nada por el estilo.
La mujer se acercó a él, igual que en las películas, con un cigarrillo entre los dedos y le pidió fuego. Él no fumaba pero, por conveniencias del trabajo, siempre llevaba encima un encendedor. Era una costumbre, pues los clientes podían querer fumar en cualquier momento. La mujer se puso a hablar con él sobre algo que ya no recordaba, y luego le preguntó si no pensaba invitarla a una copa. Él la miró. Sí, faltaría más. Estaban al lado de la barra, él pidió las bebidas y se sentaron a una mesita que quedó libre en ese momento. La mujer era muy atractiva y coqueteaba delicadamente con él. Entró en el juego, sin saber muy bien lo que estaba pasando. Las mujeres nunca se comportaban con él de aquella manera. Ella se sentó muy pegada a él y se mostró provocadora y segura de sí. Cuando se levantó a por más bebidas, le acarició el muslo. Él la miró, y ella sonrió. Una mujer atractiva y provocadora que sabía lo que quería. Debía de tener diez años menos que él.
Más tarde, le preguntó si quería acompañarla a su casa. Vivía muy cerca, y fueron hacia allí caminando. Él se sentía inseguro y vacilante, pero también excitado. Aquello le parecía tan extraño que era como si estuviera en la luna. Durante veintitrés años había sido fiel a su mujer. En todos esos años quizás habría besado dos o tres veces a otra mujer, pero nada comparable a esto le había sucedido nunca.
– Estaba completamente confuso -le dijo el recepcionista a Erlendur-. Una parte de mí quería irse corriendo a casa y olvidar todo aquello. Otra parte de mí quería entrar en casa de aquella mujer. -Sé a qué parte te refieres -dijo Erlendur.
Llegaron a la puerta de su apartamento, en un piso de un edificio nuevo, y ella metió la llave en la cerradura. Incluso aquel gesto resultaba sensual ejecutado por sus manos. La puerta se abrió y ella se acercó a él: entra conmigo, dijo, acariciándole la entrepierna.
Entró con ella. Ella preparó unos cócteles. Él se sentó en el sofá del salón. Ella puso música, se acercó a él con un vaso y sonrió, mostrando unos preciosos dientes blancos entre el rojo carmín de los labios. Se sentó junto a él, dejó el vaso, llevó la mano a la bragueta de su pantalón y bajó lentamente la cremallera…
– Yo… Fue… Esa mujer sabía hacer las cosas más increíbles -dijo el jefe de recepción.
Erlendur lo miró pero no dijo nada.
– Yo tenía intención de marcharme por la mañana sin despedirme, pero ella se despertó. El remordimiento me estaba matando, me sentía como un miserable por haber engañado a mi mujer y a los niños. Tenemos tres hijos. Quería regresar a casa y olvidarlo todo. No quería volver a ver jamás a aquella mujer. Cuando iba salir de la habitación a oscuras, resulta que ella estaba completamente despierta.
La mujer se incorporó en la cama y encendió la lámpara de la mesilla. ¿Te vas?, preguntó. Él respondió que sí. Dijo que se le había hecho demasiado tarde. Que tenía una reunión urgente. Algo así.
– ¿Lo pasaste bien anoche? -preguntó ella.
Él la miró, con los pantalones en la mano.
– Estupendo -respondió-, pero no puedo seguir con esto. De verdad que no puedo. Perdona.
– Son ochenta mil coronas -dijo ella con tanta tranquilidad como si fuera lo más natural del mundo.
Él la miró como si no hubiera oído lo que acababa de decirle.
– Ochenta mil -repitió ella.
– ¿Qué quieres decir? -dijo él.
– Por la noche -dijo ella.
– ¿La noche? -dijo él-. Pero entonces, ¿es que te vendes?
– ¿Tú qué crees? -dijo ella.
Él no entendía lo que le estaba diciendo.
– ¿Crees que puedes llevarte gratis a una mujer como yo? -dijo ella.
Poco a poco fue comprendiendo lo que la mujer quería decir.
– ¡Pero no dijiste nada!
– ¿Hacía falta decirlo? Págame los ochenta mil y quizá puedas volver a mi casa alguna otra vez.
– Me negué a pagar -le dijo el jefe de recepción a Erlendur-. Salí. Ella estaba furiosa. Llamó al trabajo y me amenazó si no le pagaba. Amenazó con llamar a mi casa.
– ¿Cómo las llaman? -dijo Erlendur-. Una palabra inglesa. Date. ¿Date whores? ¿Lo era ella? ¿Eso quieres decir?
– No sé lo que era, pero sabía perfectamente lo que se hacía y acabó llamando a mi casa y contándole a mi mujer lo que había sucedido.
– ¿Y por qué no le pagaste y ya está? Te habrías librado de ella.
– No sé si me habría librado de ella aunque le hubiera pagado -dijo el recepcionista jefe-. Mi mujer y yo hablamos del asunto ayer. Le expliqué lo que había sucedido, como te lo acabo de explicar a ti. Llevamos veintitrés años juntos, y aunque yo no tenga excusa posible, aquello había sido una trampa, o así es como yo lo veo. Si esa mujer no hubiese estado a la caza de dinero, nunca habría sucedido.
Читать дальше