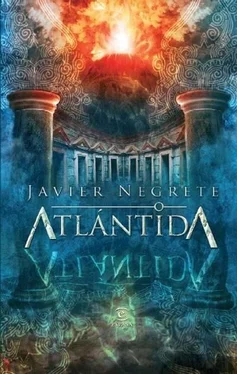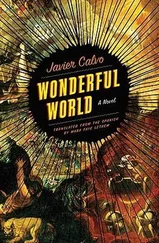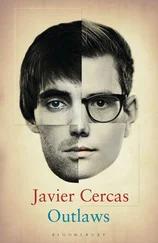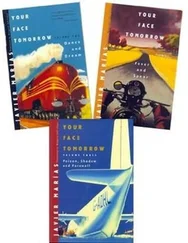Las ruedas del lado izquierdo del todoterreno se levantaron en el aire. Alborada se agarró al volante como pudo, temiendo que el vehículo de dos toneladas y media volcara. Pero tras unos segundos de indecisión, el coche volvió a posarse en el sitio y Alborada se golpeó con la cabeza en el techo.
Delante de él, todos habían caído al suelo, pero Alborada no pudo distinguir demasiados detalles. Tras el estampido sónico, el coche recibió una segunda embestida, esta vez un fuerte turbión de viento y agua que lo zarandeó. Alborada miró hacia el lago. De él había brotado una espesa nube blanca, una niebla fantasmal como las que salían de las ciénagas en las películas de miedo. Aquella bruma cubrió el descampado del aparcamiento con la velocidad de un vendaval.
«No se te ocurra salir del coche», le avisó una voz a la que estaba más que decidido a obedecer.
La puerta del copiloto se abrió, y por ella se colaron gruesos cuajarones de niebla. De entre ellos apareció una sombra que se abalanzó contra Alborada, le dio un cabezazo y lo estrelló contra la puerta. Tardó un segundo en darse cuenta de que era el chico. Después el tipo al que buscaban, Randall, entró a toda prisa y cerró la puerta con violencia.
– ¿Qué demonios está pasando? -preguntó Alborada en inglés. La bruma que había entrado en el vehículo empezó a disolverse en jirones, pero olía a pólvora e irritaba la garganta.
El muchacho intentó contestarle, empezó a toser y escupió en el suelo. Él y Randall venían empapados de agua maloliente.
– Arranque el coche y vaya hacia allí -dijo Randall, señalando hacia el bosque-. Cuesta arriba.
Pese a tener cierta pinta de homeless, aquel hombre hablaba con la seguridad de quien estaba acostumbrado a que lo obedecieran. Alborada, que no sabía qué estaba ocurriendo, decidió que lo más conveniente era seguir sus instrucciones. Arrancó el motor, encendió las luces y pisó el acelerador, dirigiendo el vehículo hacia los árboles que se intuían entre la niebla. Mientras, el chico seguía tosiendo y escupiendo.
El lado derecho del vehículo se levantó, como si la rueda pasara sobre algo blando. Alborada comprendió que acababan de atropellar a alguien. Luego oyó un porrazo en el cristal. Al girarse vio a sólo unos centímetros el rostro de Sousa, que golpeaba con la mano en la ventanilla mientras emitía un ronco estertor. Tenía el rostro amoratado y los ojos hinchados como dos huevos duros. Pero el vehículo siguió adelante, Sousa cayó al suelo y se perdió en la bruma.
– ¿Qué está pasando? -volvió a preguntar Alborada.
– Tenemos que salir de aquí si queremos seguir vivos -contestó Randall. Pese a que lo habían amenazado, le habían disparado en una pierna y además había tenido que correr cojeando a través de una nube tóxica, parecía tan tranquilo como si viajara en un vagón de metro.
Habían salido del aparcamiento y avanzaban por la arena, entre escuálidas sombras de árboles que con la niebla parecían huesos clavados en el suelo.
– ¿No debería volver a la carretera? -preguntó Alborada, temiendo chocar en cualquier momento con algún obstáculo surgido de la bruma.
– La carretera baja. Tenemos que subir -dijo Randall.
Alborada dio un volantazo para esquivar un pino que se les venía encima. No iban a más de cuarenta kilómetros por hora, pero con aquella visibilidad se le antojaba una velocidad suicida.
El muchacho seguía tosiendo. Alborada vio que en la guantera de su puerta tenía agua. Soltó la mano izquierda del volante apenas un segundo y le pasó la botella. El chico bebió, aunque con los tumbos del vehículo la mitad del líquido cayó al suelo. Volvió a escupir, pero después empezó a respirar mejor.
– Gracias -le dijo. Era delgado y tenía rasgos indios, con unos ojos grandes y oscuros que ahora se veían irritados y rojos por aquella niebla asesina.
Alborada siguió avanzando en medio de aquella pesadilla, con árboles que brotaban de entre la niebla extendiendo hacia ellos sus ramas muertas como brazos de zombis. Las ruedas patinaron en el suelo y el todoterreno se atrancó en una pendiente. Era evidente que le faltaba potencia.
– ¿Por qué no entra el motor de gasolina? Con la batería no saldremos de aquí -se quejó Alborada, pisando y soltando el acelerador alternativamente.
– No puede funcionar con tan poco oxígeno -respondió Randall.
Alborada empezó a balancearse hacia delante casi sin liarse cuenta, como si quisiera contribuir al empuje del coche. El muchacho hacía lo mismo. Poco a poco, aunque seguramente no por sus movimientos, el vehículo salió del atasco con un agudo rechinar de goma y arena.
El panorama empezó a despejarse. Cuando los jirones de niebla se abrieron un poco, el motor de gasolina entró en funcionamiento y el todoterreno dio un tirón, animado por el nuevo empuje. En su camino aparecieron una mujer y un hombre negro equipados con mochilas, que empezaron a hacer aspavientos para que se detuvieran. Alborada estuvo a punto de atropellarlos, pero los vio a tiempo y dio un frenazo que lanzó a Randall y al chico contra el salpicadero.
– ¡Suban, rápido! -les dijo.
El hombre y la mujer abrieron las puertas de atrás, entraron en el coche a toda prisa y volvieron a cerrar. Aunque la bruma era mucho menos espesa, algo de aquel olor pungente se coló de nuevo. Alborada, que ya traía dolor de cabeza por la falta de sueño, se dio cuenta de que empezaba a marearse. «Necesito aire puro», pensó. Pero, obviamente, aún no estaban en el sitio indicado para abrir las ventanillas.
¿Vienen de allí abajo? -preguntó la mujer.
– Sí -contestó Alborada.
Nosotros teníamos el coche en el aparcamiento. Menos mal que la explosión nos ha pillado más arriba. Si no…
– Siga hacia arriba -dijo el hombre-. Cuanto más subamos, más seguros estaremos. Ese gas es más pesado que el aire y tiende a bajar.
– ¿Hasta dónde tenemos que subir? -preguntó Alborada.
– Por aquí se llega al lago McLeod. Está cien metros más alto que el Horseshoe. Allí deberíamos estar a salvo.
El hombre sacó su móvil e hizo una llamada. Mientras, la mujer les explicó que ella se llamaba Suzette y él Derrick, y que ambos trabajaban para el USGS, el Servicio Geológico. Estaban haciendo mediciones sobre el terreno. Eran ellos los que apenas unos minutos antes habían activado la alerta naranja.
– Pero nos hemos quedado cortos -reconoció.
Su compañero, Derrick, les hizo un gesto para que se callaran.
– ¿LVO? Aquí Derrick. Di a todos que… No, es mucho mejor que… ¡Escúchame, joder! Ha habido una explosión de CO 2en el lago Horseshoe.
– ¿No puede explotar también el lago McLeod? -preguntó Randall.
Derrick tapó su auricular un momento. Alborada dio otro volantazo y se coló entre dos pinos tan juntos que el espejo de la derecha se metió para dentro con un sonoro golpetazo.
– Espero que no lo haga por ahora. No tenemos otra salida. -Después siguió hablando por el móvil-. La nube de CO 2baja hacia el pueblo. Por la fuerza de la explosión, creo que puede moverse a cien kilómetros por hora. Dad la alarma. Que la gente se meta en las casas y cierre todas las ventanas.
El aire parecía limpio ahora. La mujer bajó su ventanilla y olisqueó.
– Ya se puede respirar mejor.
Alborada abrió también su cristal y sacó la cabeza. Inspiró hondo, y al captar el olor de los pinos se dio cuenta de lo cargada que estaba la atmósfera del coche.
«Hemos salido vivos de ésta», pensó. Pero sospechaba que aquella locura no había hecho más que empezar.
* * * * *
– ¿El CO 2es venenoso? -preguntó Joey, que había recuperado el aliento. Había comprobado en su garganta y en sus propios pulmones que el dióxido era tóxico, pero no entendía la razón.
Читать дальше