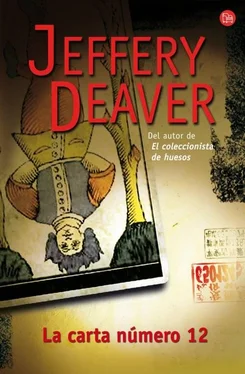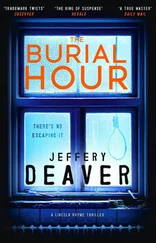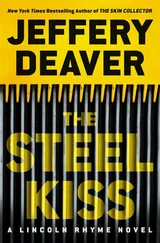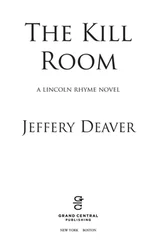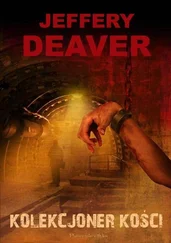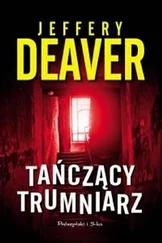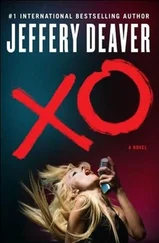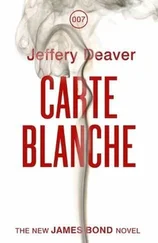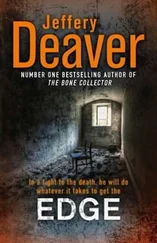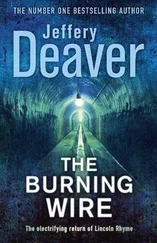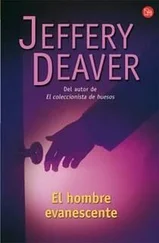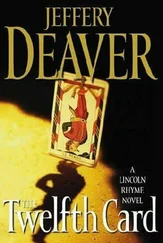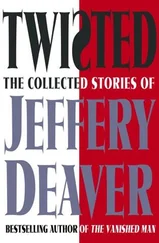– Roland Bell, señora. -Le mostró su identificación.
– Lilly dijo que pasaba algo con la policía -dijo intranquila. Bell siguió sonriendo y no dijo nada más. La mujer repitió-: Bien, está en la sala.
La tía abuela de Geneva, una mujer mayor, frágil, con un vestido rosa, estaba mirando la televisión con sus gafas enormes y gruesas. Al ver a la chica el rostro se le iluminó con una sonrisa.
– Geneva, querida. ¿Cómo estás? ¿Y quién es este hombre?
– Roland Bell, señora. Encantado de conocerla.
– Yo soy Lilly Hall. ¿Es usted el que está interesado en Charles?
– Así es.
– Ojalá supiera más. Le dije a Geneva todo lo que sé. Consiguió la granja esa, después le arrestaron. Eso es todo. Ni siquiera sé si fue a la cárcel o no.
– Parece que sí, tía. No sabemos qué pasó luego. Eso es lo que queremos averiguar.
Detrás de ella, en el empapelado floral de la pared, lleno de manchas, había tres fotografías: Martin Luther King Jr., John F. Kennedy y la famosa fotografía de Jackie Kennedy de luto con los pequeños John John y Caroline a su lado.
– Ahí están las cajas. -La mujer sacudió la cabeza en dirección a unas cajas de cartón llenas de papeles y libros polvorientos y de objetos de madera y plástico. Se sentaron frente a una mesa de centro que tenía una pata rota pegada con cinta aislante. Geneva se inclinó y revisó la caja más grande.
Lilly la miró. Poco después la mujer dijo:
– A veces le siento.
– ¿Le…? -preguntó Bell.
– A nuestro pariente, Charles. Puedo sentirle. Como a los otros haints .
Haint … Bell conocía la palabra de haberla oído en Carolina del Norte. Un antiguo término negro que significa «fantasma».
– Está inquieto, lo percibo -dijo la tía abuela.
– Yo no sé nada de eso -dijo su sobrina nieta con una sonrisa.
«No», pensó Bell, «Geneva no parece de los que creen en fantasmas y cosas sobrenaturales». El detective, sin embargo, no estaba tan seguro.
– Puede que lo que estamos haciendo le traiga un poco de paz -dijo.
– ¿Sabe? -dijo la mujer, levantándose las gafas y empujando el puente con el dedo-, si está tan interesado en ese Charles, hay otros parientes nuestros por el resto del país. ¿Recuerdas al primo de tu padre en Madison? ¿Y su esposa, Ruby? Podría llamarlos y preguntar. O a Genna-Louise, en Memphis. Lo haría yo misma, pero no tengo teléfono propio. -Miró al viejo modelo Princess apoyado en la mesa del televisor, cerca de la cocina, e hizo una mueca que mostraba que el teléfono era motivo de disputas con la mujer con la que convivía. La tía abuela agregó-: Y las tarjetas telefónicas, son tan caras…
– Podemos llamar nosotros , tía.
– Ah, no me disgustaría hablar con algunos de ellos. Ha pasado tiempo. Echo de menos a la familia.
Bell hurgó en los bolsillos de su pantalón vaquero.
– Señora, ya que esto es algo en lo que Geneva y yo estamos trabajando juntos, permítame darle esto para que compre una tarjeta telefónica.
– No -dijo Geneva-. Yo me encargo.
– No tiene por qué…
– Ya está -dijo ella con firmeza, y Bell se guardó el dinero. Le dio a la mujer un billete de veinte dólares.
La tía abuela miró el billete con reverencia.
– Me voy a comprar esa tarjeta y les llamaré hoy mismo -aseguró.
– Si descubres algo, llámanos a ese número al que llamaste antes -dijo Geneva.
– ¿Por qué está tan interesada la policía en Charles? El hombre debe de haber muerto hace como cien años, por lo menos.
Geneva le buscó la mirada a Bell y movió la cabeza; la mujer no se había enterado de que Geneva estaba en peligro, y la sobrina quería mantener el asunto así. Esa mirada le pasó inadvertida a la mujer, que los estaba viendo a través de sus gafas de botella de Coca-Cola.
– Me están ayudando a demostrar que no cometió el delito del que se le acusa -explicó la joven.
– ¿Ahora? ¿Después de tantos años?
Bell no estaba seguro de que la mujer creyera a su sobrina. Una tía del propio detective, más o menos de la misma edad que ésta, era más astuta que un zorro. No se le escapaba nada.
Pero Lilly dijo:
– Han sido ustedes muy amables. Bella, hagamos café para este amigo. Y chocolate para Geneva. Recuerdo que eso es lo que le gusta.
Mientras Roland Bell miraba la calle a través del espacio que había entre las cortinas cerradas, Geneva empezó a revisar la caja una vez más.
En esta calle de Harlem:
Dos niños intentaban superarse el uno al otro deslizándose en monopatín por una balaustrada, desafiando tanto la ley de la gravedad como la de la escolaridad obligatoria. Una mujer negra parada en un porche regaba un espectacular geranio rojo que había sobrevivido a la reciente escarcha.
Una ardilla enterraba o desenterraba algo en un rectángulo de un metro cincuenta por uno -que era la parcela de tierra más grande de por allí-, en el que había alguna que otra mata de hierba amarillenta, y en medio del cual yacía la carcasa de una lavadora.
Y en la calle 123 Este, cerca de la iglesia Adventista, con el puente Triborough elevándose al fondo, tres policías vigilaban diligentemente un deteriorado edificio de piedra rojiza y las calles que de alrededor. Dos de ellos, un hombre y una mujer, estaban de paisano; el policía que estaba en el callejón llevaba uniforme. Marchaba de un extremo al otro del callejón, como un soldado montando guardia.
Estas observaciones fueron llevadas a cabo por Thompson Boyd, que había seguido a Geneva Settle y a sus guardaespaldas hasta allí, y ahora se encontraba de pie en un edificio tapiado, en la acera de enfrente, que quedaba unos portales más hacia el oeste. Espiaba a través de las grietas de un desvaído cartel de publicidad de préstamos hipotecarios.
Era extraño que hubieran sacado a la chica a la calle. No seguían las reglas. Pero eso era problema de ellos.
Thompson pensó en la logística: dio por hecho que aquél era un recorrido corto, un golpe rápido, por así decir, con el Crown Victoria y el otro coche aparcado en doble fila, que nadie intentaba ocultar. Decidió ponerse rápidamente en movimiento, para aprovechar la situación. Thompson salió a toda prisa por la puerta del fondo del edificio en ruinas, dio la vuelta a la manzana, y sólo se detuvo el tiempo necesario para comprar un paquete de cigarrillos en una tienda de comestibles. Dirigiéndose al callejón de atrás del bloque de casas dentro del cual se encontraba Geneva en aquel momento, Thompson observó detenidamente. Con mucho cuidado depositó la bolsa de las compras en el asfalto y se adelantó unos centímetros. Escondiéndose detrás de un montón de bolsas de basura, observó al oficial rubio que estaba montando guardia en el callejón. El asesino comenzó a contar los pasos del joven. Uno, dos …
Al contar trece el oficial llegó a la parte posterior del edificio y dio media vuelta. Su guardia cubría mucho terreno; debían de haberle ordenado que vigilara el callejón entero, desde la boca hasta el fondo, y también que echara una ojeada a las ventanas del edificio de enfrente.
Al contar doce el policía llegó a la acera, en la boca del callejón, y dio media vuelta, para comenzar una vez más. Uno, dos, tres …
Nuevamente, llegar al fondo del edificio le llevó doce pasos. Miró a su alrededor y se dirigió al frente, en trece pasos.
El siguiente recorrido fue de once pasos, luego doce.
No era un cronómetro, pero se le parecía bastante. Thompson Boyd podía contar por lo menos con la duración de once pasos para escabullirse a la parte de atrás del edificio sin ser visto, mientras el chaval estuviera de espaldas. Y luego serían otros once hasta que éste apareciera nuevamente en el fondo del callejón. Se puso el pasamontañas, cubriéndose el rostro.
Читать дальше