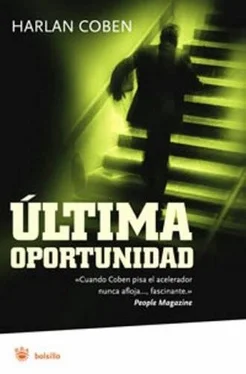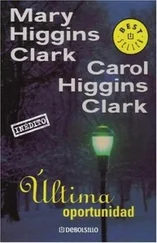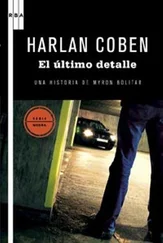– ¿Y qué?
– Amenazaste a una adolescente con una pistola*
– Sólo trataba de intimidarla. Nunca le habría hecho daño.
– La ley…
– La ley no ha hecho nada de nada por mi hija -dije, intentando no gritar. Por el rabillo del ojo, vi que Verne asentía mostrándose de acuerdo con mi indignación-. Están demasiado ocupados perdiendo el tiempo contigo.
Aquello la hizo erguirse.
– ¿Conmigo?
– Lenny me lo dijo en su casa. Creen que fuiste tú. Sin mí. Que estabas obsesionada por recuperarme o algo así.
– ¿Qué?
Me levanté de la mesa.
– Mira, voy a ver al tal Bacard. No quiero hacer daño a nadie, pero si sabe algo de mi hija, voy a descubrir qué es.
Verne levantó el puño.
– Adelante.
Le pregunté a Verne si podía seguir utilizando el Cámaro. Me recordó que él estaba dispuesto a ayudarme en todo. Esperaba que Rachel siguiera discutiendo. No lo hizo. A lo mejor se dio cuenta de que yo no cambiaría de opinión. A lo mejor sabía que yo tenía razón. O a lo mejor -lo más probable- se había quedado demasiado atónita al saber que sus antiguos colegas la habían elegido como única y principal sospechosa.
– Iré contigo -dijo Rachel.
– No. -Mi voz no dejó lugar a discusiones. No tenía ni idea de lo que haría cuando llegara allí, pero sabía que era capaz de mucho-. Lo que he dicho antes es lógico. -Sentí que mi tono de cirujano se hacía cargo de mi voz-. Te llamaré cuando llegue a la oficina de Bacard. Hablaremos con él y Denise Vanech al mismo tiempo.
No esperé a que me respondiera. Volví al Cámaro y me dirigí hacia el complejo de oficinas Metro Vista.
Lydia echó un vistazo a los alrededores. Estaba en un terreno más abierto de lo que le habría gustado, pero eso no podía arreglarse. Llevaba puesta la peluca rubia de pelo en punta, la que se parecía a la descripción de Denise Vanech que le había dado Steve Bacard. Llamó a la puerta del motel.
La cortina de la ventana cercana a la puerta se movió. Lydia sonrió.
– ¿Tatiana?
No hubo respuesta.
Le habían advertido que Tatiana hablaba muy poco inglés. Lydia había pensado mucho en cómo hacerlo. El tiempo era esencial. Todo y todos tenían que silenciarse. Cuando alguien a quien le gusta tan poco la sangre como a Bacard dice esto, entiendes inmediatamente las ramificaciones. Lydia y Heshy se habían dividido. Ella había ido allí. Luego se encontrarían.
– No pasa nada, Tatiana -dijo a través de la puerta-. He venido a ayudar.
No hubo ningún movimiento.
– Soy amiga de Pavel -intentó-. ¿Conoces a Pavel?
Se movió la cortina. La cara de una mujer joven asomó un instante, demacrada e infantil. Lydia la saludó con la cabeza. La mujer siguió sin abrir la puerta. Lydia echó un vistazo a su alrededor. No había nadie mirando, pero seguía sintiéndose demasiado expuesta. Aquello tenía que acabar rápidamente.
– Espera -dijo Lydia. Luego, mirando la cortina, metió la mano en el bolso. Sacó un papel y un bolígrafo. Escribió algo, asegurándose de que si alguien estaba en la ventana viera exactamente lo que estaba haciendo. Tapó el bolígrafo y se acercó más a la ventana. Acercó el papel al cristal para que Tatiana pudiera leerlo.
Era como intentar hacer salir un gato asustado de debajo de un sofá. Tatiana se movió lentamente. Se acercó a la ventana. Lydia se quedó quieta, para no asustarla. Tatiana se inclinó. Aquí, gatito, gatito. Ahora Lydia podía ver la cara de la chica. Entornaba los ojos, intentando ver lo que había escrito en el papel.
Cuando Tatiana estuvo lo bastante cerca, Lydia apretó el cañón de la pistola contra el cristal y apuntó a los ojos de la chica. En el último segundo, Tatiana intentó apartarse. Demasiado poco, demasiado tarde. La bala atravesó limpiamente el cristal y entró en el ojo derecho de Tatiana. Salió sangre. Lydia disparó otra vez, bajando automáticamente la pistola. Dio a la pobre Tatiana en la frente mientras caía. Pero la segunda bala había sido innecesaria. El primer tiro, el del ojo, había llegado al cerebro y había matado a la chica instantáneamente.
Lydia se marchó corriendo. Se arriesgó a echar un vistazo atrás. Nadie. Cuando llegó al centro comercial del barrio, tiró la peluca y el abrigo blanco. Encontró su coche en un aparcamiento a un kilómetro de distancia.
Llamé a Rachel cuando llegué a Metro Vista. Había aparcado en la calle de la casa de Denise Vanech. Los dos estábamos a punto.
No estaba seguro de lo que esperaba que ocurriera. Creo que me imaginaba que entraría como una tromba en la oficina de Bacard, le apuntaría a la cara con la pistola, y le pediría respuestas. Lo que no había previsto era una oficina de lujo totalmente montada, es decir, Steven Bacard tenía una zona de recepción bien amueblada, y personas esperando: una pareja casada, al parecer. El marido tenía la cara escondida en un ejemplar del Sports Illustrated. La mujer parecía estar sufriendo. Intentó sonreírme, pero fue como si el esfuerzo le doliera.
Me di cuenta del aspecto que debía de tener yo. Todavía llevaba la bata del hospital. Iba sin afeitar. Tenía los ojos rojos por la falta de descanso. Imaginaba que mi pelo estaba despeinado en una imagen de manual de recién levantado de la cama.
La recepcionista estaba detrás de uno de esos cristales divisorios que normalmente asocio a las consultas del dentista. La mujer -su placa decía agnes weiss- me sonrió con amabilidad.
– ¿Qué desea?
– He venido a ver al señor Bacard.
– ¿Tiene cita? -siguió hablando amablemente, pero al mismo tiempo con una entonación retórica. Ya sabía la respuesta.
– Se trata de una urgencia -dije.
– Ya. ¿Es cliente nuestro, señor…?
– Doctor -solté automáticamente-. Dígale que el doctor Marc Seidman necesita verle inmediatamente. Dígale que es urgente.
La joven pareja nos observaba. La amable sonrisa de la recepcionista empezó a flaquear.
– El señor Bacard tiene un día muy lleno. -Abrió la agenda-. Déjeme ver cuándo tiene un hueco.
– Agnes, míreme.
Me miró.
Le ofrecí mi mejor expresión de «morirás si no te opero inmediatamente».
– Dígale que está aquí el doctor Seidman. Dígale que es una urgencia. Dígale que si no me recibe inmediatamente, iré a la Policía.
La joven pareja intercambió una mirada.
Agnes se acomodó en la silla.
– Si quiere sentarse…
– Dígaselo.
– Señor, si no se aparta, llamaré a seguridad.
O sea que me aparté. Siempre podía volver a acercarme. Agnes no descolgó el teléfono. Me coloqué a una distancia no amenazadora. Ella cerró la ventanilla. La pareja me miró.
– Le está encubriendo -dijo el hombre.
– ¡Jack! -dijo la esposa.
Jack no le hizo caso.
– Bacard se ha marchado hace media hora. La recepcionista dice que volverá en cualquier momento.
Vi fotografías en la pared. Les eché un vistazo más de cerca. El mismo hombre estaba en todas ellas con una variedad de políticos, pseudocelebridades y atletas en decadencia. Supuse que sería Steve Bacard. Miré fijamente la cara del hombre: mofletuda, con una barbilla débil y lustre de club de campo.
Di las gracias al hombre llamado Jack y fui hacia la puerta. La oficina de Bacard estaba en el primer piso, o sea que decidí esperar en la entrada. Así lo pillaría desprevenido en un terreno neutral y antes de que Agnes pudiera avisarle. Transcurrieron cinco minutos. Pasaron algunos hombres trajeados, todos apresurados en sus días repletos de toners de impresora y papeleo, y arrastrando maletas de la medida de una caja de camión. Yo paseaba por el pasillo.
Entró otra pareja. Por sus pasos inciertos y sus ojos angustiados deduje en seguida que ellos también se dirigían a la oficina de Bacard. Les observé y pensé en el camino que los había llevado hasta allí. Les vi casándose, cogidos de la mano, besándose apasionadamente, haciendo el amor por las mañanas. Vi cómo sus carreras profesionales prosperaban. Vi la ilusión por los primeros intentos de concebir, la espera hasta el mes siguiente cuando las pruebas domésticas daban negativo, la preocupación que crecía lentamente. Un año pasa. Todavía nada. Sus amigos empiezan a tener hijos y hablan de ello sin cesar. Sus padres se preguntan cuándo van a tener nietos. Les veo visitando al médico -«un especialista»-, las interminables pruebas a la mujer, la humillante masturbación en un bote, las preguntas personales, las muestras de sangre y orina. Pasan más años. Los amigos se alejan. Ya sólo se hace el amor para procrear. Está calculado. Está teñido de tristeza. Él deja de cogerle la mano. Ella se aparta de él en la cama si no es el momento correcto de su ciclo. Veo los fármacos, el Pergonal, la absurdamente cara fertilización in vitro, las horas perdidas de trabajo, las miradas al calendario, las mismas pruebas domésticas, la angustiosa decepción.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу