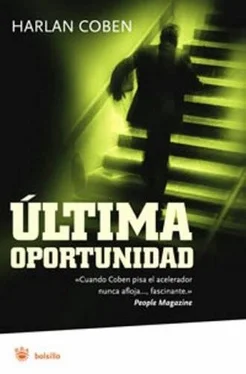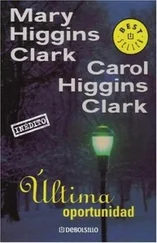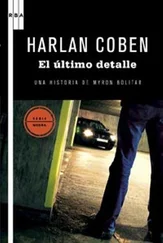– Sí, ahora.
– Tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo.
– No me vengas con historias. Sólo estoy conduciendo. Puedo hacer dos cosas a la vez.
– Puede ser -dijo ella-. Pero yo no.
– Rachel, ¿qué hacías frente a aquel hospital?
– Guau.
– ¿Guau qué?
Nos acercábamos al semáforo de la avenida Kasselton. Debido a la hora, las luces estaban en ámbar intermitente. Ceñudo, me volví hacia ella.
– ¿Por dónde?
– A la derecha.
Se me heló el corazón.
– No entiendo nada.
– El coche se ha parado otra vez.
– ¿Dónde?
– O yo no entiendo nada -dijo Rachel, y finalmente levantó la cabeza y me miró a los ojos-, o están en tu casa.
Doblé a la derecha. Rachel ya no tenía que dirigirme. Ella mantenía los ojos fijos en la pantalla. Estábamos a menos de un kilómetro de distancia. Mis padres habían hecho aquel trayecto para ir al hospital el día que nací yo. Pensé en todas las veces que yo había estado en aquella calle desde entonces. Es un pensamiento absurdo, pero la cabeza funciona así.
Doblé a la derecha en Monroe. La casa de mis padres estaba a la izquierda. Todas las luces estaban apagadas menos la lámpara de la planta baja, como siempre. Tenía un temporizador. Se encendía de siete de la tarde a cinco de la madrugada. Yo lo había puesto en una de esas bombillas de larga duración y bajo consumo que parecen un cucurucho de vainilla. Mamá siempre se maravillaba de lo mucho que duraban. Ella había leído no sé dónde que dejar una radio puesta también era una buena forma de asustar a los ladrones, y tenía una vieja radio AM constantemente sintonizada en una emisora de tertulias. El problema era que el ruido de la radio no la dejaba dormir y ponía el volumen tan bajo que un ladrón habría tenido que pegar el oído a la radio para que su sonido lo ahuyentara.
Iba a entrar en mi calle, Darby Terrace, cuando Rachel dijo:
– Reduce.
– ¿Se mueven?
– No. El sonido sigue procediendo de tu casa.
Miré calle arriba. Empecé a pensar.
– No se puede decir que hayan tomado el camino más directo para venir aquí.
– Ya lo sé -dijo ella.
– A lo mejor han encontrado tu localizador -apunté.
– Es precisamente lo que estaba pensando.
Hice avanzar lentamente el coche. Estábamos enfrente de la vivienda de los Citrón, a dos casas de la mía. No había ninguna luz, ni siquiera una con temporizador. Rachel se mordió el labio inferior. Llegamos a la casa de los Kadison, cada vez más cerca de la entrada de mi jardín. Era una de esas situaciones que la gente describe como «calma excesiva», como si el mundo se hubiera paralizado, como si todo lo que veías, incluso los objetos inanimados, intentaran mantenerse inmóviles.
– Esto tiene que ser una trampa -dijo.
Estaba a punto de preguntarle qué íbamos a hacer -retroceder, aparcar y caminar, pedir ayuda a la Policía – cuando la primera bala hizo añicos el parabrisas. Pedazos de cristal me dieron en la cara. Oí un gritito. Inconscientemente, bajé la cabeza y levanté el antebrazo. Miré hacia abajo y vi sangre.
– ¡Rachel!
El segundo tiro me pasó tan cerca de la cabeza que lo sentí en el pelo. El impacto dio en mi asiento con un sonido como de cojinazo. El instinto me hizo mover de nuevo. Pero esta vez tenía una misión, alguna clase de dirección. Apreté el acelerador. El coche dio un tumbo hacia delante.
El cerebro humano es un instrumento asombroso. No hay ordenador que pueda duplicarlo. Puede procesar millones de estímulos en centésimas de segundo. Creo que fue esto lo que pasó. Yo estaba agachado en el asiento del conductor. Alguien me estaba disparando. La parte básica de mi cerebro quería salir pitando, pero algo más profundo en el camino evolutivo se dio cuenta de que podía haber una salida mejor.
El proceso de pensamiento duró menos de una décima de segundo, y esto es un cálculo aproximado. Apreté el acelerador. Los neumáticos chirriaron. Pensé en mi casa, en el conocido escenario, y la dirección de donde procedían las balas. Sí, ya sé lo mal que suena esto. A lo mejor es que el pánico acelera esas funciones cerebrales. No lo sé, pero fui consciente de que, de haber sido yo el que disparaba, de haber estado al acecho para la llegada del coche, me habría escondido detrás de los tres matorrales que separaban mi propiedad de la casa de al lado, la de los Christie. Los matorrales eran grandes y espesos y estaban en mi paseo. De haber entrado, bang, nos podrían haber liquidado por el lado del pasajero. Cuando dudé, cuando el tirador creyó que podíamos retroceder, todavía estaba en posición, aunque no tan buena, de liquidarnos por delante.
O sea que miré hacia arriba, giré el volante, y apunté hacia aquellos matorrales.
Salió un tercer tiro. Dio en algo de metal, probablemente el parachoques, con un caping. Miré de reojo a Rachel lo suficiente para hacerme una instantánea visual: tenía la cabeza baja, con una mano se apretaba un lado de la cabeza, y le resbalaba sangre entre los dedos. Se me encogió el estómago, pero mantuve la presión del pie en el pedal. Moví la cabeza de lado a lado, como para esquivar la puntería de un tirador.
Mis faros iluminaron los matorrales.
Vi la camisa de franela.
Me sucedió algo. Antes he hablado de que la cordura es una cuerda fina y que la mía se había quebrado. En este caso, me entró una gran calma. Esta vez, una mezcla de rabia y miedo se apoderó de mí. Apreté más el pedal, casi a fondo. Oí un grito de sorpresa. El hombre de la camisa de franela intentó saltar a la derecha.
Pero yo estaba preparado.
Giré el volante hacia él como si estuviera en un auto de choque. Se oyó un estallido y un golpe sordo. Oí un grito. Se me habían enredado los matorrales en el parachoques. Busqué al hombre de la camisa de franela. No vi nada. Tenía la mano en la manilla de la puerta, a punto de abrirla y salir tras él, cuando Rachel gritó:
– ¡No!
Me detuve. ¡Estaba viva!
Buscó el cambio de marchas con la mano y lo puso en marcha atrás.
– ¡Retrocede!
Escuché. No sé en qué había estado pensando. El hombre iba armado. Yo no. A pesar del impacto, no sabía si estaba muerto o herido o qué.
Retrocedí. Me di cuenta de que mi oscura calle de las afueras se había iluminado. Los disparos y los chirridos de neumáticos no son ruidos habituales en Darby Terrace. La gente se había despertado y había encendido la luz. Estarían llamando al 911.
Rachel se sentó. Me sentí aliviado. Tenía una pistola en una mano. Con la otra seguía cubriéndose la herida.
– Es la oreja -dijo, y de nuevo, mi cabeza con sus absurdos derroteros se puso a pensar en lo que podía hacer para reparar el daño.
»¡Allí! -gritó.
Me volví. El hombre de la camisa de franela corría cojeando por el paseo. Giré el volante y apunté los faros del coche en su dirección. Desapareció detrás de la casa. Miré a Rachel.
– Retrocede -dijo-. No estoy segura de que esté solo.
Lo hice.
– ¿Y ahora qué?
Rachel tenía la pistola en una mano y abría la puerta con la otra.
– Espera aquí.
– ¿Es que te has vuelto loca?
– Sigue con el motor en marcha y muévete un poco. Que crean que seguimos en el coche. Intentaré acercarme a ellos.
Antes de que pudiera seguir protestando, bajó rodando por el suelo. Todavía goteando sangre por un lado, salió disparada. Siguiendo sus instrucciones, aceleré el motor y sintiéndome como un idiota, puse primera, avancé un poco, puse la marcha atrás y retrocedí.
A los pocos segundos, perdí a Rachel de vista.
Pocos segundos después, oí dos tiros más.
Lydia lo había visto todo desde su posición en el patio de atrás.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу