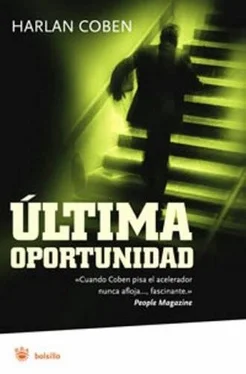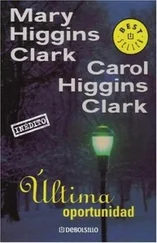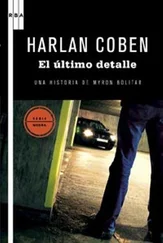Una vez en el camino, ojeé a derecha y a izquierda. Ninguna señal de la camisa o de Tara. De nuevo intenté imaginarme qué camino habría tomado. No se me ocurrió nada. Me paré. Los policías se acercaban más.
– ¡Alto! -gritó de nuevo el policía.
Cincuenta por ciento de posibilidades.
Estaba a punto de tirar a la izquierda, de volver a meterme en la oscuridad, cuando vi al joven con el pañuelo azul, el que me había indicado antes el camino. Esta vez negó con la cabeza y señaló por detrás de mí.
– Gracias -dije.
Puede que me contestara algo, pero yo ya corría de nuevo. Tiré en línea recta y crucé la misma verja metálica que había traspasado antes. Oí pasos, pero estaban muy lejos. Miré hacia arriba y de nuevo vi la camisa de franela. Estaba de pie cerca de las luces de las escaleras del metro. Parecía que intentara recuperar el aliento.
Corrí más deprisa.
Él hizo lo mismo.
Nos separaban unos cincuenta metros. Pero él cargaba con un niño. Podría ganarle terreno. Me puse a correr. El mismo poli gritó: «¡Deténgase!», supongo que para variar. Yo esperaba fervientemente que no decidieran disparar.
– ¡Está en la calle! -grité-. Tiene a mi hija.
No sé si me escuchaban o no. Llegué a los escalones y los bajé de tres en tres. Volvía a estar fuera del parque, en la avenida Washington, a la altura de Margaret Corbin Circle. Miré hacia el parque infantil. Ningún movimiento. Miré hacia la avenida Fort Washington y capté a alguien corriendo cerca del Instituto Mother Cabrini, junto a la capilla.
Por la cabeza pasan cosas raras. La capilla Cabrini era uno de los lugares más surrealistas de Manhattan. Zia me llevó una vez a rastras a una misa para que viera por qué la capilla era una atracción turística. Lo comprendí inmediatamente. La madre Cabrini murió en 1901, pero su cuerpo embalsamado se conserva en lo que parece un bloque de metacrilato. Esto es el altar. El sacerdote celebra la misa sobre su cuerpo-altar. No, no me lo invento. El mismo tipo que embalsamó a Lenin en Rusia trabajó con la madre Cabrini. La capilla está abierta al público. Hasta tiene su tienda de regalos.
Me pesaban las piernas, pero seguí corriendo. Ya no oía a los policías. Miré rápidamente hacia atrás. Las linternas estaban lejos.
– ¡Por allí! -grité-. En el Instituto Cabrini.
Me puse a correr otra vez. Llegué a la entrada de la capilla. Estaba cerrada. No había señales de la camisa de franela por ninguna parte. Eché un vistazo a mi alrededor, con los ojos muy abiertos, presa del pánico. Los había perdido. Habían desaparecido.
– ¡Por aquí! -grité, con la esperanza de que los policías o Rachel me oyeran.
Pero tenía el corazón en un puño. Mi oportunidad. Mi hija había vuelto a desaparecer. Sentía un peso en el pecho. Y entonces fue cuando oí que se ponía en marcha un coche.
Volví mi cabeza rápidamente a la derecha. Escudriñé la calle y eché a correr. Un coche empezó a moverse. Estaba a unos diez metros de distancia. Un Honda Accord. Memoricé la matrícula, a pesar de estar convencido de que sería inútil. El conductor intentaba maniobrar para salir del aparcamiento. No veía quién era. Pero no pensaba arriesgarme.
El Honda acababa de apartarse del parachoques del coche de delante y estaba a punto de salir cuando agarré el mango de la puerta del conductor. Por fin un poco de suerte: no había puesto el seguro. No había tenido tiempo, supongo, porque tenía demasiada prisa.
Pasaron un montón de cosas en un período muy breve de tiempo. Mientras abría la puerta, pude ver a través de la ventanilla. Era sin duda el hombre de la camisa de franela. Reaccionó con rapidez. Agarró la puerta e intentó mantenerla cerrada. Yo tiré con más fuerza. La puerta se abrió con un crujido. Él apretó el acelerador.
Intenté correr junto al coche, como se ve en las películas. El problema es que los coches corren más que las personas. Se oyen historias sobre personas que sacan una extraordinaria fortaleza en ciertas circunstancias, sobre hombres normales que levantan coches del suelo para rescatar a sus seres queridos. A mí estas historias me dan risa. Probablemente a todos.
No voy a decir que levantara un coche. Pero sí que aguanté. Introduje los dedos y los apreté alrededor de la separación de la puerta delantera y trasera. Utilicé las dos manos y convertí mis dedos en tornos. No pensaba soltarme. Pasara lo que pasara.
Si resisto, mi hija vive. Si me suelto, mi hija muere.
Olvídate de concentrarte. Olvídate de compartimentar. Esta idea, esta ecuación, era tan sencilla como respirar.
El hombre de la camisa de franela apretó el gas a fondo. El coche estaba cobrando velocidad. Los pies se me levantaron del suelo, pero no tenía dónde apoyarlos. Se metieron por debajo de la puerta trasera y golpearon con fuerza contra el suelo. Sentí que el pavimento me pelaba la piel de los tobillos. Intenté recuperar el equilibrio. No había forma. El dolor era tremendo, pero irrelevante. Aguanté.
El status quo, lo sabía, iba en mi contra. No podría aguantar mucho, por más que me lo propusiera. Tenía que hacer algo. Intenté meterme dentro del coche, pero no tenía bastante fuerza. Me dejé arrastrar un momento y volví a intentar saltar dentro. Mi cuerpo quedó en horizontal, paralelo al suelo. Extendí el cuerpo. Mi pierna derecha se levantó y se agarró a algo. La antena que había encima del coche. ¿Me aguantaría con esto? No lo creía. Tenía la cara apretada contra la ventana de atrás. Vi la sillita en el asiento. Estaba vacía.
Volví a ser presa del pánico. Sentía que las manos me resbalaban. Sólo habíamos recorrido unos veinte o treinta metros. Con la cara contra el cristal, la nariz golpeando contra la ventana, el cuerpo y la cara magullados y arañados, miré al niño del asiento delantero y una verdad punzante me hizo soltar las manos de la ventana del coche.
Repito que la cabeza funciona de una forma rara. Mi primer pensamiento fue clásicamente médico: el niño debería estar sentado atrás. El Honda Accord lleva airbag en el asiento del pasajero. Ningún niño de menos de doce años debería sentarse jamás delante. Además los niños pequeños deben ir sentados en una silla homologada. De hecho, era lo que marcaba la ley. Sin silla y delante… era doblemente peligroso.
Pensamientos absurdos. O quizá naturales. En cualquier caso, no fue ésta la idea que hizo que me soltara.
El hombre de la camisa de franela giró el volante a la derecha. Oí chirriar los neumáticos. El coche dio la vuelta, y mis dedos resbalaron. Ya no tenía agarre. Salí volando. Mi cuerpo cayó de mala manera, y resbaló por el asfalto como una piedra. Oí sirenas de la Policía detrás de mí. Pensé que seguirían al Honda Accord. Pero me daba igual. Sólo había tenido una visión fugaz. Pero había sido suficiente para saber la verdad.
El niño del coche no era mi hija.
Estaba otra vez en el hospital, esta vez el New York Presbyterian, mi antiguo territorio. Todavía no me habían hecho radiografías, pero yo estaba bastante seguro de que me encontrarían una costilla rota. No se podía hacer nada, aparte de tomar analgésicos. Me dolería. No pasaba nada. Estaba bastante magullado. Tenía una herida en la pierna derecha que parecía del ataque de un tiburón. Tenía los dos codos pelados. Nada de esto era importante.
Lenny llegó en un tiempo récord. Lo quería a mi lado porque no estaba muy seguro de cómo manejar la situación. Primero, casi me convencí de que había cometido un error. Un niño cambia, ¿no? No había visto a Tara desde que tenía seis meses. Es un período de mucho crecimiento. Habría pasado de ser un bebé a una mocosa que camina. Había estado colgado de un coche en marcha, gritando. Sólo lo había visto fugazmente.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу