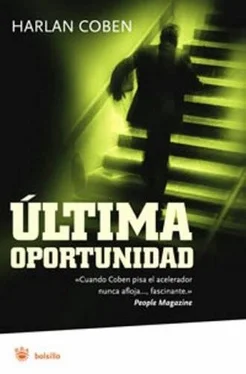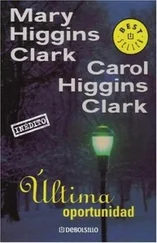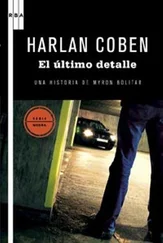Fue entonces cuando el coche de policía pasó a toda velocidad.
El hombre se incorporó de golpe. Rachel intentó aprovechar la ventaja, pero él era demasiado corpulento. Agarró un móvil que llevaba en el bolsillo y se lo acercó a la boca. En un fuerte susurro, dijo:
– ¡Abortad! ¡Polis!
Rachel intentó apartarse, intentó hacer algo. Pero no había nada que hacer. Levantó la mirada a tiempo para ver cómo el hombre cerraba el puño. Lo lanzó contra ella. Rachel intentó apartarse. Pero no había lugar adonde ir.
El golpe empujó su cabeza contra el suelo de piedra. Y entonces se hizo la oscuridad.
Cuando Marc pasó por su lado, Lydia salió de detrás del matorral con el arma levantada. Le apuntaba detrás de la cabeza y tenía el dedo en el gatillo. El «¡Abortad! ¡Polis!» en el oído la sobresaltó tanto que casi apretó el gatillo. Pero su mente trabajó deprisa. Seidman seguía caminando por el sendero. Lydia lo vio todo. Lo vio con claridad. Soltó el arma. Sin arma, no había prueba de ningún delito. El arma no podría nunca vincularse a ella mientras no la llevara encima. Como casi todas las armas, era imposible de identificar. Llevaba guantes, por supuesto, de modo que no habría huellas.
Pero -su mente seguía trabajando deprisa- ¿qué le impedía apoderarse del dinero?
Ella era sólo una ciudadana que paseaba por el parque. Podía encontrarse la bolsa de lona, ¿no? Si la pillaban con ella, bueno, sería una buena samaritana y basta. Pensaba entregar la bolsa a la Policía. No era ningún delito. No había riesgo.
No lo había cuando se tenía en cuenta que había dos millones de dólares dentro.
Su mente sopesó rápidamente los pros y los contras. En el fondo era sencillo. Cogía el dinero. Si la pillaban con él, ¿y qué? No había nada absolutamente que la vinculara a aquel crimen. Había tirado el arma. Había tirado el móvil. Claro que alguien podía encontrarlos. Pero no les conduciría ni a ella ni a Heshy.
Oyó un ruido. Marc Seidman, que había estado a unos cuatro metros de ella, echó a correr. Bueno, que corriera. Lydia fue hacia el dinero. Heshy apareció por la esquina. Ella siguió hacia él. Sin dudar, Lydia recogió la bolsa.
A continuación Lydia y Heshy siguieron por el camino y desaparecieron en la noche.
Continué avanzando a trompicones. Los ojos empezaban a acostumbrarse, pero todavía les faltaban varios minutos para ser útiles de verdad. El sendero descendía. Estaba lleno de guijarros. Intenté no tropezar. El camino se hizo más escarpado, y me dejé llevar por el impulso para poder moverme mejor sin que pareciera que corría.
A mi derecha, veía el abrupto risco que dominaba el parque. El Bronx. A lo lejos se veían luces parpadeantes.
Oí el grito de un niño.
Me paré. No fue muy fuerte, pero el sonido era inequívocamente el de un niño pequeño. Oí un crujido. El niño volvió a gritar. Ahora más lejos. No oí más crujidos, pero sí unos pasos firmes sobre el cemento. Alguien corría. Corría con un niño. Alejándose de mí. No.
Eché a correr. Las luces lejanas ofrecían suficiente iluminación para que pudiera seguir el sendero. Delante de mí, vi la cadena de eslabones metálicos. Siempre había estado cerrada. Cuando llegué a ella, vi que alguien la había cortado con unas tenazas. La pasé y volví al camino. Miré hacia mi izquierda, por donde se entraba al parque.
Nadie.
Maldita sea, ¿qué demonios había ido mal? Intenté pensar con racionalidad. Concentrarme. Bien, si fuese yo quien huyese, ¿por dónde me habría marchado? Simple. Yo doblaría a la derecha. Los senderos eran oscuros, tortuosos. Era fácil esconderse en la espesura. Éste sería el camino que yo tomaría si fuera un secuestrador. Me paré sólo un instante, esperando oír algún sonido infantil. Pero sólo oí a alguien que decía «¡Eh!» con sincera sorpresa.
Incliné la cabeza. El sonido había procedido de mi derecha. Bien. Eché a correr otra vez, buscando la camisa de franela en el horizonte. Nada. Seguí descendiendo por la colina. Perdí pie y casi caí rodando por la pendiente. De la época que había vivido en el barrio, sabía que los indigentes se refugiaban a los lados del camino en recovecos de la colina, demasiado inclinados para los paseantes. Se construían chozas con ramas y desechos. De vez en cuando, se oía un crujido demasiado fuerte para que fuera una ardilla. A veces salía un indigente y no se sabía de dónde: el pelo largo, la barba enmarañada, desprendiendo olas pestilentes. No lejos de allí había un lugar donde la prostitución masculina se ofrecía a los hombres de negocios que bajaban del tren A. Yo solía correr por aquella zona a última hora de la tarde. A menudo el paseo estaba salpicado de envoltorios de preservativos.
Seguí corriendo, intentando mantener los oídos abiertos. Llegué a un cruce en el camino. Maldita sea. De nuevo me pregunté: ¿cuál de los dos caminos era el más tortuoso? No lo sabía. Estaba a punto de doblar a la derecha otra vez cuando oí un ruido.
Un crujido en los matorrales.
Sin pensar, me abalancé sobre ellos. Eran dos hombres. Uno con traje. Otro mucho más joven y con vaqueros, que estaba de rodillas. El del traje pegó un grito. Yo no me arredré. Porque había oído la voz del hombre antes. Hacía unos segundos.
Era el que había gritado: «¡Eh!».
– ¿Han visto pasar a un hombre con una niña pequeña?
– Largúese…
Avancé y le abofeteé.
– ¿Los ha visto?
Se quedó más asombrado que ofendido. Señaló a la izquierda.
– Se fueron por allí. Llevaba al crío en brazos.
Volví al camino de un salto. Vale, bien. Volvían otra vez hacia los jardines. Si seguían por allí, no saldrían muy lejos de donde yo había aparcado. Me puse a correr otra vez, balanceando los brazos. Pasé junto a los chaperos, sentados con la espalda contra la pared. Uno de ellos me miró -llevaba un pañuelo azul en la cabeza- e inclinó la cabeza apuntándome el camino. Le di las gracias con una inclinación de cabeza. Seguí corriendo. A lo lejos, veía las luces del parque. Y allí, cruzando por delante del farol, capté una imagen fugaz de la camisa de franela con Tara en brazos.
– ¡Deténgase! -grité-. ¡Que alguien lo detenga!
Pero habían desaparecido.
Tragué saliva y empecé a subir por el camino, sin dejar de pedir ayuda. Nadie reaccionó ni gritó. Cuando llegué a la barandilla donde los enamorados a menudo contemplan la vista hacia el este, volví a ver la camisa de franela. Estaba saltando la pared hacia el bosque. Empecé a seguirle, pero cuando iba a doblar la esquina oí que alguien gritaba:
– ¡Alto!
Miré detrás de mí. Era un poli. Tenía el arma en la mano.
– ¡Alto!
– ¡Tiene a mi hija! ¡Por allí!
– ¿Doctor Seidman?
La voz familiar procedía de mi derecha. Era Regan.
¿Qué pasaba?
– Venga, sígame.
– ¿Dónde está el dinero, doctor Seidman?
– ¿Es que no lo entiende? -dije-. Acaban de saltar la pared.
– ¿Quién?
Vi por dónde iban los tiros. Dos policías me apuntaban con el arma. Regan me miraba con los brazos cruzados. Tickner apareció detrás de él.
– Ya hablaremos, ¿de acuerdo?
Ni hablar. No me dispararían. Y si me disparaban, me daba lo mismo. O sea que me puse a correr. Ellos me siguieron. Los polis eran jóvenes y sin duda estaban en forma. Pero yo tenía algo a mi favor. Estaba enloquecido. Salté la valla y caí por la pendiente. Los polis me siguieron, pero se movían con más tiento, con la normal prudencia humana.
– ¡Alto! -volvió a gritar.
Yo respiraba demasiado aprisa para poder gritar más explicaciones. Quería que siguieran conmigo, pero no quería que me atraparan.
Me acurruqué y rodé colina abajo. Se me pegó la hierba al cuerpo y al pelo. Levanté mucho polvo. Sofoqué una tos. Cuando estaba cobrando velocidad, mi caja torácica tropezó con el tronco de un árbol. Oí un ruido sordo. Resoplé, y casi se me cortó la respiración, pero resistí. Me deslicé a un lado, y llegué al sendero. Las linternas de los polis me perseguían. Los tenía a la vista, pero a suficiente distancia. Perfecto.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу