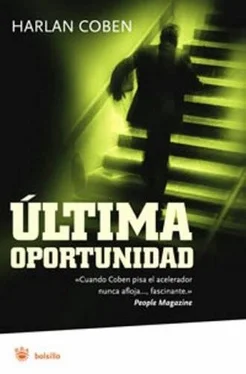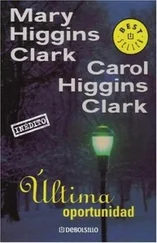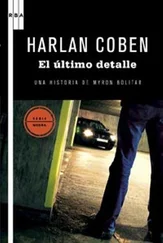– Bien -dijo la voz-. Para.
Me paré. No veía nada delante de mí. Detrás de mí, la calle tenía una luz difusa. A mi derecha había un abismo abrupto. El ambiente olía a parque urbano, a una mezcla de fresco y rancio. Intenté oír algo que me orientara, pero no oí nada más que el lejano zumbido del tráfico.
– Deja el dinero en el suelo.
– No -dije-. Quiero ver a mi hija.
– Deja el dinero.
– Hicimos un trato. Me dejáis ver a mi hija, os dejo ver el dinero.
No hubo respuesta. Sentía la sangre en los oídos. Estaba muerto de miedo. No, no me gustaba aquello. Estaba demasiado expuesto. Miré el camino detrás de mí. Todavía podía echar a correr y gritar como un psicópata. El vecindario era más seguro que muchos de Manhattan. Alguien llamaría a la Policía o intentaría ayudar.
– ¿Doctor Seidman?
– ¿Sí?
Y entonces una linterna me iluminó la cara. Parpadeé y levanté una mano para protegerme los ojos. Los entorné, intentando ver más allá. Alguien bajó el haz de luz. Mis ojos se adaptaron rápidamente, pero no había necesidad. El haz estaba recortado por una silueta. No había error posible. Inmediatamente vi lo que se reflejaba.
Era un hombre. Creo que incluso vi la franela, pero no estoy seguro. Como he dicho, sólo era una silueta. No podía distinguir rasgos ni colores, ni estampados. De modo que podría haberlo imaginado. Pero el resto no. Vi las formas y los perfiles con suficiente claridad para saberlo.
De pie junto al hombre, cogiéndose a su pierna por encima de la rodilla, había un niño pequeño.
Lydia deseaba que hubiera más luz. Le habría encantado ver la cara del doctor Seidman en aquel momento. Su deseo de ver su expresión no tenía nada que ver con la crueldad que estaba a punto de cometer. Era curiosidad. Era más profundo que lo de reducir la marcha del coche para ver un accidente propio de la naturaleza humana. Se lo imaginaba. A aquel hombre le habían arrebatado a su hija. Durante un año y medio había estado preguntándose sobre su destino, dándole vueltas en sus noches de insomnio, imaginándose horrores que es mejor dejar en los oscuros abismos del inconsciente.
Ahora la había visto.
Sería imposible no querer ver la expresión de su cara.
Pasaron unos segundos. Era lo que ella quería. Quería alargar la tensión, someterlo a más de lo que un hombre podía soportar, ablandarlo para el golpe final.
Lydia sacó su Sig-Sauer. La sostuvo con una mano. Mirando por encima del matorral calculó la distancia entre ella y Seidman en unos diez o doce metros. Puso el distorsionador de voz y el teléfono cerca de la boca. Susurró en el receptor. Susurro o grito, no se notaba la diferencia. El distorsionador de voz lo hacía sonar todo igual.
– Abre la bolsa del dinero.
Desde su posición, observó al hombre moverse como en trance. Hizo lo que le había ordenado; esta vez sin discutir. Esta vez era ella la que utilizaba la linterna. Le iluminó la cara y luego bajó el haz de luz hacia la bolsa.
Dinero. Vio los fajos. Asintió para sí misma. Estaban a punto para que se los llevaran.
– De acuerdo -dijo-. Deja el dinero en el suelo. Avanza despacio por el sendero. Tara te estará esperando.
Observó cómo el doctor Seidman dejaba la bolsa en el suelo sin dejar de mirar el lugar donde creía que lo esperaba su hija. Sus movimientos eran rígidos, pero era normal teniendo en cuenta que su visión se habría visto afectada por el deslumbramiento. Esto aún lo haría más fácil.
Lydia quería disparar de cerca. Dos balas seguidas a la cabeza, por si acaso llevaba un chaleco antibalas. Era una buena tiradora. Probablemente acertaría en la cabeza desde allí. Pero quería estar segura. Nada de errores. Que no tuviera posibilidad de huir.
Seidman avanzó hacia ella. Estaba a unos seis metros. Luego cinco. Cuando lo tuvo a sólo tres metros, Lydia levantó la pistola y apuntó.
Si Marc cogía el metro, Rachel sabía que sería prácticamente imposible seguirle sin que la vieran.
Rachel corrió hacia el hueco de la escalera. Cuando llegó, miró a la oscuridad de abajo. Marc no estaba. Mierda. Echó un vistazo a su alrededor. Había un rótulo indicando los ascensores que llevaban al tren A. A la derecha había una puerta de hierro cerrada. Nada más.
Debía de estar en un ascensor bajando al metro.
¿Y ahora qué?
Oyó unos pasos detrás de ella. Con la mano derecha, Rachel se frotó la grasa de la cara, intentando ponerse mínimamente presentable. Con la mano izquierda, se escondió las gafas detrás de la espalda.
Dos hombres bajaron rápidamente por la escalera. Uno de ellos sonrió. Ella siguió frotándose la cara y le devolvió la sonrisa. Los hombres continuaron bajando y se dirigieron hacia la plataforma del ascensor.
Rachel sopesó rápidamente sus opciones. Aquellos dos hombres podían ser su tapadera. Podía seguirlos abajo, entrar en el mismo ascensor, salir con ellos, incluso charlar con ellos. ¿Quién sospecharía de ella? Con un poco de suerte el metro de Marc todavía no habría llegado. En caso contrario… bueno, no valía la pena pensar negativamente.
Rachel iba a seguir a los hombres cuando algo la obligó a detenerse. La puerta de hierro forjado. La que había visto a la derecha. Estaba cerrada. El rótulo decía: abierto sólo fines de semana y festivos.
Pero a través de la espesura vio el haz de una linterna.
Se acercó. Intentó mirar a través de la reja, pero sólo pudo ver el haz de luz. Los matorrales eran demasiado densos. A su izquierda, oyó el timbre del ascensor. Las puertas se abrieron. Los hombres entraron. No había tiempo de sacar el Palm Pilot y comprobar el SPG. Además, el ascensor y el haz de la linterna estaban demasiado cerca. Sería difícil discernir la diferencia.
El hombre que le había sonreído puso la mano en la puerta para retener el ascensor. Rachel estaba indecisa.
El haz de la linterna se apagó.
– ¿Baja? -preguntó el hombre.
Rachel esperó a ver si volvía la luz. No la vio. Negó la cabeza.
– No, gracias.
Rachel volvió a subir rápidamente por la escalera, intentando encontrar un lugar oscuro. Tenía que ser oscuro para que las gafas funcionaran. Las Rigels venían con un sistema de sensores incorporado que las protegía de las luces brillantes, pero Rachel había notado que cuantas menos luces artificiales, mejor. Una vez en la calle, miró hacia el parque. Bien, la posición era bastante buena, pero seguía habiendo demasiada luz en la calle.
Se movió junto a un cobertizo de piedra que albergaba los ascensores. A la izquierda, había un lugar que -si se apretaba contra la pared- le ofrecería una oscuridad total. Perfecto. Los árboles y los matorrales seguían siendo demasiado espesos para tener una visión clara. Pero tendría que conformarse.
Teóricamente sus gafas eran ligeras, pero las sentía demasiado pesadas. Debería haber comprado un modelo de las que se pueden sostener delante de la cara como unos prismáticos. La mayoría tenía aquella prestación. Este modelo no la tenía. No podías sostenerlas delante de la cara. Tenías que ponértelas como una máscara. Sin embargo, la ventaja era evidente: si te las ponías como una máscara, tenías las manos libres.
Mientras se las pasaba por la cabeza, reapareció el haz de la linterna. Rachel intentó seguirlo, descubrir de donde procedía. Le parecía que era un lugar diferente cada vez. Ahora a la derecha. Más cerca.
Y entonces, antes de que pudiera situarlo, el haz de luz había desaparecido.
Fijó los ojos en el punto de donde creía que había procedido la luz. Oscuridad. Estaba muy oscuro ya. Sin dejar de mirar hacia allí, acabó de ponerse las gafas. Las gafas de visión nocturna no son mágicas. No es que puedas ver con ellas en la oscuridad. La óptica de visión nocturna funciona intensificando la luz existente, incluso las cantidades insignificantes. Pero es que allí apenas había. Esto solía ser un problema, pero ahora las marcas incorporaban un iluminador de infrarrojos. El iluminador proyectaba un haz de luz infrarroja que no era visible para el ojo humano.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу