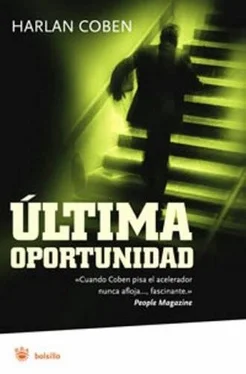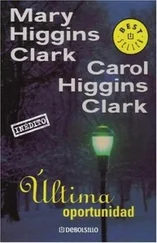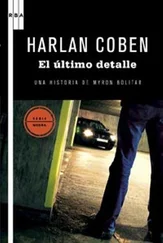– Coge Henry Hudson en dirección al norte.
Me acerqué el teléfono a la boca, estilo walkie-talkie.
– De acuerdo.
– Avísame cuando llegues al Hudson.
– Entendido.
Me puse en el carril izquierdo. Conocía el camino. Conocía la zona porque había hecho un curso en el New York Presbyterian, que estaba a unas diez calles al sur. Zia y yo compartíamos piso con un residente de cardiología llamado Lester en el edificio Art Déco del extremo de la avenida Fort Washington, en la parte alta, alta, de Manhattan. Cuando yo vivía allí, esa zona de la ciudad se conocía como el punto más septentrional de Washington Heights. Ahora me he fijado en que los constructores lo han rebautizado como «Hudson Heights» para diferenciarlo, tanto en sustancia como en precio, de sus raíces de clase inferior.
– Vale, estoy en el Hudson -dije.
– Sal por la próxima salida.
– ¿La de Fort Tryon Park?
– Sí.
También lo conocía. Fort Tryon flota como una nube por encima del río Hudson. Es un risco escarpado tranquilo y apacible, con Nueva Jersey al oeste y Riverdale-Bronx al este. El parque es una mezcla de terrenos: aceras de piedra dura, fauna de una era pasada, terrazas de piedra, nichos y grietas de cemento y ladrillo, matorrales espesos, pendientes rocosas y claros de hierba. Había pasado muchos días de verano en su césped verde, en pantalones cortos y camiseta, con Zia y varios libros médicos no leídos por compañía. Mi momento favorito era el verano, justo antes de la puesta de sol. El fulgor naranja que baña el parque es casi etéreo.
Puse los intermitentes y subí por la rampa de salida. No había coches y estaba mal iluminada. El parque estaba cerrado de noche, pero se podía cruzar en automóvil. Mi coche subió por la cuesta y entró en lo que parecía una fortaleza medieval. En medio estaban los Cloisters, un antiguo monasterio casi francés que ahora formaba parte del Metropolitan Museum of Art. Alberga una fabulosa colección de piezas medievales. O eso me han dicho. He estado en el parque un centenar de veces, pero nunca he entrado en los Cloisters.
Pensé que era un lugar bien pensado para entregar un rescate: oscuro, silencioso, repleto de senderos tortuosos, riscos rocosos, pendientes abruptas, bosques espesos, paseos asfaltados y sin asfaltar. Es fácil perderse. Uno podría esconderse allí mucho tiempo sin que te encontraran.
– ¿Ya has llegado? -preguntó la voz robótica.
– Sí, estoy en Fort Tryon.
– Aparca cerca del café. Baja y camina hasta el círculo.
El maletero era ruidoso y recibía muchas sacudidas. Rachel se había llevado una manta acolchada, pero no podía hacer gran cosa contra el ruido. Llevaba una linterna en la mochila, mas no tenía ningún interés en encenderla. A Rachel nunca le había importado la oscuridad.
La visión podía distraer. La oscuridad era buena para pensar.
Intentó mantener el cuerpo relajado, y adaptarse a los baches, y pensó en la actitud de Marc justo antes de salir. El poli que había ido a la casa sin duda le había dicho algo que lo había angustiado. ¿Sobre ella? Seguramente. Se preguntó qué le habría dicho exactamente de ella y cómo debería reaccionar.
Ahora no tenía importancia. Estaban en camino. Tenía que concentrarse en lo que les esperaba.
Rachel estaba volviendo a asumir un papel que le era muy familiar. Sentía una punzada. Echaba de menos el FBI. Le había encantado su trabajo. Sí, quizás era lo único que tenía. Era más que un escape, era lo único que disfrutaba. Algunas personas pasaban el horario laboral con ganas de volver a casa y a su vida. Para Rachel, era todo lo contrario.
Después de tantos años sin verse, había algo que ella y Marc tenían en común. Ambos habían encontrado una profesión que les gustaba. Reflexionó sobre eso. Pensó si podía haber alguna reíación, si sus profesiones se habían convertido en una especie de sustituto del amor verdadero. ¿O aquello era ir demasiado lejos?
Marc seguía teniendo su trabajo. Ella no. ¿La hacía eso más desesperada?
No. Él había perdido a su hija. Juego, set, partido.
En la oscuridad del maletero, se untó la cara de maquillaje negro, el suficiente para tapar los brillos. El coche empezó a subir una cuesta. Ella tenía el equipo empaquetado y a punto.
Pensó en Hugh Reilly, el muy cabrón.
Su ruptura con Marc -y todo lo sucedido después- fue culpa suya. Hugh había sido su mejor amigo en la universidad. Le había dicho que era todo lo que quería. Ser su amigo. Sin líos. Entendía que ella tenía novio. ¿Rachel había sido una ingenua o había querido ser ingenua? Los hombres que sólo «quieren ser amigos» lo dicen porque esperan ser el siguiente de la lista, como si la amistad fuera una piscina para practicar la natación antes de lanzarse al mar. Hugh la había llamado a Italia aquella noche con la mejor de las intenciones. «Creo que deberías saberlo -dijo-, como amigo.» Claro. Y luego le contó lo que había hecho Marc en una estúpida fiesta de la fraternidad.
Sí, ya estaba bien de echarse la culpa a sí misma. Ya estaba bien de echársela a Marc. Hugh Reilly. Si aquel cabrón no se hubiera metido en lo que no le importaba, ¿cómo sería ahora su vida? No podía imaginarlo. Ah, pero ¿en qué se había convertido su vida? Esto era más fácil de responder. Bebía demasiado. Tenía mal genio. El estómago le daba más problemas de la cuenta. Pasaba demasiado tiempo leyendo la guía de la tele. Y no olvidemos la guinda: se había dejado atrapar en una relación autodestructiva y se había librado de ella de la peor manera posible.
El coche dobló y siguió subiendo, forzando a Rachel a rodar hacia atrás. Poco después, se paró. Rachel levantó la cabeza. Las crueles meditaciones se esfumaron.
Empezaba el juego.
Desde la antigua torre de vigilancia del fuerte, a unos ochenta metros por encima del río Hudson, Heshy tenía una de las vistas más asombrosas del Jersey Palisades, desde el puente Tappan Zee a la derecha al puente Washington a la izquierda. Incluso se tomó un momento para saborearlo antes de ponerse manos a la obra.
Como si les hubiera dado la entrada, Seidman cogió la salida del Henry Hudson Parkway. No le seguía nadie. Heshy mantuvo los ojos fijos en la carretera. Ningún coche redujo la marcha. Ningún coche aceleró. Nadie intentaba disimular que lo estaba siguiendo.
Se dio la vuelta, perdió un momento al coche de vista, y luego volvió a verlo delante de él. Veía a Seidman en el asiento delantero. No había nadie más a la vista. Esto no quería decir nada -podía haber alguien agachado en el asiento trasero-, pero era un buen comienzo.
Seidman aparcó el coche. Apagó el motor y abrió la puerta. Heshy se acercó el micrófono a la boca.
– Paveí, ¿estás a punto?
– Sí.
– Está solo -dijo, hablando ahora para Lydia-. Adelante.
– Aparca cerca del café. Baja y camina hasta el círculo.
Yo sabía que el círculo era el Margaret Corbin Circle. Cuando llegué al claro, lo primero que vi, incluso en la oscuridad, fueron los brillantes colores del parque infantil de la avenida Fort Washington en la calle 190. Los colores todavía llaman la atención. Siempre me había gustado el parque, pero aquella noche los amarillos y azules me parecieron un sarcasmo. Pensé en mí como un chico de ciudad. Cuando vivía cerca de allí, me imaginaba que me quedaba a vivir en el barrio -era demasiado sofisticado yo para las edulcoradas afueras- y por supuesto, esto significaría que llevaría a mis hijos a aquel parque. Me lo tomé como un presagio, pero no sabía muy bien de qué.
– A la izquierda hay una estación de metro -chirrió el teléfono.
– Vale.
– Baja por la escalera hasta el ascensor.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу