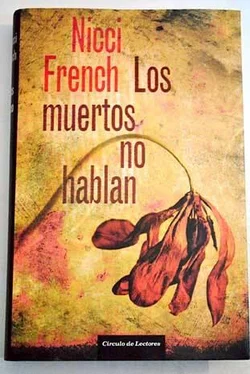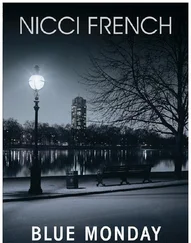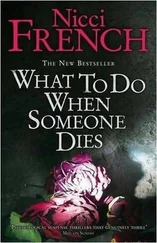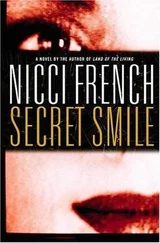– También quería saber si puedo hacer algo para el funeral.
– Lo que querías es saber cómo estoy -repliqué.
Él me miró con pena.
– Bueno, salta a la vista lo bien que te estás cuidando. Ve a darte un baño.
– A eso voy.
– Mientras tanto, ¿necesitas algo? ¿Quieres que ponga un poco de orden, que te prepare algo caliente de beber?
– Te lo agradezco, pero no, gracias.
– ¿Ellie?
– ¿Qué?
– ¿Estás bien?
– ¿Eh? Sí. Ya lo sabes.
– Si estás mal, ¿me lo dirás?
– Sí.

Mi recuerdo del funeral se reduce a una serie de momentos inconexos, todos malos. Nos habían dicho que teníamos que llegar cinco minutos antes del comienzo, previsto a las once y media, porque había otras ceremonias antes y después. Así que tuvimos que esperar delante del crematorio del norte de Londres a que nos tocara el turno. Nos habíamos reunido un grupo de viejos amigos y familiares, y nos dedicamos a dar vueltas, sin saber muy bien qué decir ni qué hacer. Advertí que algunas personas se reconocían y se sonreían, pero después se acordaban de que estaban en un funeral y se forzaban a adoptar un gesto triste.
Llegó el coche fúnebre, se abrió la puerta de detrás y apareció el ataúd de mimbre. El señor Collingwood lo llamaba «féretro», como si eso fuera más respetuoso con el muerto. No lo sacaron unos portadores, sino que lo llevaron a la capilla encima de un ridículo carrito que parecía más adecuado para transportar cajas en un supermercado, y que produjo un molesto ruido al pasar por encima de las grietas del pavimento. El señor Collingwood ya me había avisado de que lo iban a utilizar porque la aseguradora les obligaba. Se habían producido casos de lesiones graves en la espalda.
Una mujer de mediana edad, que debía de ser una pariente de Greg, preguntó si debíamos seguirlo.
– Lo van a colocar en su sitio -respondí-. No sé si el grupo anterior a nosotros ha terminado.
Parecía que hubiéramos reservado una pista de tenis. La pariente de Greg, si es que lo era, se quedó a mi lado. No sentí ninguna necesidad de mantener una conversación intrascendente.
– Lo siento mucho -me dijo.
Todavía no había encontrado las palabras para responder cuando la gente me comunicaba lo mucho que lo sentía. «Gracias» no parecía lo más apropiado. A veces farfullaba algo incomprensible. En esta ocasión me limité a asentir con la cabeza.
– Ha debido de ser espantoso -añadió.
– Desde luego -repuse-. Una gran conmoción.
Pero no se marchó.
– Lo que quiero decir -continuó- es que las circunstancias han sido de lo más embarazosas. Para ti debe de ser… bueno, ya me entiendes.
Pensé que sí, que entendía lo que quería decir. Pero de pronto me entraron ganas de fastidiarla.
– No, ¿a qué se refiere?
Pero ella era más dura que yo. No iba a eludir el tema.
– A las circunstancias -insistió-. A la persona con la que murió. Debe de ser terrible.
Me sentí como si tuviera una herida abierta y esa mujer hubiera metido el dedo dentro y estuviera hurgando para ver si yo gritaba o soltaba un alarido. No quería darle ese gusto. No quería darle nada.
– Lo que me entristece es haber perdido a mi marido -le espeté-. Y ya está.
Me alejé de ella y contemplé los jardines. Había arbustos y setos bastante institucionales, como los que se ven en los aparcamientos y en los centros de negocios. El edificio en sí desprendía una sensación de solidez muy de mediados del siglo XX, pero al mismo tiempo resultaba impersonal, un poco a caballo entre una iglesia y un colegio. Pero detrás de él se alzaba una alta chimenea. Eso no podían ocultarlo. De ella salía humo. No creía que fuera Greg. Todavía no.
Ahora ya estaba segura. No es que no lo hubiera sabido antes, pero quizá lo había apartado de mi mente, sobre todo por el funeral. Todos, absolutamente todos, estaban al corriente de que Greg había muerto con otra mujer, y de que eso implicaba que eran amantes. ¿Qué pensarían de mí?
En mi siguiente recuerdo del funeral ya estoy en el interior, en la primera fila, al lado de los padres de Greg. Era consciente de la presencia del grupo de asistentes detrás de mí; me clavaban la mirada en la nuca. Yo les inspiraba pena, pero ¿qué otro sentimiento les producía? ¿Cierta vergüenza, desdén? La pobre Ellie. No sólo se ha quedado viuda, además ha sido humillada, abandonada, su matrimonio ha resultado ser un fraude. ¿Hacían conjeturas sobre nosotros? ¿Había sucedido todo porque Greg era un promiscuo? ¿O porque Ellie había fracasado como esposa?
Tanto su hermano Ian como su hermana Kate me habían llamado para sugerirme cosas sobre el funeral. Al principio eso me había parecido mal. Me sentía posesiva, como si tuviera que defender mi territorio. De repente tuve la sensación de que la ceremonia se convertía en una versión desquiciadora de Desert Island Discs 1 , en la que
1 Programa de radio de la BBC en el que los invitados escogen los discos que se llevarían a una isla desierta.
tenía que elegir música y poesías que demostraran lo sensible y lo interesante que había sido Greg, y lo bien que yo lo había comprendido como persona. La idea de escoger poemas pensando en lo que diría a la gente sobre mi buen gusto me pareció tan repulsiva que volví a llamar a Ian y Kate y les pedí que se encargaran ellos.
Ian subió al estrado y leyó una poesía victoriana que supuestamente debía brindar consuelo, pero dejé de escuchar a la mitad. Después el otro hermano, Simon, leyó un pasaje de la Biblia que me sonaba de las asambleas del colegio. Tampoco pude seguirlo. Comprendía las palabras por separado, pero el sentido de las frases se me escapaba mientras las oía. Entonces Kate dijo que iban a poner una canción que había sido muy importante para Greg. Se produjo un silencio que duró demasiado y después un chasquido en unos altavoces de la pared cuando alguien puso en marcha el aparato reproductor; pero empezó a sonar la canción que no era, quizá del funeral posterior o del anterior. Era un baladon que recordaba haber escuchado en una película, una de Kevin Costner. Aquello no tenía nada que ver con Greg; a él le gustaban las canciones ruidosas con guitarras eléctricas tocadas por vejestorios estadounidenses y ex presidiarios, o que al menos lo parecían. Eché un vistazo y vi el gesto de pánico en el rostro de Kate. Resultaba evidente que estaba preguntándose si podía salir disparada, quitar esa horrible canción, encontrar el CD pertinente y ponerlo, y que llegó a la conclusión de que no.
Fue el único momento del funeral que me conmovió. Durante un instante, imaginé claramente lo que habría pasado si Greg hubiera estado ahí, cómo me habría mirado, como nos habríamos esforzado por no reírnos, las risotadas que habríamos soltado después, y cómo ese incidente se habría convertido en un chiste recurrente entre nosotros. Fue lo más cerca que estuve de llorar en todo el día, pero ni siquiera entonces llegué a hacerlo.
Después, mientras salíamos en tropel, nos topamos con otro grupo que iba a entrar, y pensé que, al cabo de una hora, ellos se cruzarían con otro grupo. Estábamos subidos en una cinta transportadora del dolor.
Todos estaban invitados a venir a casa, y allí celebramos la peor fiesta de todos los tiempos. No es que la comida fuera mala, en absoluto. Al principio había planeado ir al supermercado y comprarlo todo hecho, pero después decidí prepararlo yo. Me había pasado toda la tarde anterior haciendo tartaletas con queso de cabra, cebolla roja, tomates cherry, mozzarella y salami. Unté tostaditas. Rellené pimientos rojos y horneé palitos de queso. Compré un kilo de aceitunas con anchoa y guindilla, una caja de vino tinto y otra de blanco. Horneé dos bizcochos. Había café, té, infusiones varias, pero incluso así fue la peor fiesta de todos los tiempos.
Читать дальше