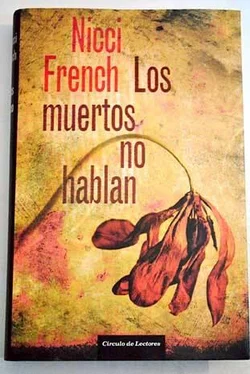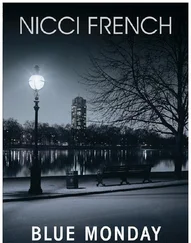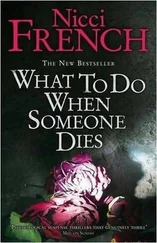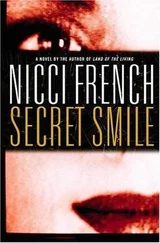– Yo no… -empecé a decir.
– Es para mi mujer. Mi regalo de Navidad. Usted me prometió que nos la restauraría. Como ve, está en bastante mal estado. Pero era de su abuelo, así que tiene gran valor sentimental.
– Ha habido un error.
– Pero si la llamé a principios de septiembre, y me dijo que no había ningún problema…
– La situación ha cambiado -repuse-. Ya no voy a aceptar más encargos.
– Pero me había dicho… -Torció el gesto. Dejó la silla en el suelo y ésta se meció levemente entre nosotros, produciendo un chasquido. Uno de los balancines estaba bastante destrozado-. No puede dejar a la gente tirada así como así.
– Lo siento.
– ¿Que lo siente? ¿Y ya está?
– Lo siento mucho. No puedo. De veras que no puedo. Lo siento.
No dejé de repetirlo: lo siento, lo siento, lo siento. Al final se marchó y me dejó la silla rota. Incluso su espalda parecía enfadada.
Cogí la mecedora, cerré la puerta, atravesé la casa y llegué al jardín, donde abrí el cobertizo: la puerta estaba reforzada y le había puesto tres pestillos desde que, un año antes, una banda de jóvenes la forzase y me robase varias herramientas.
En el interior había varias sillas con respaldo de travesaños, un armario de esquina de roble oscuro, un precioso aparador de fresno sin la parte posterior, un arcón tallado con una fea hendidura en la tapa y rayas en los lugares donde habían estado los relieves, y un escritorio georgiano. Estaban esperando a que me ocupase de ellos. Entré sin encender la luz y pasé el dedo por las superficies de madera. Aunque llevaba muchos días sin estar allí, se seguía notando el olor maravilloso del serrín y de la cera. En el suelo había unas virutas caídas al desbastar la madera. Me puse en cuclillas, cogí un trozo de color claro y lo acaricié durante un rato, preguntándome si alguna vez volvería a trabajar allí.
Greg y yo reñíamos por tonterías. A quién le tocaba sacar la basura. Por qué no enjuagaba el lavabo después de afeitarse. Por qué yo no me daba cuenta de lo mucho que lo irritaba cuando me ponía a recoger a su alrededor soltando unos bufidos suficientemente fuertes para que él me oyese. Que me interrumpiera en medio de una frase. Que yo gastase el agua caliente. Discutíamos por ropa que había encogido al lavarla, planes que se venían abajo, pasta demasiado blanda y tostadas quemadas, palabras dichas sin pensar, el desorden o la mala administración. Nunca nos enfrentábamos por asuntos importantes, como Dios, la guerra, el engaño o los celos. No llevábamos juntos tiempo suficiente para haber llegado a ese punto.
* * *
– Entonces, ¿no me crees?
Mary y yo paseábamos por el parque de Hampstead Heath. Hacía frío y el cielo estaba encapotado, y el viento anunciaba lluvia. Íbamos metiendo los pies en montones de hojas húmedas. Ella llevaba a Robin, su hijo de un año, en una mochila portabebés; el niño estaba dormido y su cabeza calva y lisa se mecía sobre el cuello de ella mientras caminábamos. El cuerpo regordete también se balanceaba cada vez que ella daba un paso.
– Yo no he dicho eso exactamente. He dicho que…
– Has dicho que los hombres son unos cabrones.
– Sí.
– ¿Y qué quieres decir con eso?
– Pues que los hombres son unos cabrones. Ellie, la verdad es que Greg era un encanto.
– ¿Pero?
– Pero no era un santo. Casi todos los hombres acaban descarriándose si se les presenta la ocasión.
– ¿Descarriándose? -repetí. Empezaba a enfadarme y a ponerme nerviosa-. ¿Como si fuera una oveja que se aleja del rebaño?
– Es una cuestión de oportunidades, de tentaciones. Seguramente esa Milena dio el primer paso.
– Esa Milena no tenía nada que ver con él. Ni él con ella.
De pronto Mary se detuvo. Tenía las mejillas hinchadas y frías. Por encima de su hombro, Robin abrió unos ojos soñolientos y los volvió a cerrar. Un hilillo de saliva le cayó por el mentón.
– No creerás lo que estás diciendo, ¿verdad? -inquirió-No lo creerás en serio.
– Pues sí. Aunque es evidente que tú no.
– Que no esté de acuerdo contigo no quiere decir que no te apoye. ¿Intentas que todos nos alejemos de ti? Lo que ha pasado es horrible. Espantoso. No sé cómo lo llevaría yo si estuviera en tu situación. Pero escucha una cosa. -Me puso una mano en el brazo-. En parte sí que entiendo por lo que estás pasando. ¿Conoces a Eric? Bueno, claro que lo conoces. ¿Sabes qué pasó justo después de que Robin naciera? Y cuando digo justo después, es justo después. Tres semanas y media, para ser exactos.
Me invadió una sensación de desánimo.
– Se acostó con una compañera de trabajo. Yo estaba atontada, llorosa y cansada, me dolían los pechos, me acababan de quitar los puntos y apenas me podía sentar, mantener relaciones sexuales era impensable: me había convertido en una vaca gorda y estaba ida. Pero me sentía feliz. Me parecía imposible serlo más. Pero no sólo fue una vez, un desliz en una borrachera o algo así: aquello duró semanas. Él llegaba tarde a casa, se duchaba mucho, se mostraba demasiado atento, demasiado irritable. Menudo topicazo, ¿verdad? Cuando lo recuerdo, me sorprende no haberme dado cuenta. Las señales estaban clarísimas. Pero estaba ciega, inmersa en mi burbuja de dicha. Prácticamente tuve que verlos juntos para enterarme.
– ¿Por qué no me lo habías contado antes?
Volví a acordarme de aquella conversación con Greg en la que yo me había empeñado en que, si Eric le hubiera sido infiel a Mary, yo lo habría sabido.
– Porque me sentía humillada. Y estúpida. -Me miró de hito en hito-. Gorda, fea, inútil, avergonzada. Ahora seguramente puedas entender esa sensación, después de lo que te ha pasado. Por eso te lo cuento.
– Mary, lo siento. Ojalá lo hubiéramos hablado antes. Pero no es lo mismo.
– Pero ¿por qué va a ser Greg distinto?
– Él no habría actuado así.
– Eso es lo que yo decía al hablar de Eric.
– Lo intuyo.
– Eres incapaz de enfrentarte a la verdad. Yo soy tu amiga, no lo olvides. Nos podemos decir toda la verdad, aunque duela.
– No me duele, porque no es verdad.
– ¿No se te ha ocurrido que a lo mejor estaba harto de mantener relaciones sexuales para que te quedaras embarazada?
No pude evitarlo: me contraje de dolor, como si Mary me hubiera dado una bofetada.
– Ay, Ellie.
Su gesto se dulcificó; vi que tenía lágrimas en los ojos, aunque no supe si se debían al frío o a la emoción.
* * *
La agente Darby me hizo pasar a una salita. En un jarrón sobre la mesa había unas flores de plástico de color rojo y rosa, y más flores -éstas amarillas, una copia de Los girasoles de Van Gogh- en una imagen enmarcada en la pared. Me senté; ella también tomó asiento delante de mí y entrelazó las manos encima de la mesa. Eran anchas y fuertes, con las uñas mordidas. No llevaba anillos. Le escudriñé el rostro curtido, astuto y reconfortantemente anodino debajo del cabello cortísimo, y me convencí de que era la persona adecuada para contarle aquello. Intercambiamos algunas palabras triviales e hice una pausa.
– No es lo que parece -declaré. Ella se me acercó un poco y me clavó sus ojos grises-. No creo que tuviera una relación con Milena Livingstone -proseguí.
No cambió de expresión. Me siguió mirando, esperando a que siguiera.
– La verdad es que creo que ni siquiera se conocían.
Ella esbozó una sonrisa nerviosa y, cuando habló, lo hizo lenta y claramente, como si yo fuera una niña:
– Iban en el mismo coche.
– Por eso he venido -repliqué-. Es un misterio. Creo que deberían volver a investigarlo.
Читать дальше