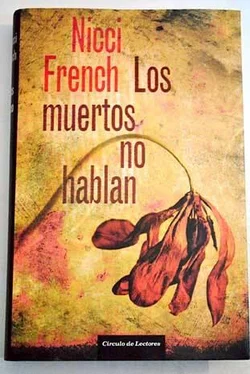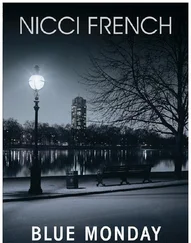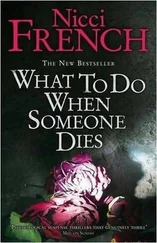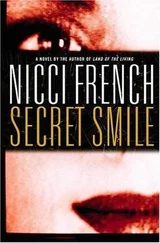Podría haberme decantado por eso. Incluso podría haber fabricado el ataúd. Ya había hecho casi todo lo que teníamos en casa, o al menos, lo había restaurado.
– Creo que se lo ahorraré a la gente -repuse.
Elegí uno de sauce trenzado, precisamente porque no parecía un ataúd. El señor Collingwood declaró, dando el visto bueno, que lo elegía mucha gente preocupada por el medio ambiente. No sé por qué, aquello me irritó, y de pronto lamenté no haber elegido otro fabricado con residuos peligrosos. Él se disculpó y se retiró a una pequeña oficina de la parte posterior. Escuché el chirrido de una impresora; volvió con un folio, que colocó sobre el mostrador y me acercó.
– Consideramos importante ofrecer un presupuesto por escrito -declaró.
Lo miré y tragué saliva.
– ¡Qué barbaridad! -exclamé-. Lo siento. No sabía que…
Me callé; de pronto sentí vergüenza. Parecía indecente ponerse rácana en un tema así, pero me había quedado atónita. El presupuesto era más elevado que el precio de nuestro coche, que no había resultado especialmente barato. El señor Collingwood permaneció impertérrito: debía de haber presenciado casos mucho peores que el mío. Me aseguró que el funeral podía ser todo lo sencillo que yo quisiera.
Estudié el presupuesto, artículo por artículo.
– ¿Y ustedes se encargan de todo?
El asintió. Respiré profundamente.
– De acuerdo -acepté.
Mi intención era volver directamente a casa. Tenía muchísimas cosas que hacer, muchos recados pendientes, listas y obligaciones. Pero en lugar de eso me metí en la estación de Kentish Town, cogí un metro que iba hacia el sur y me bajé en Kennington. Al salir a la calle tuve la sensación, que siempre me invadía cuando llegaba a la otra orilla del río, de haber emergido en otra ciudad de otro país, aunque el idioma fuera engañosamente parecido, como si hubiera llegado a Nueva York o a Sidney. Sabía que los Livingstone vivían en el número 16 de Dormer Street, así que entré en un quiosco y compré un callejero. Sólo me separaba de la casa un corto paseo a pie, pero en esos pocos minutos abandoné un mundo de altos bloques de pisos y edificios de apartamentos destartalados, y entré en otro de discreta opulencia y fría elegancia.
La vivienda de los Livingstone era enorme y blanca, y estaba algo apartada. Enseguida decidí que no me gustaban el porche con columnas ni la gravilla rastrillada; esa sensación me ayudó a recorrer el corto camino de entrada y a llamar al timbre sin darme tiempo a pensar en lo que estaba haciendo, ni a preparar una explicación. No noté un temblor de angustia en mi interior hasta que oí que unos pasos se aproximaban a la puerta.
– ¿Sí?
¿Por qué había supuesto que sería Hugo Livingstone, el marido de Milena, quien abriría? El joven que se alzaba ante mí era alto y delgado, todo él ángulos y articulaciones. Me pareció que debía de andar por los dieciocho o diecinueve años. Tenía el cabello largo, oscuro, despeinado, y sus ojos eran casi negros. Llevaba unos calzoncillos y una camiseta desgastada; como el día de la investigación, lucía un pendiente en la nariz. Esbocé una sonrisa tímida pero él siguió impidiéndome el paso, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada inexpresiva y escrutadora.
– ¿Está Hugo Livingstone? -pregunté.
– No.
– Tú eres su hijo, ¿verdad? Te vi en la investigación.
– Sí, soy yo. -Me hizo una reverencia burlona, doblando sus rodillas huesudas por debajo de los calzoncillos; no parecía avergonzado por ir con tan poca ropa, de hecho, me pareció que se recreaba en ello-. Silvio Livingstone.
– ¿Silvio?
– Sí -repuso en tono cortante, como si me retara a hacer alguna observación al respecto.
– Siento lo de tu madre.
– Madrastra.
La forma en que lo dijo reveló un desdén tan evidente que me quedé atónita. Él debió de notar que mi gesto cambiaba, pues me sonrió desafiante.
– Bueno, no importa, lo siento en cualquier caso -insistí-. ¿Sabes cuándo va a…?
– No. Trabaja desde muy temprano hasta muy tarde. -Todo lo que decía estaba impregnado de un deje sarcástico-. Yo soy el único que anda por aquí haciendo el vago.
Resultaba evidente que imitaba a alguien al decir las tres últimas palabras; supuse que a su madrastra.
– Ya. Siento haberte molestado.
– Tú eres la mujer de ese hombre, ¿verdad?
No fingí que no entendía a quién se refería; me limité a asentir.
– ¿Y por qué has venido?
– Me ha parecido que debíamos conocernos. Dadas las circunstancias.
– ¿Quieres pasar?
– Sólo había venido a ver a tu padre.
– Pues no está. -Se encogió de hombros-. ¿Lo sabías?
– ¿El qué?
– Lo de ellos dos.
– No -respondí-. ¿Y tú?
– Lo de tu marido, no.
Por un motivo que no lograba entender, me di cuenta de que me sentía más cómoda con aquel joven, que hacía gala de un sarcasmo tan pronunciado y una timidez tan agresiva, que con cualquier otra persona desde la muerte de Greg.
– He cambiado de opinión -dije-. A no ser que creas que eso pueda molestar a tu padre.
– También es mi casa.
– Bueno, sólo entraré unos minutos. Tal vez podrías prepararme un café.
– Así me puedes preguntar sobre ella, en vez de preguntarle a mi padre. Por lo menos yo seré sincero. No es a mí a quien ha dejado en ridículo.
Me guió a través del vestíbulo y me llevó por un pasillo lleno de fotografías. No eran como las que Greg y yo tenemos -teníamos- en nuestras paredes, collages improvisados de imágenes en las que aparecíamos en diversos momentos de nuestras vidas, sino retratos, cada uno con su marco. Distinguí algunos mientras avanzaba: la vi a ella, la piel blanca contrastando con un vestido largo negro; la volví a ver, con el cabello recogido y una sonrisa indiferente en los labios. La cocina era enorme y los electrodomésticos relucían; por unas puertas dobles que daban al jardín entraba luz a raudales.
– ¿Café solo?
Empezó a llenar el hervidor de agua.
– Con leche -respondí-. Entonces, ¿no sabíais quién era Greg, mi marido?
– ¿Y por qué íbamos a saberlo?
– ¿Qué quieres decir?
– La gracia de una aventura secreta es que sea secreta. -Esa frase estaba empezando a cansarme-. A Milena le gustaban los secretos. -Puso una cucharada de café molido en una cafetera de émbolo-. Ella era especialista en eso: secretos, chismes, rumores.
– Entonces, ¿no os ha sorprendido?
– La verdad es que no. La muerte sí, claro.
– ¿Y a tu padre?
– No lo sé. No se lo he preguntado. Aquí tienes el café. Ponte la leche que quieras.
Vertí un poco de leche y di un sorbo. Estaba tan fuerte que di un respingo.
– Entonces, ¿no estás seguro?
Por primera vez, un destello de interés… no, de intensa curiosidad apareció en su rostro. Entrecerró levemente los ojos.
– Murieron juntos. Eso implica bastante intimidad -observó.
– Sí.
– ¿A qué te refieres, entonces?
– Pues que tal vez no hayáis encontrado nada que demostrase que tu madrastra conocía a Greg.
– No lo he buscado. ¿Por qué iba a hacerlo?
– ¿Y tu padre?
– ¿Mi padre? -Enarcó las cejas con gesto burlón-. Mi padre se ha dedicado a trabajar mucho desde la muerte. Ha estado ocupado.
– Ya.
– Tú seguramente no -me soltó.
– Supongo que no. -Exhalé un suspiro, dejé la taza y me incorporé-. Gracias, Silvio.
Quise ponerle la mano en el hombro, decirle que todo se solucionaría, pero me pareció que no le haría mucha gracia.
– Eres distinta a lo que esperaba -me espetó en la puerta.
Читать дальше