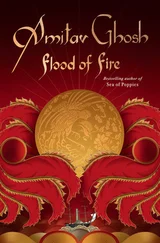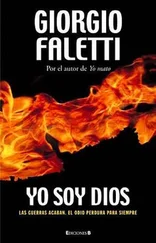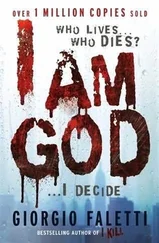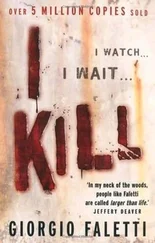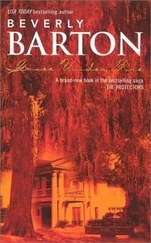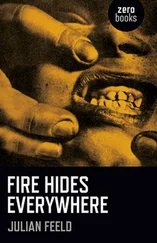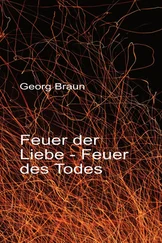El hombre sin sombrero condujo casi hasta la casa el ruano que montaba. Los otros se detuvieron unos seis metros detrás, en actitud de espera. Cuando pudo verle bien la cara, Stacy observó que era más bien joven: la distancia y la barba oscura lo habían engañado. Tenía ojos hundidos y recelosos. Una cicatriz cruzaba la parte de la mejilla no cubierta por la barba. Pensó que tal vez se la había dejado crecer para tratar de ocultarla.
Pese a la sensación de inquietud, se esforzó por mostrarse cordial con el extraño.
– Buenos días. Soy Stacy Lovecraft. Si quieren ustedes dar de beber a los caballos, allí detrás hay un manantial. Si les apetece una taza de café, tenemos un poco recién preparado, todavía caliente.
El hombre sin sombrero no consideró oportuno presentarse. Señaló con la cabeza a Thalena.
– ¿Es tu esposa?
Su voz fría, desagradable, recordó a Stacy el ruido de una lima al raspar el hierro. Trató de responder en tono normal.
– No, es mi nuera. La esposa de mi hijo, Colin.
– ¿Es un squaw man?
Lo preguntó en un tono que no conseguía disimular un ligero matiz de desprecio. Los squaw men eran una categoría social muy desacreditada: los blancos a quienes la comunidad acusaba de haberse casado con mujeres indígenas para echar mano de las tierras que los pactos habían asignado a los nativos.
Y en la mayoría de los casos tal acusación respondía a la realidad.
– No. Esta propiedad es mía. Esta es mi hija, Linda, y esta es Thalena, mi nuera e hija del jefe Eldero.
Pronunció estas palabras con voz bastante alta como para que lo oyera el hopi. Las relaciones entre hopis y navajos no eran idílicas, pero el nombre de un personaje como Eldero causaba siempre una fuerte impresión. Como única respuesta el indígena hizo un leve gesto afirmativo. Su expresión no cambió, pero esa seña de la cabeza indicaba que había asimilado la información.
El hombre sin sombrero se levantó en la montura y echó una ojeada a su alrededor. Cuando volvió a mirar a Stacy, parecía satisfecho con el examen.
– Hummm… Bonita propiedad. Tanta tierra para un solo hombre… Demasiada, tal vez…
– Escuche, joven. No sé quién es usted, ni me interesa. Y tampoco me interesa saber qué ha venido a hacer a este lugar. Si no necesitan agua para los caballos, lo único que deseo es que den la vuelta y se marchen de mi propiedad. Y olvídese de la invitación al café.
El hombre sin sombrero se permitió un esbozo de sonrisa, en el que aleteaba una sutil mofa.
– Conque nada de café, ¿eh?
Guardó un instante de silencio, como si reflexionara. Luego, con gesto casi distraído, llevó la mano a un costado y la apoyó en la funda del arma.
– ¿Y si de todos modos quisiéramos ese café?
– No cre…
El ruido de un disparo interrumpió la respuesta de Stacy. Una nube de polvo se levantó ante las patas del ruano. La bala rebotó y se perdió a la derecha, seguida por un fuerte silbido.
Kathe salió de la casa, con el Winchester en los brazos, todavía humeante. Sus ojos despedían relámpagos. El hombre sin sombrero se encontró mirando de cerca la boca del cañón, que apuntaba a su cabeza.
– Si de todos modos quieren ustedes ese café, a varias millas de aquí hay una ciudad en la que podrán conseguir lo que deseen.
El hombre sin sombrero no mostró la menor impresión. Ni siquiera lo hizo su caballo, al oír el estrépito del disparo. En sus ojos no había miedo, solo un vacío que daba escalofríos.
– Muy bien, señora. Veo que en este lugar los forasteros no son bienvenidos. Así que creo que ya nos lo hemos dicho todo.
Hizo girar el caballo, en ademán de marcharse. Los otros entendieron que la visita había concluido y lo imitaron. Solo el indígena no volvió su cabalgadura, sino que la hizo retroceder de frente, para no ofrecer la espalda al fusil.
– No, joven. No nos lo hemos dicho todo.
El hombre sin sombrero se quedó un instante perplejo. No contestó, pero pidió explicaciones elevando una ceja en gesto interrogativo.
– Es de buena educación, delante de las damas, presentarse diciendo el nombre.
El hombre sin sombrero sonrió. Una sonrisa tensa, que mostró unos dientes estropeados de mascar tabaco.
Stacy, de una manera que quizá había aprendido de Eldero, sintió que aquel era un ser malvado.
– Es cierto, soy un verdadero maleducado.
Hizo una pausa, como meditando qué definición dar de sí.
– Mi nombre…
Tendió una mano hacia atrás y se colocó en la cabeza el sombrero negro con adornos de plata. Luego su sonrisa se amplió, como si hubiera decidido hacer una buena broma.
– Le diré cuál es mi nombre. Me llamo Wells, señora. Jeremy Wells.
Giró el ruano y se reunió con sus compañeros de viaje. Stacy y su familia siguieron a los cuatro con la mirada hasta que penetraron entre los árboles que limitaban con el bosque y desaparecieron de la vista. Aun así persistió en Stacy la clara sensación, incluso mucho rato después de que se alejaran, de que algo maligno había quedado flotando alrededor de su casa.
– Ésta no es en absoluto una buena noticia. Y si no lo es para mí, tampoco lo será para usted…
Las palabras y la mirada de Clayton Osborne dirigidas a su interlocutor no dejaban lugar a dudas. El hombre sentado con expresión de hastío en su incómoda silla en una habitación de la parte posterior del Big Jake's Trade Center no se alteró ante la velada amenaza.
Se llamaba Fabien Leduq y era ingeniero civil. Los ojos y la tez claros y el pelo de un castaño casi rubio daban un aire albino a su aspecto. Vestía ropa cómoda, pero con cierta afectación típicamente europea. Con fuerte acento francés, su inglés tenía un claro origen anglosajón, todavía no contaminado por el sonido nasal y las diversas influencias lingüísticas del inglés estadounidense.
Del bolsillo interior de la clara chaqueta extrajo una elegante petaca de piel. La abrió y sacó un cigarro negro, largo y delgado. Lo encendió y soltó el humo mientras miraba a su alrededor con aire desdeñoso. Bebió con evidente renuencia un sorbo del vaso de whisky que sostenía en la mano.
Fabien Leduq detestaba aquel lugar en el que Clay Osborne se obstinaba en citarlo.
Era una suerte de barraca que estaba en el límite de la decencia, no solo para sus gustos sino para cualquiera que tuviera una pizca de sentido del decoro. El hombre apodado Big Jake la había construido, sin ningún cuidado con su apariencia, a más de una decena de kilómetros de ese otro grupo de chabolas que en el entusiasmo general habían bautizado «New Town». El Trade Center se hallaba en una posición estratégica, pues servía como centro de intercambio comercial para una zona de cerca de cincuenta kilómetros a la redonda. En BIG Jake, según rezaba el cartel, se podía hacer de todo, intercambiar de todo y, con el debido preaviso, encontrar de todo. Sin embargo, en general lo que más abundaba eran las bebidas alcohólicas y los artículos de primera necesidad: semillas, herramientas, harina, judías, tocino, pemmicam, armas y municiones. Una vez cada dos meses un par de putas subían desde Fort Defiance acompañando las provisiones de reabastecimiento y se quedaban el tiempo necesario para atender a todos los solteros de los alrededores. Alguna que otra vez había ocurrido que alguna de esas mujeres recibiera una propuesta de matrimonio de algún cliente y se convirtiera en ciudadana permanente de la región.
Una de ellas era Bess, la esposa de Big Jake.
Leduq se levantó y se acercó a Osborne, que estaba mirando algo por la ventana, tan sucia que el panorama parecía envuelto en niebla. Un par de moscas se paseaban por el vidrio, indiferentes a las cuestiones humanas.
Читать дальше