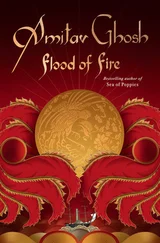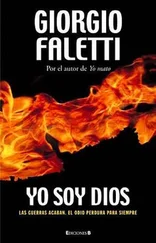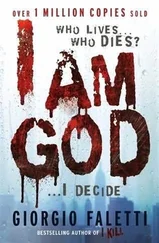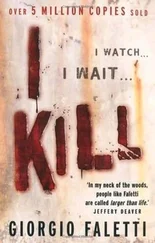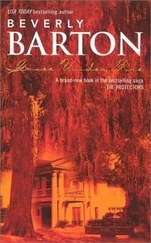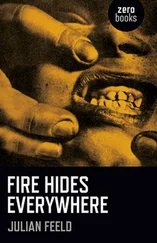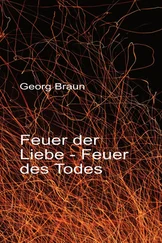A Jim no le pasó inadvertido el uso del plural en la declaración de Cohen. Era la confirmación de que todo lo que acontecía en aquel despacho no era un hecho personal, sino que cada cosa se decidía en función de un «nosotros». Constituía una gran concesión a la persona y a las capacidades de Alan, la vieja promesa que todo padre hacía a su hijo: «Algún día, todo lo que ves será tuyo». Con seguridad ese detalle no había escapado tampoco a Alan. No obstante, con igual certeza, en esos momentos le importaba mucho más aquello que no volvería a tener nunca, que lo que tendría algún día.
Asintió sin entusiasmo, pero también sin rencor.
– Estupendo. Me alegro de que también Jim haya vuelto a casa.
Todavía resonaban en la mente de Jim las palabras de Cohen Wells, pronunciadas en el despacho poco antes de que llegara su hijo.
«Es un héroe que ha pagado muy caro su heroísmo. Alguien importante para tener de nuestra parte.»
Mientras oía cómo se repetía en su cabeza, habría querido levantarse y contárselo todo a Alan, explicarle qué seres despreciables eran su padre y ese Jim Mackenzie al que acababa de dar la bienvenida a casa. Por lo que había sucedido en el pasado y por lo que sucedería todavía.
En cambio, se puso de pie sin decir nada.
Como siempre, volvió la cabeza hacia otro lado.
Y ahora esa nada se había convertido en ácido sulfúrico en su estómago y en su boca.
Llegó a la bifurcación señalada con el cartel publicitario del Ranch. El vaquero le indicó el camino con aquella sonrisa pintada que duraría hasta que se destiñeran los colores. Después habría otro pintor y otra sonrisa, hasta el fin de los tiempos. Ya en la pequeña aldea, se detuvo en el aparcamiento de los empleados, donde encontró la imponente figura de Bill Freihart, que lo esperaba con su improbable vestimenta del Oeste.
Una vez que Jim abrió la puerta y bajó, Bill se acercó al coche, al tiempo que Silent Joe saltaba de inmediato a un arbusto para aliviarse. Siguió con la mirada al cómico animal que elegía un árbol como si se tratara de una corbata.
– ¡Madre mía, cuánto mea este perro!
– Pues sí. Creo que si le diéramos de beber cerveza podríamos utilizarlo para apagar incendios.
Sin demasiada convicción, Bill sonrió por la ocurrencia. Se miró la punta de las botas polvorientas. Parecía un niño grande sorprendido con las manos en los bolsillos de los pantalones del padre.
– Así que ahora eres de los nuestros.
Jim esbozó un gesto indiferente con la mano.
«Si me sigues haré de ti un hombre rico.»
– Eso parece
– Muy bien. Ven. Estos tipos parece que tengan hormigas en el culo. Ya sabes cómo es la gente de Hollywood.
Jim volvió a notar en la boca el ácido sulfúrico que regresaba para exigir su tributo.
– ¿Gente de Hollywood?
– Sí. Los de la película. Han venido a estudiar el terreno y se hospedan aquí. ¿Cohen no te ha dicho nada?
– Sí. Pero no me habló de gente de Hollywood.
Con una ligera inquietud, Jim siguió a Bill hacia la Club House.
Poco después de la llegada de Alan al despacho del padre, hubo una llamada telefónica. Cohen respondió y por sus palabras Jim entendió que su interlocutor era Bill Freihart. Lo escuchó mientras le exponía un problema y enseguida lo tranquilizó, con la promesa de encargarse del asunto. Luego se volvió hacia Jim con una sonrisa irresistible. En el Ranch había personas, gente importante, que planeaban utilizar el helicóptero para una excursión. En aquel momento el piloto no se hallaba disponible.
¿Por casualidad no podría Jim…?
En aquella situación habría aceptado cualquier cosa con tal de tener una excusa para marcharse de allí. Pero, como siempre, la prisa no es buena consejera. Y de algún modo Jim sabía que pronto se enfrentaría a las consecuencias.
Cuando él y Bill llegaron al patio del Ranch, había dos hombres de pie en la galería de la entrada principal de la Club House. Resultaba evidente que los esperaban, y a medida que se acercaba Jim tuvo oportunidad de observarlos.
Uno era joven, más o menos de su edad, alto y delgado. Lo había visto una vez en la televisión, recibiendo de manos de Cameron Diaz el Oscar al autor del mejor guión original. Tenía una cabellera abundante y unas pequeñas gafas de metal que en su rostro recordaban al Bob Dylan de Knockin' on Heaven's Door.
El otro era más maduro y Jim lo conocía bien. Nunca se lo había cruzado en persona, pero había visto su foto en diversas revistas, y en una ocasión Life le había dedicado una portada al elegirlo hombre del año. Además, ¿quién no conocía, en Estados Unidos y en el resto del mundo, a Simon Whitaker, el director y productor artífice de la fortuna de Nine Muses Entertainment, el hombre que la había convertido en uno de los colosos de la cinematografía mundial? Había producido y dirigido algunos de los mayores éxitos de taquilla de los últimos diez años. No obstante, lo que lo hacía figurar en las portadas de todas las revistas de chismes del planeta era su reciente relación con una de las más bellas mujeres de todos los tiempos, Swan Gillespie.
– Te presento a Oliver Klowsky y al señor Simon Whitaker, de Nine Muses.
Mientras les estrechaba la mano, el productor lo inspeccionó de arriba abajo. Apenas lo vio, a Jim le cayó de lo más antipático.
– Este joven es Jim Mackenzie, el piloto que estábamos esperando.
– Me parece un poco demasiado joven.
– Para mi abuelo, a los ochenta años, una persona de sesenta años también era joven.
Jim se quitó las gafas en gesto de desafío. Apenas sus ojos emergieron de debajo de las Ray-Ban, el otro no consiguió contener una expresión de sorpresa.
– Santo cielo, ¿pero qué clase de ojos son esos? Jim, tienes una cara ideal para el cine. ¿Nunca se te ha ocurrido ser actor?
– No creo, Oliver. A Jim no le interesa el cine. Para él solo existen los helicópteros.
La voz llegó de algún punto situado a sus espaldas, para mitigar ese momento de tensión. Pero solo logró crear otro. Jim la conocía desde hacía mucho. Se volvió hacia la puerta. De la penumbra del umbral emergió una figura de mujer, y la belleza casi sobrenatural de Swan Gillespie estalló en su cara.
Con el tiempo había madurado y se había vuelto más discreta, sinuosa, sin el atractivo insolente y la presencia radiante de la adolescencia. Todavía era una combinación de piernas largas y senos perfectos, pero ahora Swan llevaba su piel ambarina con la gracia de una reina. Sus ojos oscuros, capaces de inflamar el mundo cuando lo miraban desde una pantalla cinematográfica, no conservaban rastros de la inquietud de otros tiempos. Solo persistía un fondo lejano de melancolía que, según pensó Jim, quizá se debía a la dificultad de comportarse con desenvoltura en su regreso a su pueblo natal.
Al marcharse de Flagstaff era una de tantas muchachas guapas que sueñan con hacer carrera en el cine. Pero para ella, como en todo cuento que se respete, el sueño se hizo realidad. Ahora volvía a su ciudad en las alas no de una victoria, sino de un auténtico triunfo.
Había alcanzado el éxito: era una Cenicienta para la cual no existía la medianoche.
Jim pensó que en el fondo los dos eran iguales.
Ambos habían cumplido su sueño de niños. Se preguntó si serían iguales en todo y si también ella recibiría alguna visita de Alan Wells en ciertos sueños desagradables durante la noche. A veces incluso cuando daba vueltas en la cama sin poder dormir.
– Hola, Swan, ¿cómo estás?
– Bien. ¿Y tú, T áá ' Hastiin?
Con un gesto vago de los brazos Jim destacó lo evidente.
– Como ves. Tengo algunos años más pero aparte de eso no ha cambiado nada. Todavía piloto helicópteros.
Читать дальше