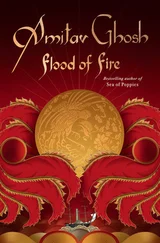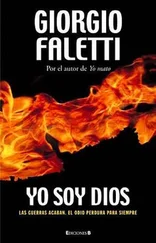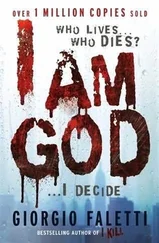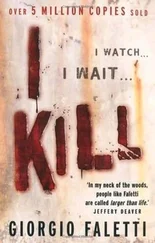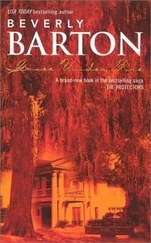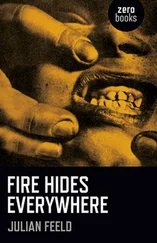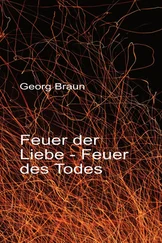Al salir del garaje, Jim pensó que ese perro era la personificación de la monarquía absoluta.
Por la mañana levantó la persiana, curioso por lo que verían sus ojos. Sin embargo, lo que encontró parecía la copia exacta de la noche anterior. Silent Joe, que yacía en la misma posición en que lo había dejado, lo contempló acercarse con sus ojos tranquilos. En el suelo de cemento no había rastros de sus necesidades. El único elemento discordante era la escudilla de la comida, ahora vacía y tan lustrosa como recién salida del lavaplatos.
Se acercó seguro de que no habría sorpresas. La noche anterior le había asombrado, al igual que ahora, la naturalidad con que el animal lo había elegido como nuevo dueño y obedecía a sus órdenes como si las entendiera no solo por el tono de voz sino por el contenido mismo de las palabras.
– Buenos días, Silent Joe. ¿Has dormido bien?
Un ligero movimiento del rabo.
– ¿Debo deducir que eso significa que sí?
Por toda respuesta el perro se irguió sobre las patas traseras, luego se levantó del todo y al tiempo que bostezaba se estiró en una suerte de reverencia que habría resultado perfecta para una plegaria dirigida a la Meca. A continuación salió. Jim lo acompañó al minúsculo jardín posterior, donde con suma elegancia el perro se liberó de sus cargas interiores, líquidas y sólidas.
Luego volvió junto a Jim y se sentó a mirarlo, con una expresión canina que traducida a términos humanos quería decir inequívocamente: «¿Y ahora qué hacemos?».
Jim acarició la lustrosa cabeza del animal.
– No querría decepcionarte, amigo mío, pero temo que deberás esperarme aquí. En el lugar adonde voy no admiten perros.
Regresó al compartimiento y Silent Joe lo siguió dócilmente, como si hubiera comprendido sus palabras. Le señaló el interior, y el perro aceptó la orden. Cuando volvió a cerrar la persiana, estaba de nuevo echado sobre la colchoneta y lo miraba, dispuesto a esperarlo.
Jim salió a la calle y fue a pie al centro de la ciudad. Tomó por Birch Avenue y continuó en línea recta. Después de tanto tiempo, se sentía un turista en su pueblo. Pasó ante la County Court House, con todos sus derechos y sus deberes, y la dejó atrás, como había hecho siempre con todas las cosas de su vida. Veía muchas tiendas nuevas, de esas que nacen y mueren cada temporada en todos los pueblos turísticos. Y brillaba un sol espléndido, que dibujaba sombras nítidas, precisas. A pocos metros a su izquierda se elevaba el Uptown Billiards, donde había hecho correr bolas de colores sobre un tapete verde en compañía de amigos que ahora, quizá, no eran ya ni siquiera conocidos.
Pensó que la amistad es como el amor. No se puede reproducirla a voluntad.
«Pero cuando pasa, o cuando la destruimos, deja una gran sensación de vacío.»
Sintió a su lado, como un indeseable compañero de camino, la conciencia del tiempo transcurrido. Mientras pasaba por la estación de autobuses recordó cuántas veces, en su juventud, había deseado coger uno hacia un destino cualquiera, siempre que fuera lejos de allí.
De pronto, volvieron a su mente las palabras de April cuando lo acompañó la noche anterior.
«Eres un hombre para el cual las únicas reglas válidas son las de otros lugares.»
En aquel entonces aún no podía saber que esos «otros lugares» en realidad no eran una conquista, sino una condena.
Jim «Tres Hombres» Mackenzie estaba seguro de que no se vuelve atrás. Y cuando se hace, es solo para contar los muertos. Él ya había contado dos en un solo día, y no había sido fácil. Pensó una vez más en Richard Tenachee, con el rostro moreno surcado de arrugas y el cuerpo enjuto, erguido y sólido como la madera seca, a pesar de la edad. De pronto, en su mente se superpuso a esta imagen la del cuerpo de Caleb Kelso, tendido en el suelo en el lugar en que cultivaba sus ilusiones, hecho pedazos con extremo esmero y sin ninguna piedad por parte del que lo había asesinado.
De la muerte de ambos había heredado ésa amargura que llevaba dentro.
Y un perro.
Dejó atrás los autobuses y toda promesa de libertad, que ningún lugar ni ningún medio de transporte conseguían ya cumplir.
Dobló a la derecha, por Humphrey Street, y subió hacia el cruce donde se alzaba el First Flag Savings Bank. Se preguntó cuál sería ese tema tan importante del que quería hablarle Cohen Wells. Conocía suficientemente bien a ese hombre como para saber que su planteamiento de las cosas era siempre mucho más moderado que sus verdaderas intenciones. En el pasado, una vez se reunió con él «para hablar cuatro palabras», como le había dicho. Fueron cuatro palabras que de un modo u otro cambiaron la vida de cuatro personas.
En el camino se cruzó con una muchacha vestida con un chándal que practicaba jogging. Al ver que se acercaba sacó las Ray-Ban del bolsillo de la camisa y se las puso. Ese día no tenía ganas de soportar miradas asombradas por sus ojos de dos colores. Había permitido que el mundo prestara demasiada atención a ese detalle.
La muchacha, una rubia de pelo corto, buena figura y cara banal, pasó a su lado sin siquiera echarle una ojeada. En otros tiempos, en una situación similar, los viejos amigos se habrían reído y habrían comentado en tono burlón que empezaba a perder su encanto.
Ahora esos amigos tenían muchas más cosas, y mucho más graves, que reprocharle.
Llegó a la puerta del banco, un edificio bajo, de época, que Wells había comprado y hecho restaurar de modo que conservara las características arquitectónicas originales. Empujó la puerta de vidrio y, al entrar, lo acogió el olor característico de los bancos. Sin embargo, por dentro era totalmente distinto. No habían reparado en gastos en la construcción. En todas partes dominaba el buen gusto pero también la riqueza, con cierta concesión a la opulencia. No obstante, tratándose del banco de Cohen Wells, podía considerarse un pecado venial. Poco más allá de la entrada, a la derecha, se hallaba el mostrador de cristal y madera de la recepción. Al acercarse Jim, el hombre sentado allí lo recibió con una radiante sonrisa.
– Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?
– Buenos días. Soy Jim Mackenzie. Tengo una cita con el señor Wells.
– Un segundo.
El hombre cogió el teléfono y pulsó las teclas correspondientes a una extensión.
– El señor Mackenzie para el señor Wells.
Recibió una respuesta afirmativa, que subrayó con un movimiento de cabeza.
Colgó el teléfono y le señaló una escalera que salía a la derecha, en el otro extremo del vestíbulo de suelo de mármol.
– Si es tan amable, señor… Es en la planta de arriba. Lo recibirá la secretaria del señor Wells.
No había muchos clientes en el banco en aquel momento. Con la sensación de que lo observaban, Jim pasó junto a una hilera de ventanillas hasta la escalera, hecha del mismo mármol que el suelo. Mientras subía se cruzó con la figura elegante de Colbert Gibson, que bajaba. Iba mirando el suelo, como si controlara a cada paso dónde ponía los pies. Por lo poco que pudo ver, su expresión era más bien contrariada. Jim lo recordaba como el director del banco, pero ahora la razón de Estado lo había hecho ascender y se sentaba en el sillón de alcalde. Prestando suma atención para no enredarse con los hilos, según le habían indicado…
En el rellano entre los dos tramos de escalera se encontró con Cohen Wells, que lo aguardaba en persona.
Se lo veía un poco más gordo que un tiempo atrás, pero mostraba un aspecto sano que denotaba que, a pesar del trabajo, pasaba muchas horas al aire libre. Aunque no era un hombre guapo, desprendía una sensación de fuerza y vitalidad incontenible. Al verlo, el semblante del banquero se iluminó. Si era por sinceridad o por conveniencia, con él resultaba imposible saberlo.
Читать дальше