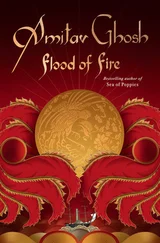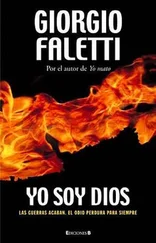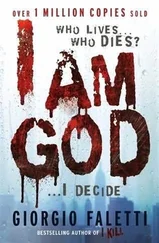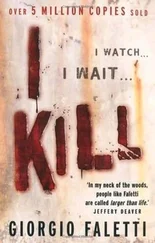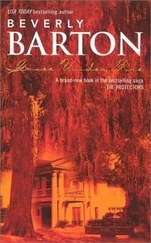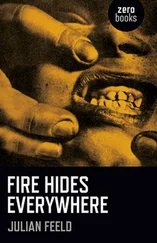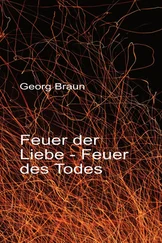– En cuanto a ese resto, ¿qué tendré que hacer?
– Te lo diré en el momento oportuno.
La expresión de Cohen significaba una sola cosa. Había dejado en claro que la única referencia era él. Jim sintió los hilos de marioneta atados a sus piernas y a sus brazos.
Pero eran hilos de oro, y con ello bastaba para superar toda vacilación.
– ¿Y Alan?
– Él es la otra cara de la moneda. Es un ciudadano estadounidense, un soldado que ha derramado sangre por su país y al que han condecorado por ello. Un héroe que ha pagado muy caro su heroísmo. Alguien importante para tener de nuestra parte.
Jim consiguió con dificultad mantener una expresión impasible. Cohen Wells se las apañaba para extraer beneficios hasta de la desgracia de su hijo.
Sin duda jamás se la había esperado.
Sin duda pensaba que, de haber seguido Alan sus consejos, todo aquello no habría ocurrido.
Quizá había llorado.
Pero ahora que era un hecho consumado, ¿por qué no utilizarlo de la mejor manera posible?
Jim no podía creer lo que oía. No podía creer siquiera en sí mismo o intentar saber cuándo terminaría esa hambre de autodestrucción que arrastraba. Sin embargo, en el fondo tampoco él se había comportado mucho mejor con Alan…
– Es posible que rae lo cruce tarde o temprano. Sería muy incómodo, tanto para él como para mí.
Wells supo que esas eran las últimas, débiles resistencias. Las desechó, como de costumbre.
– De Alan me encargo yo. Lo importante es que tú me asegures que él no sabe nada de nuestros acuerdos pasados.
Jim meneó la cabeza.
– Lo sabíamos solo usted y yo, y yo no le he dicho nada. Desde aquel día no he vuelto a hablar con él.
– Muy bien.
Le tendió la mano por encima del escritorio. Jim se levantó y se la estrechó. Los cincuenta mil dólares en la cuenta compensaban ampliamente que Cohen Wells se quedara sentado.
– Bienvenido a la carrera por el oro, Jim Mackenzie.
En ese momento llamaron a la puerta. El banquero supuso que sería la secretaria, para llevarle lo que le había pedido.
– Habría que hacer un brindis, pero creo que por hoy nos conformaremos con un buen café. Adelante.
Se abrió la puerta. Mientras un hombre con uniforme de chófer la mantenía abierta de par en par, cruzó el umbral una persona que caminaba con esfuerzo apoyada en un par de muletas de aluminio.
Al cabo de tantos años, Jim se encontró frente a Alan Wells.
Sintió por dentro una punzada de remordimiento y se maldijo por ello. Del chaval de otros tiempos no quedaba ya nada, y del hombre en que se había convertido, menos todavía. Físicamente era el vivo retrato de su padre muchos años atrás. Pero se lo veía delgado, con aspecto de enfermo, y sus ojos reflejaban todas las cosas que había tenido que soportar.
Se produjo uno de esos instantes en que la vida parece suspendida y el tiempo se torna una pausa. Durante unos interminables segundos todos permanecieron inmóviles, como si la estancia se hubiera convertido en un bloque de plexiglás y ellos fueran maniquíes en un escaparate de tres dimensiones.
Luego Jim se recobró. Rogó que su voz sonara más segura de lo que se sentía él por dentro.
– Hola, Alan.
Su viejo amigo no se mostró sorprendido. Lo miró perplejo un segundo, como si le costara encontrar a aquel rostro de su memoria y relacionarlo con un nombre.
Después sonrió y habló con una voz que no le recordaba.
– Hola, Jim. Me alegro de verte.
Al acercarse para estrecharle la mano, Jim se dio cuenta de algo que hasta ese entonces solo había sospechado.
Durante toda su vida había deseado ser Alan Wells.
El camino que subía al Cielo Alto Mountain Ranch era el mismo del día anterior. Pero el hombre que lo transitaba en ese momento ya no era el mismo. Para Jim Mackenzie aquella franja de tierra y piedras ya no pertenecía al pasado, no era un sendero entre los árboles, lleno de recuerdos oscuros como cipreses. Ahora formaba de nuevo parte de su presente y él se encontraba de nuevo metido hasta el cuello en todo aquello de lo que siempre había deseado escapar. Para no pensar en ello, se obligó a creer que en su situación actual aquella era la única oportunidad de trabajo con que contaba.
«La tarifa es la de siempre. Treinta dinarios.»
Una leve regurgitación ácida acompañó este pensamiento, como si su cuerpo se hallara en perfecta sintonía con su mal humor. Bajó la ventanilla del flamante Dodge Ram que conducía y escupió un espumarajo con sabor a hiel. Silent Joe, sentado a su lado, volvió la cabeza hacia él, molesto por la ráfaga de aire que había entrado de pronto por la ventanilla.
Jim se encontró frente a dos ojos acusadores. De nuevo constató la increíble capacidad de ese perro para comunicar su estado de ánimo con una simple mirada. O para hacer creer a todos que también él experimentaba sus cambios de humor. Aunque no se sentía demasiado predispuesto, descubrió que a pesar de todo sonreía ante aquel mudo reproche.
– De acuerdo, de acuerdo, ya cierro. Solo he abierto un momento.
Subió el cristal y acalló de inmediato la suave protesta. Jim no había salido indemne del encuentro con Alan, y también su compañero sufría las consecuencias.
Durante todo el rato transcurrido en el despacho de Cohen Wells había permanecido en su sillón como en la cama de clavos de un faquir. Cuando entró Alan, andando con dificultad sobre las prótesis con la ayuda antinatural de las muletas, la incomodidad que reinaba entre esas cuatro paredes se convirtió de pronto en una presencia casi tangible. Fueron instantes espesos, viscosos, de esos que el tiempo reserva solo para las mejores ocasiones. Una vez que Alan se sentó, Jim trató con obstinación de no mirar sus piernas, pero por mucho que se esforzara, su mirada iba siempre a parar allí. Y cada vez experimentaba una opresión en el corazón que poco a poco se convirtió en un malestar casi físico.
La única alternativa consistía en mirar a Alan directamente a la cara, algo que no aliviaba demasiado aquella sensación. En ese semblante se leía una marea de recuerdos y de noches pasadas lamentando lo ocurrido y preguntándose si había valido la pena. Lo que más sorprendía a Jim, e intensificaba su culpa, era la total ausencia de resentimiento hacia él. Daba la impresión de que lo que había existido entre ambos hubiera pasado sin dejar ningún rastro. Alan conservaba sus ojos limpios de siempre, los mismos qué Jim recordaba, los dos de idéntico color. Ahora surcaban su delgado rostro unas arrugas que contaban su historia mejor que las palabras. Una de esas historias que ningún hombre querría jamás oír.
Era un soldado que había sobrevivido a la guerra.
Al igual que el abuelo de Jim, había regresado tras haber pagado un alto precio, y lo habían honrado como a un héroe.
Y Jim, de uno u otro modo, los había traicionado a ambos.
Cohen Wells, en cambio, parecía preocuparse solo por sí mismo. Jim pensó que ese individuo era en realidad un agujero negro humano que sacaba sus mejores fuerzas de las energías negativas. Meditó acerca de esos dos hombres, tan diferentes entre sí, que en un trance incómodo como aquel habían mostrado la misma reacción. Ambos habían actuado con vigor en un momento embarazoso, pero por distintas motivaciones. Alan, porque era un hombre de una fortaleza fuera de lo común, y su padre, porque estaba dotado de la capacidad aún más extraordinaria de revertir toda situación en su provecho.
El banquero sonrió a su hijo, que todavía buscaba la posición más confortable en su silla.
– Me alegra que hayas venido, hijo. Tenemos una novedad. Al parecer, hemos logrado hacernos con los servicios del mejor piloto de helicópteros que se haya visto nunca por estos lares. A partir de hoy Jim trabajará para nosotros, en el Cielo Alto.
Читать дальше