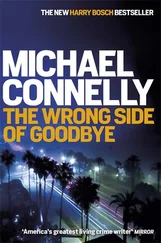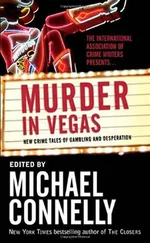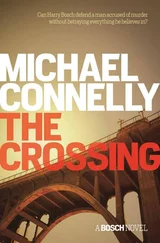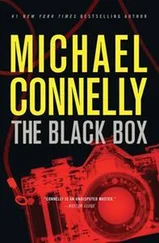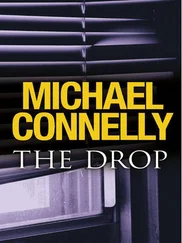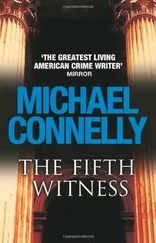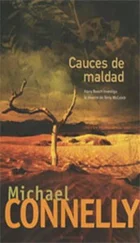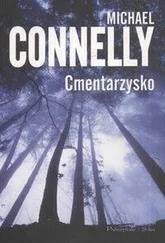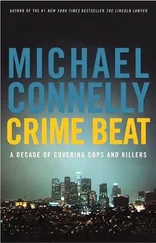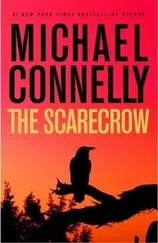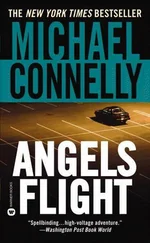Se sentó frente a la televisión, pensando en volver a ver la cinta, pero se detuvo. Estaba seguro de que no se había imaginado la cruz. Y no tenía explicación.
Un cabo suelto. Tamborileó el listado de pertenencias, tratando de pensar si el detalle era importante o no. ¿Qué había ocurrido con la cruz? ¿Por qué no estaba en la lista?
Consultó el reloj y vio que pasaban diez minutos de las doce. Graciela estaría comiendo. Llamó al hospital y solicitó que le pasaran con la cafetería principal. Cuando contestó una mujer, le pidió que fuera a buscar a la enfermera que estaba sentada en la mesa junto a una de las ventanas y le diera un mensaje. Ante la vacilación de su interlocutora, McCaleb le describió a Graciela y le dijo su nombre. Por fin ella le preguntó de mala gana qué cuál era el mensaje.
– Sólo dígale que llame al doctor McCaleb en cuanto pueda.
Cinco minutos más tarde recibió la llamada de respuesta.
– ¿Doctor McCaleb?
– Lo siento, tuve que hacerlo para asegurarme de que le pasaban el mensaje.
– ¿Qué ocurre?
– Bueno, estoy repasando otra vez los expedientes del caso y tengo aquí un cabo suelto. El listado de pertenencias dice que su hermana llevaba dos lunas crecientes y un aro al ingresar en el hospital.
– Sí, tuvieron que quitárselos para el TAC. Querían ver la trayectoria de la bala.
– Vale, ¿y qué ocurre con la cruz que llevaba en la oreja izquierda? En la lista de pertenencias no pone nada de…
– No la llevaba esa noche. Siempre me pareció extraño, como si hubiera tenido mala suerte, porque era su pendiente favorito. Y solía llevarlo todos los días.
– Como un toque personal -dijo McCaleb-. ¿Qué quiere decir con que no lo llevaba esa noche?
– Bueno, cuando la policía me dio sus cosas (ya sabe, el reloj, los anillos y los pendientes) no estaba. No lo llevaba.
– ¿Está segura? En el vídeo lo lleva.
– ¿Qué vídeo?
– El de la tienda.
Ella guardó silencio durante unos instantes.
– No, eso no puede ser. Lo encontré en su joyero. Se lo di a la funeraria para que pudieran, ya sabe, ponérselo cuando la enterraran.
Esta vez fue McCaleb el que se quedó en silencio hasta que encontró una explicación.
– ¿No tendría dos iguales? No sé mucho de cruces, pero ¿no venden los pendientes por pares?
– Sí, tiene razón, no lo había pensado.
– ¿O sea que el que usted encontró era el segundo? -Sintió un hormigueo que reconoció de inmediato, aunque no lo había experimentado en mucho tiempo.
– Supongo -dijo Graciela-. Entonces, si llevaba puesto uno en la tienda, ¿qué pasó con él?
– Eso es lo que quiero averiguar.
– Pero, de todos modos, ¿qué importancia tiene?
McCaleb guardó silencio durante unos segundos, pensando en cómo responder. Decidió que lo que pasaba por su cabeza en ese momento era demasiado especulativo para compartirlo con ella.
– Sólo es un cabo suelto que debería atarse. Déjeme que le pregunte algo, ¿era de esa clase de pendientes que sólo se cuelgan o tenía un cierre? ¿Sabe a que me refiero? Eso no se aprecia en el vídeo.
– Sí. Hum, yo creo que era como un gancho que luego se cerraba una vez puesto. No creo que se le hubiera caído.
Mientras hablaba, McCaleb buscaba en la pila el informe de la ambulancia.
Bajó pasando el dedo por encima de la hoja hasta que se encontró con el número de patrulla y los nombres de los dos profesionales que habían asistido y transportado a Gloria.
– Bueno, sólo era eso -dijo-. ¿Sigue en pie lo de mañana?
– Claro. Ah, Terry.
– ¿Qué?
– ¿Vio el vídeo de la tienda? ¿Todo entero? Vio cómo…
– Sí -dijo con voz pausada-. Tenía que hacerlo.
– ¿Estaba…? ¿Estaba asustada?
– No, Graciela. Fue muy rápido. No lo vio venir.
– Supongo que eso es bueno.
– Eso creo… ¿Oiga, va a estar bien?
– Estoy bien.
– De acuerdo, entonces hasta mañana.
El personal de ambulancia que había transportado a Gloria salió de la comisaría de bomberos 76. McCaleb llamó, pero el equipo que había trabajado la noche del 22 de enero estaba fuera de servicio hasta el domingo. Sin embargo, el capitán de la comisaría le dijo que según la normativa del departamento relativa al transporte sanitario de heridos en crímenes, cualquier pertenencia que quedara en una camilla o hubiera sido encontrada en una ambulancia habría sido entregada a la policía. Esto significaba que si esto había ocurrido tras el traslado de Gloria Torres, existiría un informe de recepción de pertenencias en el expediente policial. No lo había. Seguía faltando una explicación de lo ocurrido con la cruz.
La ironía que McCaleb llevaba en su interior, junto con un corazón extraño, era la secreta convicción de que al salvarle a él habían salvado a la persona equivocada. Tendría que haberle tocado a algún otro. En los días y semanas transcurridos antes de que recibiera el corazón de Glory, se había preparado para el final. Lo había aceptado como algo inevitable. Estaba muy lejos de creer en Dios; los horrores que había visto y documentado habían minado poco a poco sus reservas de fe, hasta que lo único absoluto en lo que creía era que los actos de maldad de los hombres no conocían límites. Y en esos días aparentemente postreros, mientras su corazón se debilitaba y marcaba sus últimas cadencias, no se aferró desesperadamente a su fe perdida como escudo o medio para aliviar el miedo a lo desconocido. En lugar de eso, estaba aceptando el final de su propia sinrazón. Estaba preparado.
Era fácil. Cuando había trabajado en el FBI, lo conducía y lo consumía una misión, una vocación. Y cuando la acometía y tenía éxito, sabía que estaba marcando una diferencia. Estaba salvando muchas vidas de un final horrible, y lo hacía mejor que ningún cirujano cardíaco. Se enfrentaba a las peores formas de maldad, los cánceres más malignos, y la batalla, aunque siempre desgastante y dolorosa, daba sentido a su vida.
Todo eso se esfumó en el momento en que su corazón dijo basta y él cayó al suelo de la oficina de campo, convencido de que acababa de recibir una puñalada en el pecho. Seguía sin haber recuperado esa motivación dos años después, cuando sonó el busca y le dijeron que había un corazón esperándole. Tenía un corazón nuevo, pero no sentía que viviera una vida nueva. Era un hombre en un barco que nunca salía de puerto. No importaban las citas de manual acerca de segundas oportunidades que había empleado con una periodista. Esa existencia no le bastaba a McCaleb. Esa era la lucha en la que se debatía cuando Graciela Rivers había subido desde el muelle y entrado en su vida.
La búsqueda que ella le había propuesto había constituido una manera de esquivar su propia lucha interior. Pero de repente las cosas habían cambiado. El pendiente que faltaba había hecho rebullir en él algo aletargado. Su larga experiencia le había dado un verdadero conocimiento e instintos sobre el mal. Conocía las señales.
Y estaba percibiendo una de ellas.
McCaleb había acudido con tanta frecuencia al despacho de la brigada de homicidios durante la semana que el recepcionista se limitó a devolverle el saludo sin acompañarle ni efectuar ninguna llamada. Jaye Winston estaba en su mesa, usando una taladradora de tres agujeros en una pila de documentos que luego pasó por las anillas de una carpeta abierta. La cerró y miró a su visitante.
– ¿Te has acercado?
– Eso parece. ¿Te has puesto al día con los papeles?
– En lugar de cuatro meses de retraso, sólo llevo dos. ¿Qué ocurre? No esperaba verte hoy.
– Aún estás enfadada porque me guardé aquello.
Читать дальше