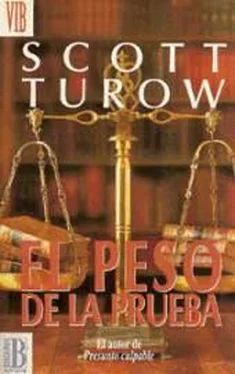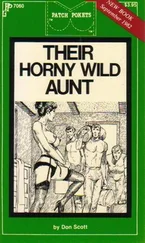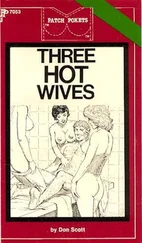Remo alzó una bota, se apoyó contra la pared del porche y pateó la puerta, que se abrió con un bombardeo de polvo de yeso y esquirlas de vidrio. Remo soltó una maldición. La ventana trasera se había partido al recibir el impacto de la puerta. El primer plan había fallado.
Los pasillos eran de piedra, como el resto de la casa, y los tacones de Remo retumbaban. Miró en torno mientras Stern lo guiaba hasta la escalera. La casa, construida hacia 1870, tenía la elegancia de la época: techos altos y molduras. En el suelo de piedra del comedor había un diseño circular de baldosas venecianas. La quietud de la casa vacía causó un escalofrío a Stern. Pensó en usar el cuarto de baño, pero quería entrar y salir deprisa. De pronto detestó esta idea. Algo andaría mal. Remo se asomó a una sala y admiró las antigüedades francesas y los cuadros, acuarelas inglesas con gruesos marcos.
– Hermoso, hermoso -observó Remo.
La equilibrada riqueza de la casa desierta impresionó incluso a Stern.
Arriba, fueron al dormitorio principal. Años atrás Dixon había combinado tres o cuatro habitaciones para conseguir lo que quería, un dormitorio a la medida palaciega de Beverly Hills. Había dos cuartos de baño, uno para cada uno. Atravesaron el de Dixon, una caverna de travertino con un jacuzzi del tamaño de una pequeña piscina y una sauna de madera junto a la ducha. El dormitorio no era muy amplio, pero estaba adornado con diversos artefactos: interfonos, telescopios, un viejo indicador eléctrico de cotizaciones, un enorme televisor con mando a distancia sobre la cama. Por las puertas francesas se salía a un balcón que brindaba una espectacular vista del lago. Del lado de la cama donde dormía Dixon, la antigua mesita de noche tenía varios montones de revistas de negocios y algunas novelas policíacas. Un cenicero contenía tres colillas. Stern sintió una extraña excitación ante la posibilidad de fisgonear.
– Aquí -indicó Remo. Había entrado en el guardarropa de Dixon y había apartado los trajes- ¿Es esto?
La caja estaba allí, gris, verde, el color del agua del mar bajo las nubes, apoyada sobre la parte trasera, de modo que la combinación de plata estaba a la vista. Al lado había varias pesas apiladas y, contra la pared, una barra con tres pesas en cada lado.
– En efecto -dijo Stern.
– Retroceda -ordenó Remo, y Stern salió a la habitación-. Cielo santo -resolló Remo, quien levantó la caja y la dejó enseguida en el suelo-. Esto pesa una tonelada. -Se enderezó para frotarse la espalda-. Tendríamos que haber traído ayuda.
Ambos miraron la caja.
– Creo que está abierta -observó Remo.
La puerta de la caja, que ahora estaba apoyada sobre las patas, se había entreabierto apenas. Al parecer Dixon había registrado el contenido para asegurarse de que Stern no lo había tocado. ¿O tal vez había sacado lo que buscaba el gobierno? Con esta sospecha, Stern se arrodilló y abrió la puerta de par en par. La iluminación era escasa, pero vio que había un fajo de documentos plegados.
Allí, a gatas, incluso antes de oír el ruido, Stern sintió en el suelo la vibración de la puerta del garaje.
– Demonios. -Se levantó torpemente y caminó hacia la puerta para escuchar-. Alguien está aquí -le dijo a Remo.
Oyó crujidos en la grava, pero cuando llegó a la ventana del dormitorio sólo alcanzó a ver el guardabarros trasero de un Mercedes que se internaba en el garaje para cuatro coches.
– Por Dios -exclamó Stern. No había atinado a imaginar lo humillante que sería esto. Era inexcusable irrumpir en una casa ajena-. Escóndete.
– ¿Esconderme? -preguntó Remo-. ¿Para qué? -Enarcó las cejas-. ¿No es la casa de su hermana?
– Claro que sí. Pero prefiero que no me sorprendan en esta tonta actividad.
– A mí me han pillado -objetó Remo-. Muchas veces. Nunca me escondo. Muchos tipos reciben un disparo por actuar así. Sólo siéntese. Cállese. Tal vez no suban.
Siguiendo su propio consejo, Remo se acomodó en una de las dieciochescas sillas francesas que había junto al escritorio de Silvia. Cruzó las piernas y sonrió pacientemente. Buscó un cigarrillo pero luego decidió que no sería prudente encenderlo.
Remo tenía razón, pensó Stern. Su reacción había sido pueril. Si era el mayordomo o el chófer, tratar de eludirlo resultaría muy peligroso. Pero aun así sentía la carne de gallina. Dixon nunca lo perdonaría. Lo ridiculizaría, lo amenazaría, obtendría todas las ventajas posibles tras haber sorprendido a Stern en pleno allanamiento de morada. Stern se acercó al pasillo, jadeando como un personaje de comedia. En una inconsciente parodia de esta tarea, se había vestido de negro, con pantalones y camisa de algodón, y ahora se ocultaba en las sombras.
Abajo sonaron pasos en los pasillos de piedra, un taconeo regular, como de mujer. ¿Dixon se pondría violento? Por lo general se moderaba ante Stern, pero ésta era una situación diferente. Si alguien surgía de las sombras en casa de Stern, ¿cómo reaccionaría? Probablemente echaría a correr. Pero Dixon no era Stern.
Las pisadas se acercaron a la escalera. Stern retrocedió. La persona que estaba abajo esperó y se alejó. Con un respingo, Stern recordó la cocina. El estrecho pasillo que salía del garaje pasaba al lado; si la persona que había entrado reparaba en el cristal roto, sin duda llamaría a la policía. Stern escuchó; si alguien llamaba por teléfono, echaría a correr. Miró alrededor para ver dónde estaba: el reducto de Dixon. Fax, ordenadores, tres teléfonos. El viejo escritorio de tapa abatible estaba atiborrado de documentos y las cortinas se hallaban echadas. Había una almohada y una manta en el sofá. Tal vez Dixon no dormía bien. Esta habitación, más que el resto de la casa, estaba impregnada de olor a cigarrillo.
Los pasos regresaron. Luego un silencio. Al cabo de un instante Stern comprendió que el visitante subía la escalera alfombrada. Stern retrocedió, de tal modo que sólo veía el rellano. La persona estaba arriba ahora, pero aún no había visto la silueta. Luego pasó Silvia en bata de playa y zapatos planos, mirando alrededor, mascullando distraídamente. Se subió las gafas y se las apoyó en el pelo desgreñado, enfilando hacia el dormitorio donde esperaba Remo.
Stern aguardó un instante y tras un segundo de vacilación llamó a su hermana.
Ella soltó un grito histérico.
– Oh Dios -dijo Silvia. Se apoyó una mano en el corazón y con la otra tocó la pared. Jadeaba profundamente-. Sender… casi me matas del susto.
– Perdóname.
– ¿Qué demonios…?
Stern se había propuesto decir que había decidido ir a nadar. Pero todo tenía un límite.
– Estoy robando una cosa -confesó.
Ella tardó sólo un segundo en comprender.
– ¿La caja de seguridad?
Él asintió. Silvia se irritó y le habló en español por primera vez en cuarenta años.
– ¿Qué hay en la caja de seguridad?
– No lo sé.
– ¿Estás tratando de ayudar a Dixon?
Stern se encogió de hombros y respondió en inglés:
– Eso creo. De todos modos, no tengo más remedio que hacerlo.
Silvia meneó la cabeza.
– Espera un momento. Quiero hablar contigo de todo esto. He vuelto a buscar un libro.
Ella se dirigió a su habitación, pero Stern le cogió la mano y le explicó que había traído un hombre.
– ¡Oh, Alejandro! -exclamó ella con fastidio-. Tú y Dixon sois como niños.
– Éste es un asunto serio.
Ella chasqueó la lengua. Se negaba a creerlo.
Stern bajó con ella al salón. Silvia, cortés como de costumbre, le ofreció una bebida, y él pidió una gaseosa. Ella pulsó el botón que había en la alfombra, junto al sofá, para llamar al criado, pero luego recordó que era domingo. Stern la esperó echando una ojeada al gran salón. Silvia y el decorador habían buscado un efecto acumulativo, casi egipcio; los colores eran oscuros, con muchos destellos dorados en las telas, y había muebles en todos los rincones: sillas, colgaduras, antimacasares gemelos con bordes festoneados, adornados con chales de gasa. En un rincón había una enorme maceta con oscuras plantas del desierto. La pared opuesta era de piedra, como la fachada de la casa, con un enorme hogar de vigas de doble anchura. Un óleo original de un célebre artista español -un retrato de mujer comprado años atrás por el astuto Dixon- colgaba majestuosamente sobre la chimenea. En invierno, leños del tamaño de troncos de árboles ardían allí todo el día. Luego dejaban un residuo humoso, como si curaran el aire.
Читать дальше