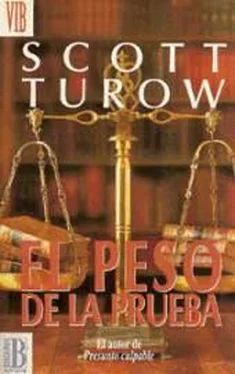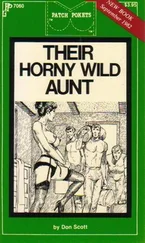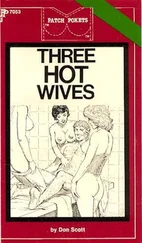– Por cierto, ¿dónde está mi llave? Prometiste enviarme una.
– Pronto -dijo Stern. Tendría que recordárselo a Claudia, mientras Dixon se empecinara en no revelar el contenido. Parecía que el cerrojo de cromo y acero podía resistir una carga de dinamita. Stern ya lo había examinado. Dixon detuvo el carro y corrió hacia la bola de Stern. Éste se sostuvo la gorra y gritó por encima del viento-: Te advierto que esta situación es peligrosa.
– Lo mismo has dicho en otras situaciones.
– Y estaba en lo cierto. Sólo has tenido suerte.
– Pues volveré a tenerla. -Cerca de la bola de Stern, se detuvieron de golpe- ¿No puedes hacer algo, presentar una declaración? ¿Proponer una moción?
– No hay mociones factibles por el momento, Dixon. La juez Winchell no tolerará tácticas de postergación. No conviene irritarla, pues podemos necesitar su paciencia más tarde.
Dixon soltó un gruñido, se apeó del carro y encendió un cigarrillo, dando la espalda a Stern mientras de pronto se dedicaba a estudiar los árboles. Aun así, Stern continuó.
– Dixon, tus documentos indican claramente que en MD alguien estaba efectuando transacciones anticipadas con los mayores pedidos de tus clientes.
Dixon dio media vuelta. Con la barbilla baja, parecía un reluciente luchador en una portada de revista, el blanco de los ojos relucientes de furia y astucia. No le gustaba que lo pusieran en evidencia, una de las muchas razones por las cuales Stern había evitado mencionar de nuevo a Margy.
– ¿Es una broma? -preguntó Dixon.
– Claro que no. Se hizo con mucha astucia. Los pedidos más pequeños se colocaban en la Bolsa de Kindle poco antes de que ingresaran en los mercados de Chicago pedidos grandes que afectarían los precios en todos los mercados. Estos pedidos de Kindle siempre se presentaban con números de cuenta erróneos, para que después se acreditaran en la cuenta de errores. Contrapesar compras y ventas, dejando una ganancia de seiscientos mil dólares. Un plan brillante.
– Seiscientos mil -dijo Dixon. Señaló la bola-. Tiras tú.
Ralph estaba detrás del carro, a respetuosa distancia, con el palo de Stern. La bola de Stern había rodado cuesta abajo pero se había desviado a la derecha de la calle, una posición desfavorable para este hoyo, así que Stern debía jugar desde la izquierda. Lanzó con soltura y se situó en ángulo con el hoyo.
Dixon atribuía el infortunio a diversas deidades, como los elfos del bosque. Las pérdidas en los negocios correspondían al dios de los guisantes. Aquí rendía homenaje al dios de las bolas.
– ¡Dios de las bolas! -gritó Dixon mientras la bola de Stern volaba hacia la hondonada de la arboleda.
Ralph se volvió para verla pasar.
Stern sacó otra del bolsillo y dio un golpe limpio. La bola voló hacia una zona a la izquierda del green, cayó en terreno irregular y rodó, como atraída por un imán, hacia una trampa de arena.
– Arena -dijo Dixon, por si Stern no lo había notado.
Aparcaron el carro en el rough izquierdo mientras Ralph recorría la arboleda buscando en vano la bola de Stern.
– ¿Qué hay, entonces? -preguntó Dixon-. Con ese asunto. Quieren que devuelva el dinero, ¿verdad?
– Eso es sólo el principio, Dixon. Si los fiscales recurren al estatuto de expropiaciones, tal como espero, el gobierno intentará confiscar la empresa infractora. Ya sabes: usarla como escarmiento.
– ¿Cuál es la empresa infractora?
– MD.
– ¿Toda la compañía?
– En potencia, sí. Por no mencionar una temporada en la cárcel.
– Claro -dijo Dixon, saltando del carro para tirar de nuevo-. No podías esperar que se mostraran benevolentes.
El valor de Dixon era admirable. Dos veces en la carrera de Stern, otros clientes que se enfrentaban a los rigores de la expropiación le habían preguntado acerca de las consecuencias del suicidio: ¿el gobierno aún podría arrebatarles la pasta si estaban muertos? Stern evitó responder, temiendo las consecuencias de una explicación sincera, pues de hecho la muerte interrumpía todas las fases de un pleito penal. Pero con Dixon no había riesgo de suicidio. Tal vez no podía concebir un mundo donde él no existiera. Sin embargo, Stern supo que había dado en un punto flaco. Amenazar el negocio de Dixon era comprometer la obsesión de toda una vida. Había empezado hacía más de treinta años, conduciendo por todo el Medio Oeste en busca de clientes, recurriendo a empresarios rurales cuya vida dependía de los precios agropecuarios: comerciantes, propietarios de terrenos, bancos rurales que podían usar las ventas de futuros para regular sus carteras de préstamo. La estrategia de Dixon, según explicó más tarde a Stern, consistía en convencer al jefe de bomberos. Los bomberos eran voluntarios, luchaban juntos contra las llamas y la muerte; el jefe de bomberos era el capitán de sus almas. Si a él le gustaba una cosa, a todos les gustaría. Dixon no tenía escrúpulos. Llevaba un casco de bomberos en el maletero del coche.
Ahora volaba de costa a costa para cerrar acuerdos, pero su primer amor seguía siendo sentarse en la oficina a urdir estrategias para las cuentas, los productos, los pedidos grandes. Ganaba y perdía dinero a cada segundo, en cada operación, pero Dixon nunca perdía el interés por el juego, una mezcla de astucia callejera y póquer temerario. Tres o cuatro veces al año cogía la chaqueta oscura y la placa de identificación y bajaba al salón de compraventa parte del día. Aun en el caos del salón, se difundía la noticia de su presencia. Descendía a los fosos, estrechaba manos y arrojaba saludos como Frank Sinatra en escena, conquistando el mismo fervor y, entre algunos, un odio acérrimo. A Dixon no le importaba. Stern había estado en la oficina de Kindle un día en que Dixon había perdido cuarenta mil dólares en menos de media hora y todavía estaba eufórico por el tumulto del salón, los saltos y gritos de la multitud, lo que él consideraba un momento clave de la vida.
Dixon lanzó la bola entre el follaje de dos ramas. La bola no cayó bien y siguió cuatro metros más allá de la copa.
– Un par difícil -dijo Dixon, pensando en su putt.
Ralph estaba apostado en el linde de la trampa de arena como un soldado bien armado, con el sand wedge de Stern en una mano y el rastrillo en la otra. Stern bajó y se agachó como un perro, meneando el trasero. Esos golpes, unos centímetros detrás de la bola, eran actos de fe. Stern se concentró y lanzó. En medio de una nube de arena, la bola salió del bunker. Voló casi al sesgo cuando cayó en el campo, pero se detuvo a dos metros de la bandera.
– Me pones las cosas difíciles -comentó Dixon.
Stern se quedaba a un golpe en cada hoyo.
Ralph les alargó los palos para patear y condujo el carro hasta el siguiente tee.
– Tienen que probar que soy yo, ¿verdad? -preguntó Dixon, cuando ambos estaban en el green- ¿Qué es esa chorrada de quitarme la empresa? No me la pueden quitar sólo porque alguien haya hecho esto sin que yo lo supiera. ¿Verdad?
– Tienes razón -admitió Stern. Se acercó el palo a los zapatos-. Si efectivamente ocurrió así.
– Mira, Stern, allí todos realizan operaciones que terminan en la cuenta de errores. Hay cien, ciento cincuenta operaciones al mes que pasan por allí. -Desde luego, eso era lo que había comentado Margy-. Tal vez alguien trata de joderme, de hacerme pasar por el villano.
– Entiendo -dijo Stern-. El gobierno, Dixon, por no mencionar a un gran jurado, rara vez acepta que un empleado esté dispuesto a robar cientos de miles de dólares para luego dárselos a su jefe por mero despecho.
– ¿Yo?
– Es tu cuenta, Dixon.
Читать дальше