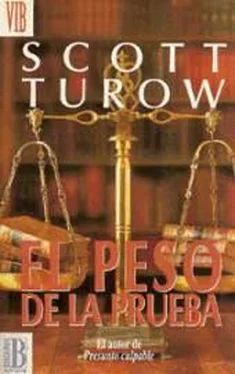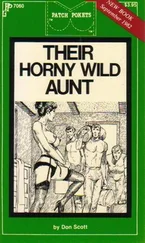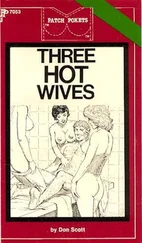Se desplazaban en un carrito eléctrico, acompañados por un caddy. Dixon por lo general tenía un par de favoritos, chicos adolescentes que ganaban un sueldo mísero y con los que Dixon bromeaba acerca de su vida sexual, exponiendo sus teorías sobre el golf después de cada buen golpe. Dixon trataba a esos chicos con amabilidad y les daba una generosa propina. Hoy los acompañaba un joven llamado Ralph Peters, un chico negro que vivía en Du Sable y viajaba en tren una hora y media para ir al Greenwood Club los fines de semana. Al año siguiente, Dixon iba a obtener una beca de golf para Ralph, que era campeón de los caddies. Esto no era charlatanería. Si era preciso, Dixon pagaría la beca de su propio bolsillo. Pero también esperaría un coro halagüeño y los diversos actos de reverencia que merecía un rey benévolo.
Stern esperó hasta el tercer tee para empezar a hablar de la investigación.
– Visité a Margy.
– Eso oí -dijo Dixon, meciendo el brazo.
Stern creyó detectar un tono burlón, pero no podía poner en duda la discreción de Margy.
Este hoyo, como la mayoría en Greenwood, era corto y estrecho, un pequeño dogleg en el linde del bosque, de trescientos metros. El green estaba a la derecha de la calle, de modo que el dibujo del hoyo, en el dorso de la hoja de anotaciones, parecía una p minúscula. Con un drive poderoso, Dixon envió la bola hacia los árboles.
– Coño. Bien, Ralph la encontrará. Allá.
Señaló con el palo hacia la hondonada donde Ralph había salido de la arboleda para indicar que había hallado la bola.
La bola de Stern rodó por la calle. Con aquel ángulo, Dixon se alejaría. Subió al carro y avanzaron juntos cuesta abajo. Stern alzó la gorra y gritó al viento.
– Estudié los documentos que pidió el gobierno antes de entregarlos. Y también examiné lo que creo que los agentes organizaron en Datatech.
– ¿Y?
– Estoy preocupado.
Dixon lo miró un instante. Llevó el carro hacia Ralph.
– Aquí está, señor Hartnell. Tendrá que sacarla.
Dixon caminó entre los arbustos. Stern no veía la posición, pero deseaba seguirlo. Lo había visto antes: Dixon haciendo muecas, mascullando, conferenciando con Ralph con la gravedad de un general.
– Correré el riesgo -gritó Dixon.
Vaya novedad. Ralph protestó, diciendo a Dixon que no lo lograría. El sol brillaba a través del follaje, detrás de ambos.
El golpe sonó claramente entre las hojas secas y las ramas, y durante un par de segundos la bola rebotó en un árbol produciendo un repiqueteo de marimbas. La bola botó en lo alto, rompiendo ramas, y de pronto cayó a tierra como un regalo del cielo, a sólo veinte o treinta metros del green. Dixon salió de entre los arbustos a tiempo para verla caer. Se volvió a Stern con una orgullosa sonrisa.
– Privilegio de los socios.
Ralph lo siguió con el palo mientras meneaba la cabeza.
Cuando Dixon caminaba hacia el carro felicitándose, a Stern lo asaltó un recuerdo, suave como un susurro, del joven soldado que había conocido décadas atrás, cuando se entrenaban en el desierto de Fort Grambel. Se habían conocido en las barracas o las letrinas. A estas alturas Stern habría preferido tener un recuerdo favorable de aquel primer encuentro, pero recordaba poco, en general los previsibles juicios erróneos de la juventud. Dixon le había gustado; peor aún, le había resultado admirable. Dixon era una de esas figuras dominantes que Stern nunca alcanzaría a ser: un taimado chico pueblerino, un buen conversador con un vibrante acento rural, que tenía un magnífico aspecto con el uniforme, los hombros cuadrados y la mandíbula prominente, el cabello claro y ondulante. Con la llegada de la guerra y la muerte de la madre, el ambicioso Dixon se había alistado. El servicio militar, con sus pomposas tradiciones, sus medallas, sus leyendas, era como el molde de un lingote: Dixon se veía a sí mismo como un héroe estadounidense en potencia.
Stern también se había enrolado, pero con ambiciones más modestas. Cuando le dieran la baja con honores, se transformaría automáticamente en ciudadano y así aplacaría la perpetua preocupación de la familia por los visados caducados. Tenía veinte años y era un estudiante brillante, un joven de mejillas hundidas y cabello fuerte y negro, mucho más delgado. En el servicio militar le había ido mejor de lo que muchos esperaban; no había trepado las paredes y cargado las mochilas por gusto, pero en aquella época soportaba todas las incomodidades. Su ambición lo animaba.
Stern nunca supo por qué había llamado la atención de Dixon, tal vez el hecho de tener una educación universitaria y estar designado para la Escuela de Aspirantes a Oficiales. No le importaba. Las alianzas se formaban fácilmente en la vida de un soldado, y en 1953 un pueblerino y un judío con acento hispano no tenían muchos platos para escoger en el smorgasbord social estadounidense. Una noche Stern y Dixon se habían sentado en una litera, compartiendo una botella de Jack Daniels y un paquete de Camel, charlando. ¿De qué? Del futuro, suponía Stern. Ambos tenían planes.
Para Stern, el futuro estaba más cerca de lo que imaginaba. Un día, al final del período de instrucción, mientras se disponía a partir para la Escuela de Aspirantes a Oficiales, el mayor anunció que lo necesitaban en su casa. El oficial no dio explicaciones, pero el mensaje que recibió Stern tenía la típica concisión militar. Una hoja que decía: «Permiso obligatorio. Madre en estado crítico». Había sufrido una apoplejía. En el hospital, la encontró muda y paralizada. Los ojos oscuros y acuosos parecían escrutarle el rostro, pero nunca supo si ella llegó a reconocerlo. Murió al cabo de una semana y Stern, único respaldo de Silvia, recibió una baja honorable. Nunca regresó a Fort Grambel. Todo quedó atrás: el equipo, el petate, los sargentos sádicos, la Escuela de Aspirantes a Oficiales, Dixon Hartnell. Treinta años después, Dixon tenía para Stern tantas caras como un tótem: esposo de Silvia, cliente importante, gran impulsor del comercio local, uno de los pocos conocidos cuyos logros superaban con creces los de Stern mismo. Rara vez evocaba a aquel joven solitario que se le había apegado con aire desvalido.
Dixon subió al carro, satisfecho de su golpe milagroso. Stern sabía que no volvería de buena gana al tema de la investigación. Sin embargo, como quien toma lecciones grabadas mientras duerme, esperaba que Stern lo obligara a escuchar. Estaban en la etapa en que Dixon, como cualquier cliente, debía reconocer que estaba en aprietos.
– Dixon, esto es grave. Esos documentos son muy peligrosos.
– Tal vez debí echarles una ojeada antes de que los entregaras. Podíamos habernos evitado algunos problemas.
Sonrió con seguridad.
– Dixon, te sugiero que olvides esas ideas. Si sigues este rumbo, tal vez vayas directamente a la cárcel sin pasar por los procesos intermedios. Demasiadas personas han visto tus documentos comerciales. La compañía que los grabó en una microficha. Margy. Yo. -Stern esperó a que la frase surtiera efecto-. Por no mencionar a ese sujeto parlanchín que indicó al gobierno que los buscara.
Dixon se volvió hacia Stern. Los ojos eran verdosos, grises, de un color difícil de definir.
– ¿Te llegó eso? -preguntó Dixon.
Stern tardó unos instantes en comprender que se refería a la caja de seguridad. Decidió no preguntar por qué la mencionaba precisamente en ese instante.
– Está a salvo -aseguró Stern.
– Seguí tu consejo. La entregué personalmente. Incluso pedí a Margy que extendiera un cheque en Chicago para pagar a la compañía de transportes.
El camionero, como cabía esperar, se había negado a llevar la caja fuerte a mayor distancia que el centro mismo de la oficina de Stern. Ese cubo de metal, de menos de treinta por treinta, debía de pesar ochenta kilos. Al cabo de una semana, Stern y Claudia habían trajinado para llevar la caja hasta donde estaba ahora, detrás del escritorio. Siguiendo un impulso perverso, Stern la usaba para apoyar los pies.
Читать дальше