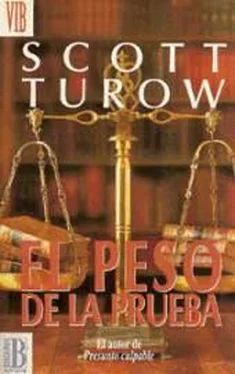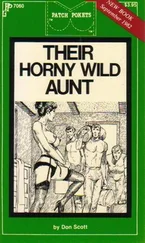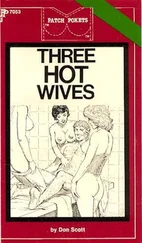Stern comprendió de inmediato que Peter no las tenía todas consigo: un gesto familiar, una sombra de pánico que se esfumó de inmediato por obra de la voluntad. Peter echó una ojeada a la recepción para ver si había alguien más. Luego preguntó en voz baja:
– ¿Qué sucede?
Stern nunca había estado en el consultorio de su hijo. Cuando Peter era residente, Clara y Stern habían ido a cenar con él un par de veces en la cafetería del hospital universitario. Con su ropa verde y el estetoscopio en un bolsillo, parecía vital, alerta, cómodo. La seguridad de Peter en su ambiente había conmovido a Stern; se alegraba por su hijo, que a menudo parecía fuera de lugar. Pero al parecer aquellas reuniones no habían sido tan agradables para Peter. Hacía un año y medio que tenía su consultorio privado y nunca había invitado al padre a visitarlo. Clara había ido allí para almorzar. Pero Stern había vagabundeado hoy por los alrededores de aquel pequeño consultorio con diversos temores, seguro de que en cualquier momento la impaciencia y la angustia lo obligarían a dar la vuelta. No había sido así. Por desgracia, había necesidades auténticas, una verdadera indagación.
– Necesito tu asesoramiento -dijo Stern-. Es un asunto delicado.
Visiblemente desorientado, Peter lo llevó por un laberinto de corredores pintados de color brillante hasta una pequeña oficina, poco mayor que un cubículo. En ese entorno, Peter había sucumbido a lo mundano. El escritorio estaba limpio, inmaculado, repleto de obsequios de los laboratorios farmacéuticos: un portalápices de ónix, una cosa octagonal de plástico que resultó ser un calendario. Había tela estampada en una pared, los títulos estaban convencionalmente alineados a lo largo de una columna de yeso. En el anaquel superior, Stern vio la única fotografía de la oficina, un pequeño retrato oval de Clara tornado años atrás. Un añadido reciente, tal vez. Los hombres de la generación de Peter no exhibían las fotos de la madre, ni siquiera con tanta discreción, cuando ella estaba viva.
– ¿De qué se trata? -preguntó Peter-. ¿Estás bien?
– En general, sí.
– Claudia confesó a Kate que algunas mañanas no vas a la oficina.
Stern no sospechaba que su hija y su secretaria se hablaban. Resultaba conmovedor que se llamaran para interesarse por su bienestar. Y era típico de Peter delatar inadvertidamente el secreto. Stern se había ausentado el resto del día en que había visto a Radczyk, así como el día anterior, lunes. Aún hoy le había costado levantarse. Pero no había ido allí en busca de compasión. Dijo que se encontraba tan bien como cabía esperar y Peter asintió. Concluidas las formalidades, su hijo no se sintió obligado a hacer más preguntas.
¿Habría respondido él si Peter las hubiera hecho? Peter señaló una pequeña silla tapizada y Stern se sentó con morosa pesadez. No, no habría respondido. En alguna parte del corazón de Stern había un Peter perfecto, el hijo que todo hombre anhelaba, lleno de comprensión e inclinaciones similares a las del padre. Pero esta figura era apenas una sombra, tan alejada de lo cotidiano que ni siquiera cobraba forma imaginaria. Stern se las veía con el hombre real como mejor podía. Respetaba el talento de Peter; era inteligente, siempre el estudiante distinguido, y muy sagaz. Como las mujeres de la familia, Stern estaba dispuesto a recurrir a Peter cuando lo necesitaba. Pero no quería -no podía- dar nada a cambio. Ésa era la verdad. Punto. Peter reaccionaba; Stern actuaba como una piedra. Así serían siempre las cosas.
– ¿Tiene que ver con el testamento de mamá?
– No -dijo Stern, notando la impaciencia de Peter, quien prácticamente le exigía que fuera al grano. En aquel lugar, dispensador de salud y conocimiento, su hijo era soberano. A todas luces, la intrusión de Stern no era bien recibida-. Hay preguntas, Peter, que debo hacer a alguien. Confío en tu discreción.
– ¿Preguntas médicas? -inquirió Peter, acomodándose detrás del escritorio, el joven y apuesto médico, peinado con raya en medio y la chaqueta larga y blanca.
Aun teniendo a Kate, era posible que Peter fuera el más guapo de sus hijos. Parecía estar en óptimo estado físico, delgado y atlético.
– Sí. Preguntas médicas. Preguntas técnicas.
– ¿Y Nate?
Una pregunta razonable. Stern había pasado el fin de semana llamando por teléfono a Nate, quien seguía siendo la primera opción como médico de cabecera. Pero la vida personal del doctor Cawley lo había vuelto imprevisible como un adolescente y Stern se había cansado de dejar mensajes.
– Éste es un problema más reciente, Peter. Sospeché que te molestaría. Si prefieres que vuelva en otra ocasión…
Peter desechó la sugerencia con un ademán.
– Era por curiosidad. ¿De qué se trata?
Stern sintió que se le tensaba la boca. Varias reacciones de incomodidad se iniciaron en distintas zonas de su cuerpo. Pero estaba resuelto a continuar. Necesitaba información, no sólo para complacer un morboso afán de conocimiento, sino porque su propia salud podía estar en juego. Conocía a otros médicos, pero resultaba difícil escoger a cualquiera para hacer este tipo de pregunta. Y por último, desde luego, su hijo despertaba el aspecto más canallesco de su carácter, especialmente en cuanto a las relaciones con la madre. Racionalmente, Stern no podía abrigar verdaderas sospechas. No importa, Clara Stern. A partir del viernes pasado había perdido toda autoridad para predecir la conducta de ella. Pero ninguna mujer de la clase social de Clara, con su experiencia y parquedad, ninguna madre habría acudido al hijo para tratar un problema de esta índole. Aun así, allí estaba Stern, ansioso, entre otras cosas, por disipar toda duda final.
– Necesito información.
– ¿Para ti?
– Yo hago las preguntas.
– Ya veo.
– Supongamos que pregunto en nombre de un amigo.
Peter, como solía hacer con su padre, no ocultaba sus emociones. Frunció la boca para indicar que esa formalidad le parecía estúpida. Stern, como de costumbre, no dijo más. Simplemente se proponía abordar el asunto así, como si un cliente preocupado necesitara respuestas. Si su hijo era inocente, Stern no comprometería a Clara, lo cual sería mejor no sólo para él, sino también para Peter. Imaginaba este encuentro como una reunión con un testigo clave, uno de esos momentos decisivos de la vida forense, la exposición de la más grave falta del testigo sin siquiera insinuar que su cliente había participado de esa conducta.
– Peter, ¿tu profesión te pone en contacto con toda la variedad de…? -¿Qué palabra?-. En mis tiempos la frase era enfermedades venéreas, pero creo que esa terminología ya no es popular.
– Enfermedades de transmisión sexual -dijo Peter.
– En efecto.
– ¿Cuál?
– Herpes -dijo Stern. El aspecto de Peter había cambiado con la conversación. Había asumido su papel de profesional. Se irguió en la silla, frunciendo la frente con solemnidad. Ahora, ante esa palabra, sus cálculos parecían más intrincados. Entrelazaba las manos con pomposidad doctoral, pero sus ojos delataban cambios de color como el mar, de modo que Stern tuvo la fugaz intuición de que sus sospechas no eran tan injustificadas-. ¿Conoces el tema a fondo?
– Sí. ¿Cuál es el problema?
– Si uno se contagia…
– Sí.
– ¿Cuánto tarda la enfermedad en manifestarse?
Peter esperó.
– Mira, papá. No bromees con estas cosas. ¿Crees que tienes herpes?
Stern intentó permanecer impasible, pero interiormente sentía una lánguida agitación, algo parecida a un aleteo. Con sus días de cavilación y sus torturadas emociones, no había logrado estimar con claridad qué ocurría aquí. Ahora que Peter lo miraba fijamente, eso resultaba obvio. Se conocían demasiado. Peter había reconocido, desde luego, que su padre era parte interesada, y como cualquier médico, cualquier hijo, tenía previsibles preocupaciones. Si estaba contrariado, era sólo porque su madre había muerto hacía sólo dos meses y el paterfamilias ya estaba allí pidiendo un informe completo sobre el salario del pecado. La atmósfera de tensión se agudizó, mientras Stern comprendía gradualmente que en el peor de los casos no tendría más remedio que profundizar en el juicio erróneo del hijo. Una vez más trató de encauzar la conversación hacia un terreno más neutral.
Читать дальше