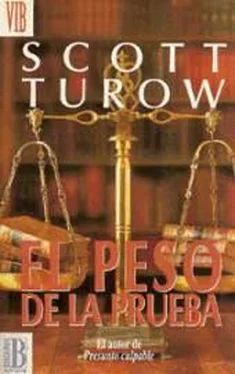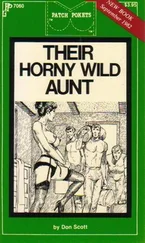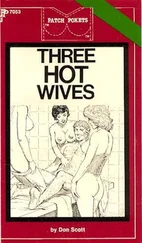Por lo que Stern había oído, Marvin estaba desnudo, con los genitales chamuscados y agujereados con soplete.
Stern lo dijo en voz alta: al final no había servido de gran ayuda para Marvin.
– Usted le dio una oportunidad -dijo Radczyk-. Tenía veintiún años. Todos merecen una oportunidad. -Ambos meditaron un instante sobre esta observación-. Debí saber que nunca sería buen policía. Demonios, ni siquiera sé si yo lo soy.
Radczyk, sorprendido en sus tiernas evocaciones, sonrió con picardía. Había algo conmovedor en esta sincera confesión. Radczyk estaba a punto de jubilarse y aún tenía dudas fundamentales. Stern no sentía esa clase de pesar; no albergaba dudas acerca de su aptitud para su vocación, ni arrepentimientos por lo que habría logrado con mayor diligencia o trabajo más duro. Lo que intentaba evaluar era el precio de tanta dedicación. Ese pensamiento lo llevó de vuelta al principio. Stern miró en torno para hallar sus cajas y se levantó.
– Gracias por sus esfuerzos, teniente. Estoy en deuda con usted.
Radczyk, aparentemente anclado en el pasado, estudió a Stern con una mirada triste y tentativa, y por primera vez calló todo comentario.
– De paso, ¿mi esposa tenía un virus? -quiso saber Stern.
Se preguntó hasta qué punto era remoto el destello que había perseguido.
Por toda respuesta, Radczyk le mostró el papel. Stern le echó un vistazo. El grueso dedo de Radczyk señalaba la sección de hallazgos del formulario: «HSV-2 Positivo». Stern lo miró inquisitivamente y Radczyk se encogió de hombros. Fuera lo que fuese. Jerigonza médica.
– Tal vez debiera regresar allá para conseguirle el nombre de ese médico -sugirió Radczyk.
Esta vez Stern lo pescó, un destello de sagacidad que cruzó el jovial rostro de Radczyk, chispeante y fugaz como el reflejo de una navaja. Había sido sólo un instante. Stern comprendió que antes había captado ese destello de astucia en Radczyk y lo había pasado por alto. Le asombró, después de tantos años, que un policía aún pudiera engañarlo.
Stern dejó las cajas y se sentó de nuevo. Habló con precisión, como si estuviera en el tribunal.
– Perdón, teniente, pero creo que usted no ha respondido a mi pregunta.
Radczyk se puso serio de golpe. Miró a ambos lados, sorprendido, y sopesó algo, tal vez la tentación de seguir fingiendo: «¿De qué pregunta me habla?».
– Sí -dijo Radczyk al fin-. No la he respondido.
– ¿Para qué era este análisis?
– Oh -dijo Radczyk. Se acarició los escasos mechones de pelo rojizo-. El médico debería decírselo, Sandy. No yo.
– Ya veo. ¿Se niega usted?
El policía miró incómodamente alrededor.
– No, Sandy, no me niego. Usted me pregunta y yo le digo la verdad.
– Bien, adelante.
La vieja cara de Radczyk parecía blanca y agotada.
– Herpes -dijo Radczyk.
– ¿Herpes?
– Se lo pregunté a esa muchacha. Eso me dijo. Herpes. -Radczyk se pasó la mano por la boca, enjugándose los labios-. Herpes genital.
Stern miró el río sucio, los jirones de pulpa de madera, cartón desintegrado y espuma blancuzca que pasaban flotando. Se había sentido así recientemente, recordó con repentina precisión. ¿Cuándo? Evocó el momento en que había abierto la puerta del garaje. Bajó la cabeza y notó que estaba aferrando el borde de la mugrienta mesa gris.
– ¿El análisis dio resultado positivo? -preguntó.
Desde luego, sabía lo que decía el papel.
– Sandy, le pregunta usted a un tío que no sabe nada. Yo repito lo que dijo esa mujer. ¿Quién sabe de qué estamos hablando? Regresaré al laboratorio. Conseguiré el nombre del médico. Se lo conseguiré cuanto antes.
– Por favor, teniente, no se moleste.
– No es molestia.
– Ha hecho usted demasiado, teniente.
Desde luego, lo dijo con el tono erróneo. Stern se quedó allí, mareado, sufriendo, incapaz de buscar un modo de disculparse.
Por Dios, Clara, pensó.
Stern insistió en pagar la cuenta. Cogió la tosca mano del viejo policía y la estrechó solemnemente. Radczyk, en una especie de gesto conciliatorio, colocó la página fotocopiada en el bolsillo del traje de Stern. Luego, Alejandro Stern, con sus cajas vacías, se volvió para irse, mientras se preguntaba dónde podría encontrar un sitio para estar solo a esa hora temprana.
Clara Mittler ya tenía bastantes años cuando lo conoció. Era 1956.
El primer encuentro se realizó en el auspicioso clima de la oficina del padre, pues Stern había alquilado un cuarto en la suite de Henry Mittler. En aquella época Stern reverenciaba a Henry; más tarde, veía a su suegro como un hombre demasiado injusto para merecer admiración. Pero en 1956, con su dominante y volcánica personalidad o, para ser más exactos, su influencia y riqueza, Henry Mittler se erguía ante Stern, recién salido de la Escuela de Derecho de Easton, como una figura gigantesca, un majestuoso emblema de los posibles logros en la vida de un abogado. Era un individuo corpulento con un vientre formidable y pelo blanco estirado hacia atrás. Era astuto, sabio, implacable. En muchos sentidos Henry era un refinado caballero: coleccionaba sellos y durante muchos años Stern observó asombrado cómo Henry, con su monóculo de joyero y sus pinzas, los estudiaba, guardaba y archivaba. En ocasiones su temperamento lo llevaba a actuar con vulgaridad, pero de un modo u otro siempre proyectaba el aura imponente de un director de orquesta.
Ese notable conjunto de cualidades -y, como Stern sabría después, un afortunado matrimonio con una mujer de buena posición- lo había convertido en un asesor empresarial cuya lucidez y discreción gozaban de gran consideración en la pequeña pero acaudalada comunidad judeoalemana de la ciudad. Entre sus clientes figuraban dos de los mayores bancos independientes del centro, así como las familias Hartzog y Bergstein, que en aquellos tiempos estaban conquistando los primeros terrenos de sus futuros imperios de líneas aéreas y hostelería. Henry había madurado en una época en que sus clientes abogaban por condiciones laborales insalubres, ataques a los sindicatos y despiadadas liquidaciones de hipotecas, el prístino imperio de la riqueza, aceptado como parte del Orden de las Cosas. Ahora se vivía en otro mundo; el Capital ya no equivalía a Poder de la misma manera brutal en Estados Unidos. Pero Henry, como todos los demás, era la imagen de su tiempo, cuando se esperaba que un abogado de su eminencia se comportara como un caballero con sus clientes aunque fuera un hijo de puta con todos los demás.
Siete jóvenes abogados trabajaban para Henry en suites del viejo edificio Le Sueur, con sus adornos de bronce art déco. Al salir de la Escuela de Derecho, Stern había respondido a un anuncio de una revista especializada y había alquilado un cuarto. Era un arreglo prometedor. Henry no asistía personalmente a los tribunales. A veces delegaba en Stern algunos asuntos de poca monta. Recaudaciones, enlaces, contactos. Pequeños divorcios, tal vez. Casos de lesiones personales menores o multas de tráfico. No importaba mucho. Si el trabajo era constante, Stern podía pagar su alquiler de treinta y cinco dólares mensuales.
Por esta suma, Stern tenía derecho a consultar la biblioteca legal de Mittler -lo cual parecía una concesión increíble, aunque muchos de los lujosos tratados comerciales contribuían en poco a la práctica penal que Stern deseaba desarrollar- y la secretaria de Mittler recibía sus mensajes telefónicos. En esos primeros meses no podía costearse un teléfono propio. Las llamadas de Stern se recibían en el número de Mittler y se contestaban, a diez centavos cada una, desde una cabina telefónica de madera del vestíbulo, treinta y dos pisos más abajo.
Читать дальше