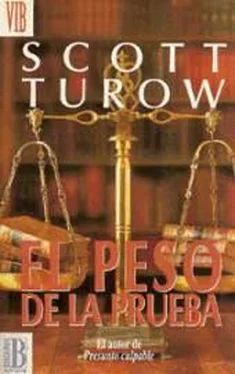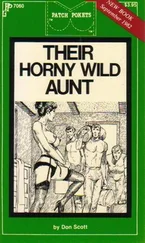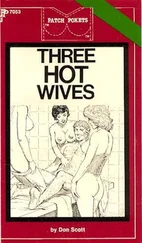Abyecta e involuntariamente, Stern se apoyó la mano en el corazón al llegar a la esquina. Cal estaba avenida abajo, agitando el sombrero para indicarle que lo había recuperado. Stern estudió la multitud de hombres trajeados que caminaban por la calle. Quién, pensó hirviendo de odio, debilitado por la vergüenza. ¿Quién?
En las oficinas de MD de la Bolsa de Kindle, Stern preguntó a la recepcionista por John Granum, su yerno, y se sentó. Dixon tenía una elegante oficina varias calles al sur, un lugar insonorizado con paredes de ladrillo a la vista y estandartes que a menudo aparecían en revistas de arquitectura; allí estaban el cuartel general y las oficinas ejecutivas de MD. Pero el despacho de pedidos y la oficina estaban aquí, en un espacio brillante de aspecto funcional.
Al cabo de unos momentos Al Greco, el segundo de a bordo en Kindle, afable y medio calvo, demasiado gordo, apareció para saludarlo. Temiendo este encuentro, Stern lo había postergado más de la cuenta. Al fin, esa mañana había anunciado que iría, pero al parecer necesitaban a John en el salón. Tendrían que ir a buscarlo. Al Greco cogió su identificación de plástico rojo del cajón del escritorio, marcada con sus iniciales y el número de acceso de MD, y descolgó su chaqueta. Abajo, en un mostrador de seguridad, Stern recibió una autorización de quince minutos. Dos años atrás, un individuo con peluca había iniciado docenas de operaciones y se había esfumado cuando llegó el momento de saldar las transacciones perdedoras. Si Stern se excedía en el tiempo concedido por más de un minuto, un grupo de agentes de seguridad se desperdigaría por el salón y lo expulsaría sin miramientos, como a un espía.
Era un lugar excitante. En el salón de compraventa, el color y el bullicio eran increíbles. Era como estar en el campo de juego de un estadio atestado. Los enormes paneles electrónicos, diez metros más arriba, centelleaban con matices ópticos de naranja, rojo, verde y amarillo mientras cambiaban los dígitos y una banda roja de noticias locales y nacionales circulaba debajo. Jóvenes representantes y empleados corrían de aquí para allá vestidos con chaquetas de colores y ropa de pana, todos con aire resuelto, atareado, obstinado. El suelo estaba lleno de pedidos desechados. En los fosos de compra y venta se efectuaba la actividad fundamental. Los agentes, a diez y quince metros de profundidad, compraban y vendían alborotadamente, alzando las manos. Subían y bajaban los dedos, hacían señas, negaban. Desde sus puestos de observación de hierro negro, los reporters consignaban cada tanda. A pesar de los circuitos electrónicos, los teléfonos, fax y ordenadores por donde circulaba la información, en el punto decisivo aún se dependía de la destreza física: agudeza visual, pulmones potentes y buenos oídos. El ruido y las estentóreas voces vibraban increíblemente. En las ventanas, tres pisos más arriba, había varios curiosos con la cara apretada contra el cristal.
En ese mundo la codicia se había amalgamado con una especie de virilidad atávica, de modo que a veces reinaba una atmósfera de salvajismo. Esos jóvenes -demasiados judíos, para consternación de Stern- se desplazaban con increíble prepotencia. Veintiocho, treinta años. Chicos recién salidos de la secundaria habían comprado asientos en la bolsa y negociaban con sus propias cuentas, a veces amasando millones. Otros perdían la camisa o dilapidaban en cuestión de días la fortuna acumulada. No cambiaba las cosas. Los que entraban en los fosos lucían el orgullo viril de los toreros. Como cavernícolas, dependían de los caprichos del viento y la lluvia, los mercados, las estaciones. Esto los endurecía. El riesgo los excitaba. Stern había oído anécdotas, divertidas aunque no fueran ciertas, acerca de empleadas que masturbaban a estos jóvenes en los ajetreados fosos. Lo importante de esas historias no era la exactitud. Enfatizaban el aire eufórico que muchos creían respirar allí. Lo pasaban mejor que los tipos corrientes: el dinero, el líquido vital, pasaba siempre por sus manos en cantidades anonadantes. Años atrás, cuando Dixon aún iba a menudo al salón de compra y venta, Stern se había reunido con él para almorzar y lo había encontrado charlando con cuatro colegas más jóvenes.
– Digo éste -anunció un hombre mientras se acercaba a un ascensor.
– ¿Cuánto? -preguntó otro.
– Un billete.
– ¿Uno de los grandes?
Dixon rió y se hundió las manos en los bolsillos. Se colocó ante el segundo ascensor.
Al final los cinco pasaron las apuestas a Stern. Mil dólares cada uno. En efectivo. Apostaban a qué ascensor llegaría primero.
Al Greco, que precedía a Stern por varios pasos, señaló a John en la cabina de MD, un estrecho espacio gris que parecía el quiosco de un hotel. Entre los fosos, las diversas empresas de compensación tenían esos cubículos desde donde se transmitían órdenes y datos. Cada centímetro era precioso allí abajo. Diez personas podían trabajar más apiñadas que viajando en tercera clase.
John hablaba por teléfono, tomaba notas. Arriba, en el otro extremo de la línea, Dixon, cometiendo sus malas acciones, lo había encontrado. Debía de haber llamado a John por el nombre. ¿Contaba con la lealtad o con la ignorancia de John? Tal vez ambas. John ansiaba agradarle. Dixon había mencionado que John había pedido repetidamente que lo trasladaran al ajetreo de los fosos. Dixon alegaba que no estaba preparado, que le faltaba experiencia. Mantenía a John en el despacho de pedidos, aunque John cubría un puesto abajo cuando podía. John compartía el sueño común de todos los que trabajaban en ese lugar. Gana experiencia. Gana un asiento. Gana dinero. Los fosos seguían siendo uno de los pocos lugares donde un joven poco prometedor, un perdedor de la escuela secundaria, un chico sin guitarra eléctrica ni aptitudes atléticas, podía alcanzar el triunfo. Sin duda John buscaba una nueva oportunidad para ello.
John salió de la cabina mientras Al lo sustituía. El yerno saludó a Stern con el mismo aire de consternación que Peter tenía últimamente. Al cabo de fútiles intentos de conversación, regresaron a la oficina de MD. El único espacio propio con que contaba John era un escritorio en medio de la bulliciosa oficina. John se detuvo allí para arrojar unos papeles y condujo a Stern a una sala de conferencias. Una magnífica foto de Kate se erguía en el escritorio entre los papeles. Stern volvió a pensar que su hija era extraordinariamente hermosa.
Aun para charlar un instante con su suegro, John parecía incómodo como un niño. Aflojó los enormes hombros y señaló un sobre que tenía en el escritorio. Llevaba el uniforme del salón, la chaqueta de algodón holgada de MD, pantalones de pana, una corbata anudada debajo del cuello abierto. Una tarjeta de identidad con foto le colgaba del bolsillo.
¿Por qué este joven exasperaba tanto a Stern? A veces le recordaba a un grandullón de historieta, tan corpulento y afable que merecía un globo encima de la cabeza: «Uhg». No era tonto. Clara se había esforzado durante años para aclarar este punto. No le había costado terminar el colegio, mucho después de concluir su carrera atlética. Pero conservaba ese aire lampiño. Fornido, con mejillas rosadas, rubio, más fofo que en sus días de jugador, lucía como un bebé de dos años hinchado, con la misma falta de temple. Stern estaba convencido de que este asunto lo desorientaría. No sabría cómo actuar ni cómo resistir la tensión de los próximos meses. Stern había presenciado esas situaciones durante su vida profesional: un pariente o un colega a quienes un fiscal les arrojaba una cuerda con la promesa de libertad a cambio del testimonio. Algunos la rechazaban con olímpica indiferencia. Pero no muchos. La mayoría trataba de salvar el pellejo, regateando con la verdad y pidiendo comprensión a los que implicaban. Al final se ganaban el desprecio de todos. Costaba imaginar a John con suficiente resistencia para aguantar esa tormenta.
Читать дальше