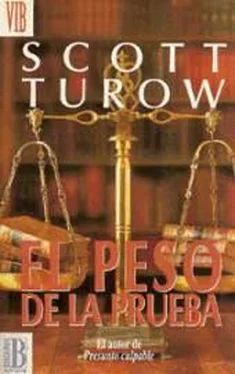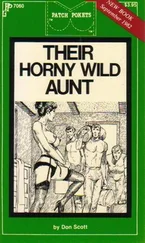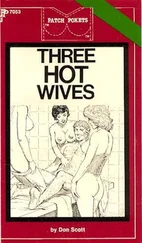– Tengo la cena hecha -dijo Helen.
¿Qué le parecía una velada musical, luego una cena?
– De acuerdo -convino Helen, para gran alivio de Stern.
En la sala oscura, mientras Fronz agitaba la batuta y los instrumentistas tocaban, estaría solo, libre de la necesidad de charlar. Después lo agobiaría la fatiga de una semana de trabajo.
– No sé por qué -dijo Helen durante el descanso-, pero jamás habría pensado que te agradaba la música sinfónica. Tal vez los cuartetos, o un solo de guitarra.
Estaban en el vestíbulo, parpadeando bajo las luces. Parejas que él y Clara habían visto allí durante años saludaban con la mano. Pero nadie se acercaba. Una ráfaga de pena y remordimiento sacudió a Stern con imprevista fuerza cuando advirtió que había iniciado una nueva vida. Le sonrió tristemente a Helen.
– No sé distinguir. -Stern se tocó la oreja-. Soy musicalmente sordo. No reconozco la diferencia entre la sinfónica de Kindle y la banda de la escuela.
Le había ocultado eso a Clara durante más de treinta años, aunque ella debía de haber sospechado algo cuando resultó que Marta no podía distinguir una nota de otra.
– Oh, Sandy.
Helen le cogió la muñeca y ambos se rieron de los defectos de Stern.
¿Por qué siempre olvidaba cuánto le agradaba Helen Dudak hasta que la tenía al lado? Tenía un aspecto encantador. El cabello color zorro mostraba un contorno nítido que delataba una excursión a la peluquería, y llevaba un sencillo vestido negro que le colgaba de los hombros. Contra todas sus expectativas, Stern se sintió complacido de estar allí cuando las luces se apagaron de nuevo.
– ¿Conque todos estos años fuiste a los conciertos sin saber siquiera qué escuchabas? -preguntó Helen cuando salían en el coche del aparcamiento.
Ella había apoyado las rodillas en el asiento, como una niña. Era típico de Helen y de su instinto para los matices el haber vuelto sobre ese tema. Se dirigían a casa de ella para cenar. Al final no hubo manera de evitarlo. Además, la compañía de Helen era sedante. Después de tantos lamentos sobre la inconstancia de las mujeres, experimentaba ahora una sensación más familiar que ellas habían satisfecho: tenía mucha hambre.
– A Clara le gustaba.
– Lo recuerdo. Pero…
– ¿Sí?
– No es nada.
– Por favor.
– Me preguntaba por qué ibas ahora.
– Ah -dijo Stern, esperando encontrar una respuesta discreta y un poco intimidado por la sagacidad de Helen.
Por la ventanilla veía pasar la ciudad, desierta y fantasmal en los aislados oasis de luz. Para su alivio Helen continuó sola.
– Supongo que iba a darte consejos.
– Adelante.
– No. En realidad no se puede comparar mi situación con la tuya.
– De acuerdo -admitió Stern-. ¿Y qué pensabas?
– Oh, que a pesar de todo el estar de nuevo sola tiene su parte buena. La libertad. Descubrir lo que te es propio. -Bañada por las luces de la calle, Helen evaluó la reacción de Stern-. No quería ofenderte.
– No -dijo Stern.
Ansiaba estar de acuerdo, demostrar que comprendía sus buenas intenciones, y se sentía feliz de dar a entender que había sugerido la sinfónica por un impulso irreflexivo. En realidad ésta era una idea valiosa. Con su buen juicio, Helen había señalado algo que de otra manera él habría pasado por alto. A pesar de su abatimiento, en gran medida había aceptado de buen grado su soltería. No sólo el breve período de juerga. Este momento era otro ejemplo: estaba tranquilo, sosegado, y podía hablar de sí mismo de una manera que Clara rara vez alentaba. Clara tenía unos horarios estrictos, sus pasos previamente trazados. Durante muchos años (demasiados años, pensó, sintiendo de nuevo el hierro aguzado de la culpa) había reconocido tácitamente que ella utilizaba su silenciosa planificación para escapar del sopor y la depresión. Pero lo cierto era que lo había hecho, él lo había sabido y se había adaptado a ello, y de pronto ya no estaba, como un metrónomo que callaba de golpe. Herida y aturdida, su alma sin embargo se había expandido con las circunstancias recientes y había vuelto a zonas que durante años habían permanecido cerradas.
Helen sirvió una espléndida cena. Preparó una ensalada de camarones y asó un trozo de pescado. De pie junto a la humeante parrilla de hierro, bebiendo vino y charlando, parecía la cocinera de un programa de televisión. Rick, su hijo menor, que ahora estudiaba en Easton, soñaba con ser abogado defensor, como muchos jóvenes de diecinueve años. Helen le transmitió las inquietudes del muchacho. ¿Creía Stern que la mayoría de sus clientes eran inocentes? ¿Cómo podía defenderlos si sospechaba lo contrario? ¿Cómo se sentía cuando descubría que eran culpables?
Eran viejas preguntas, los enigmas de una vida, y Stern las respondió con placer mientras Helen escuchaba atentamente. Algunos hablaban de la nobleza de la ley. Stern no creía en ello. Había un exceso de sordidez, un tufo a matadero en cada tribunal donde entraba. A menudo era una profesión ingrata. Pero la ley, al menos, procuraba controlar la desgracia, los deslices y lesiones de nuestra existencia social, que de lo contrario quedaban totalmente al azar. El objeto de la ley era permitir que el mar engullera ordenadamente sólo a los destinados a ahogarse. La razón nunca podía triunfar del todo en los asuntos humanos, pero no había causa mejor que defender. Helen escuchaba con atención, mientras saboreaba el vino.
Trajo bayas para el postre. Ella acercó la botella de vino a Stern, quien la rechazó. Helen había bebido sin trabas, Stern había tomado una sola copa. Últimamente bebía demasiado, contrariando sus hábitos; a menudo le dolía la cabeza.
– Como de costumbre -se interrumpió-, he hablado yo solo, y sobre mí mismo.
– Es maravilloso escucharte, Sandy. Lo sabes.
– ¿De verdad? Bien, me gusta tener un público receptivo.
Helen lo miró directamente.
– Aquí lo tienes -murmuró. Callaron, estudiándose-. Mira -dijo Helen Dudak-. Tú lo sabes. Yo lo sé. Así que voy a decirlo. Estoy disponible. ¿De acuerdo?
– Bien, desde luego.
Ella enarcó las oscuras cejas.
– En todos los sentidos.
A Stern se le encogió el corazón. ¿Qué ocurría con Helen? Tenía un modo de manejar las situaciones que lo desarmaba por completo. Decía lo que pensaba sin rodeos. Pero ambos sabían que habían llegado a una encrucijada.
– No estás preparado -añadió ella de inmediato-. Lo comprendo. -Ella cogió la copa y bebió un sorbo, su primer gesto abiertamente nervioso-. Pero cuando llegue el momento, lo estarás. Nos hallamos a un paso del siglo veintiuno, Sandy. Ya no hay reglas de decencia en estos asuntos. Nadie se desvive por respetar el luto.
Stern no supo qué diría si ella le daba la oportunidad. Desde luego, no podía explicar todas sus circunstancias a Helen, decirle que había salido como un vampiro cuando se suponía que estaba muerto, y que ahora lo habían dejado en la cripta con una estaca en el corazón. Pero, por suerte, las explicaciones no parecían necesarias. Era un buen argumento, pensó Stern, y Helen se había reservado todas las directrices. Tenía una función de misionera. Iba a curar a Stern, reconciliarlo consigo mismo. Al cabo de un instante le diría que todavía era atractivo. Hacía décadas que conocía a Helen, y esta forma directa de hablar no le parecía característica. Ésta no era la auténtica naturaleza de Helen, sino un modelo nuevo y mejorado, superado y reorganizado. Buena parte de esto parecía deliberadamente planeado. Las ex colonias debían buscar la autodeterminación. Di lo que piensas. Admite tus deseos. Tienes todo el derecho. Él no confiaba tanto como ella en las virtudes de esta revolución, pero por esa noche, qué más daba. Desempeñaría su papel. He aquí a Alejandro Stern, el primer galán calvo de la historia.
Читать дальше