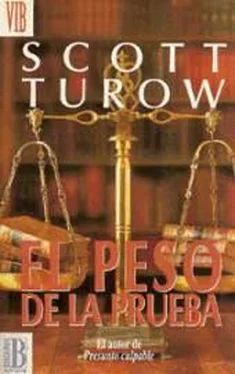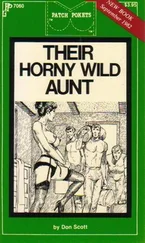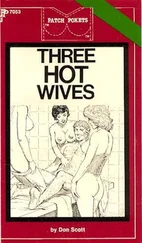Respondiendo a sus preguntas, ella le resumió los hechos del día anterior. Agentes del FBI de Chicago le habían entregado la citación, funcionarios locales que no estaban involucrados en la investigación y se limitaron a dejarle el papel diciendo que tendría que testificar el día 27 acerca de los documentos solicitados.
– Tienes muchísima razón -admitió Stern-, tienes que venir aquí. Por un momento pensé que no pedirían una presentación personal ante el gran jurado, pero ya que te han dicho lo contrario… -Ahora mentía a rienda suelta. En un instante reordenaría toda la conversación-. Conque el 27. -Buscó la agenda, pero la tenía Claudia. No se molestó en recobrarla-. Sí, está bien. Bueno, te veré entonces.
– ¿Eso es todo? -preguntó ella.
– No, no -la tranquilizó Stern-, claro que no. Debo reunirme contigo, examinar los documentos, determinar por qué te han molestado.
– Pero tú eres mi abogado. No será como lo de John. Como tú dijiste… eres el responsable.
– Debo confirmarlo con la ayudante del fiscal para asegurarme. Pero… -Detente, se dijo. Alto. Estaba parloteando, aún electrizado por el alivio-. Margy, pon la citación en la máquina de fax. Ahora.
Guardaron silencio por unos incómodos instantes. Luego Stern, mintiendo descaradamente, anunció que Claudia le pasaba otra llamada e hizo esperar a Margy hasta que tuvo la copia de la citación en el escritorio. Solicitaba documentos de la compañía y en rigor tenían que habérsela entregado a él, como abogado de la empresa. No había interpretado la advertencia de Klonsky como indicio de que fueran a llegar tan lejos. Pero la juez Winchell había permitido que algunos fiscales emplearan esta táctica en otros casos, cuando argumentaban que era preciso asegurarse de que los empleados cumplieran con la entrega de los documentos. Y como ya era habitual, observó Stern, el informante del gobierno había identificado con exactitud a la persona que mejor conocía los documentos de MD.
El contenido de la citación era previsible en la mayoría de los aspectos. Había una lista de aproximadamente doce fechas; el gobierno exigía todos los albaranes escritos en esos días en el despacho central de pedidos. Al solicitar los documentos de todas las transacciones de MD en cada fecha, el gobierno perseveraba en su esfuerzo por ocultar sus verdaderas intenciones, sin citar transacciones específicas. Pero entre ese fajo de documentos estarían los albaranes que John había escrito a pedido de Dixon para las órdenes que habían terminado en la cuenta de errores. Una vez más, el informante daba en el blanco.
En el segundo párrafo de la citación, el gran jurado solicitaba todos los cheques cancelados de MD durante los primeros cuatro meses del año que superaran los 250 dólares. Esto era otro paso del gobierno para comprobar que las ganancias de las operaciones ilícitas estaban en manos de Dixon. También era un signo alentador; al parecer, como había predicho Dixon, la citación presentada al banco no había dado resultados. Stern había pasado un par de noches examinando copias de los registros del banco y no había visto nada digno de mención salvo los ocasionales cheques personales de seis cifras para inversiones y adquisiciones, los cuales formaban parte del estilo de vida millonario de Dixon. Desde luego, no había ingresos grandes procedentes de fuentes poco claras.
– ¿Qué es este último dato? -le preguntó a Margy cuando volvió al teléfono. Su pulso había recobrado la normalidad. Leyó-: «Todos los documentos de apertura de cuentas, registros de compra y venta, confirmaciones y declaraciones mensuales para la cuenta 06894412, cuenta Wunderkind». ¿Sabes de qué se trata?
– Lo he estado mirando -dijo Margy.
– ¿Y?
– Es un tío muy listo. ¿Tienes las declaraciones de la cuenta de errores que te di?
Stern le pidió que aguardara mientras Claudia traía la carpeta.
– Mira el 24 de enero -dijo Margy-. ¿Ves donde la cuenta de errores tiene una compra y una venta de casi dos millones de kilos de avena?
La veía. Dixon -o cualquier persona, por seguir las presunciones formales- había hecho coincidir esos pedidos con un alza en los precios de la avena causada cuando Chicago Ovens compró más de dos millones de bushels ese día en Chicago.
– Las operaciones rindieron una ganancia de cuarenta y seis mil, ¿verdad?
Él apenas podía seguirla, y mucho menos comprender la aritmética. Se limitó a asentir.
– Ahora mira el día siguiente. ¿Ves una compra del 2 de abril, noventa contratos de plata, en la cuenta de errores?
– Sí.
Según las notas de la declaración de la cuenta de errores, esa operación, como las transacciones con avena el día anterior, se había efectuado con un número de cuenta que no figuraba en MD. Por lo tanto, todas las operaciones habían pasado a la cuenta de errores.
– ¿Sabes cuál es el valor en efectivo de la plata? ¿Te sorprende que ronde los cuarenta y siete mil?
Todo era una sorpresa a estas alturas, pero Stern, reconociendo su papel, se limitó a decir que no.
– Ahora mira la declaración de la cuenta de errores. ¿Ves de nuevo los dos contratos de plata?
– «Transferencia a la cuenta 06894412.»
Stern leyó la nota y miró de nuevo la citación. Era el número de la cuenta Wunderkind. Como de costumbre, no comprendió.
– ¿Ves? Él usó las ganancias que había obtenido con la avena el 24 para comprar plata el 25. El coste de la plata se deduce de la cuenta de errores, y una vez pagado él efectúa ingresos y coloca la plata en esta otra cuenta, Wunderkind. Invierte las ganancias en plata y las conserva en su manita caliente.
– ¿En otras ocasiones ocurre algo similar?
– Por lo que veo, en cada maldita oportunidad. Gana dinero con compras anticipadas, las arroja en una posición de error para absorber las ganancias y las traslada a la misma cuenta.
– ¿Wunderkind?
– En efecto.
Stern se lo explicó a sí mismo para estar seguro de que comprendía: era complicado sacar las ganancias de una compra anticipada de la cuenta de errores. Una vez que tenía las ganancias en la mano, compraba nuevos contratos, cometiendo algún error que hiciera ingresar la nueva transacción en la cuenta de errores; cuando la cuenta de errores pagaba la nueva posición, se transfería a la cuenta de Wunderkind, fuera esto lo que fuese. Por eso Dixon le había dirigido esa mirada taimada en el campo de golf.
– ¿Y qué pasa con todas las imposiciones de la cuenta Wunderkind?
– No lo sé, porque todavía no tengo los registros. Quizá las cerró y se guardó el dinero en el bolsillo.
– ¿Y qué significa Wunderkind?
– Lo ignoro. Tal vez sea el nombre que figura en la cuenta. Lo único que sé, por el número, es que se trata de una cuenta empresarial.
Stern asintió. Conque la carrera entraba en la recta final. Si el gobierno demostraba que Dixon controlaba la cuenta Wunderkind, tendría la prueba que necesitaba para culparlo de todo. Pero por la expresión de Dixon en el campo de golf, era probable que su cuñado se reservara otro truco, otro modo sagaz de evitar que los federales le atribuyeran esos dólares sucios. Una cuenta empresarial. Tal vez las acciones de la compañía estaban en un fondo fiduciario, controlado y financiado desde el exterior. Durante la investigación del Servicio Fiscal Interno, años atrás, Stern había visto a Dixon realizar estas triquiñuelas, que habrían enorgullecido a la CIA. John aún constituía su principal preocupación: ¿qué le diría al gobierno? Si ponía trabas o decía la verdad a medias, Klonsky y Sennett lo amenazarían con procesarlo, y en serio. Stern meneó la cabeza al pensar en la delicada situación del yerno.
Pidió a Margy que se asegurara de reunir los documentos el lunes, antes de comparecer.
Читать дальше