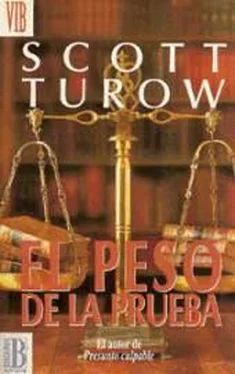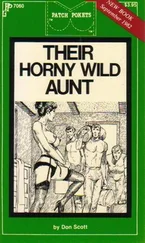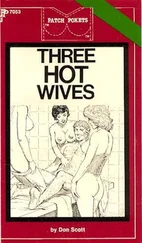– Desde luego. Trabajaré todo el fin de semana. No es la primera vez. Tal vez llegue allí el domingo por la noche -anunció Margy con un suspiro-. Me alojaré junto al Gresham.
– Ah, sí -dijo Stern-. Veo que Claudia me llama. Debe de ser urgente. Muchas gracias -le dijo a Margy-, muchas gracias.
Colgó sintiéndose inquieto, agradecido y libre.
La semana anterior, Stern había vuelto dos veces a su casa por la mañana para cambiarse y mirar la correspondencia, tras pasar la noche con Helen. Habían salido tres veces desde la velada en la sinfónica -cena, teatro-, y ella había demostrado en cada ocasión su aptitud para ayudarlo a barrer el peso muerto de una vida arruinada. Con Helen, sólo oía esa cautivante risa musical, una voz clara y firme, y sentía desde luego la apremiante palpitación de una renovada vida romántica. La tierna y dulce Helen se empeñaba en mejorarlo.
En la correspondencia del día anterior, Stern halló esa mañana otra copia de la cuenta de Westlab, esta vez un formulario rosado, con un sello en letras de imprenta rojas que decía «ATRASADO». Sí, ya lo creo, pensó. Stern sospechaba que, dada la naturaleza del problema, Clara había consultado a un médico que fuera mujer; revisó de nuevo la agenda de Clara en busca de un nombre, pero sabía que sería en vano. ¿Qué podría decirle esa doctora? ¿Qué podría cambiar? Pero su curiosidad no era del todo racional. Tomó este aviso atrasado como un guiño del destino y, en cuanto estuvo vestido, salió con la cuenta de Westlab y la libreta de cheques en la mano a buscar el sitio donde, a principios de marzo, una muestra perteneciente a Clara se había cultivado, examinado y etiquetado con precisión clínica. En el coche se preguntó si sería un error y se dijo por centésima vez que el diagnóstico no era la clave del asunto. Clara había tenido razones para sospechar problemas. Sólo en la Biblia y en los cuentos de caballerías los virtuosos mantenían relaciones sexuales en sueños.
Stern no había reconocido la dirección del laboratorio, pero la guía de calles la situaba en un callejón entre dos avenidas comerciales, a cinco o seis manzanas del hogar de los Stern en Riverside. Allí estaba, un edificio bajo de ladrillos con ventanas de madera, al estilo de los años cincuenta. Había pasado frente a Westlab durante veinte años sin reparar nunca en él. Más allá de las puertas acristaladas del edificio había poco espacio público, una pequeña zona de espera con cuatro asientos de plástico sujetos a una barra de acero y un tabique transparente. En la ventanilla preguntó por Liz. La llamaron y acudió. Era tal como la había descrito Radczyk, morena y menuda, con cabello corto y negro cortado en un flequillo que le enmarcaba la cara. Llevaba pantalones grises y bastante maquillaje, y delineador en abundancia bajo las pestañas inferiores. Le dirigió una sonrisa simpática; estaba acostumbrada a tratar con el público.
– Soy el señor Stern -se presentó-. Enviaron esta factura a mi esposa poco antes de su fallecimiento a finales de marzo. En la confusión del momento, temo que la olvidé.
– Oh, no hay problema -exclamó Liz, agitando la mano en un gesto de absolución.
Él aguardó un instante.
– Probablemente también hubiera honorarios médicos. Nunca los recibimos o se traspapelaron. Me gustaría ponerme en contacto con el doctor para cerciorarme de que no hayan pasado por alto esa factura, pero no sé bien quién era. ¿Puede darme el nombre del facultativo que solicitó el análisis? Si hay algún contratiempo, soy albacea del testamento de mi esposa…
– Oh, no. -Liz agitó nuevamente la mano y desapareció al instante con la copia de la factura de Westlab, perdiéndose en un espacio iluminado por rutilantes tubos fluorescentes. Desde alguna parte llegaba un vago olor antiséptico. Tras examinar los archivos, Liz consultó a otra mujer y luego regresó ojeando una carpeta. Habló antes de llegar a la ventanilla.
Stern creyó no entender el nombre que le decía.
– ¿Cómo ha dicho?
– ¿Lo conoce usted? ¿El doctor Nathaniel Cawley? Tiene el consultorio en Grove. A tres calles de aquí. Tome la dirección.
Puso la carpeta delante de Stern y le mostró la solicitud de análisis, un formulario largo con letra pequeña y casilleros, llenados con indescifrables garabatos de médico. El nombre y la dirección profesional de Nate aparecían en la parte superior del formulario, no cabía duda de que él había solicitado los análisis: firmaba con un garabato y había escrito «Cultivo vírico para HSV -2»en un recuadro al pie de la página.
Con un repentino escalofrío, Stern alzó los ojos y vio que Liz lo miraba con extrañeza. Tal vez le llamaba la atención su desconcierto o se había acordado de Radzcyk, o al fin había visto para qué era el análisis. Stern decidió seguir fingiendo. Sacó la pluma de oro del bolsillo interior para anotar la dirección de Nate. Pero no tenía papel a mano, así que se alejó sin decir palabra.
– ¿Usted quería pagar esto? -lo interrumpió Liz, cogiendo la factura.
Extendió el cheque con manos trémulas. No lograba trazar bien los números y tuvo que romper el primer cheque.
¡Nate! Ya en el exterior, Stern se desplomó en el cuero color cereza del asiento delantero del Cadillac. Sin duda había una explicación. Como que bebía demasiado o que estaba agobiado por las complicaciones de su vida personal, Nate había pasado esto por alto. No obstante, Stern estaba confuso. Nate a veces era desordenado, pero no distraído. Le alarmaba pensar que un médico se mostrara imprevisible o impreciso. El coche de Stern tenía teléfono. Stern nunca lo usaba -su viaje diario a la oficina no duraba más de diez minutos y podía ir caminando a ambos tribunales-, pero como le gustaban los aparatos había dejado que Claudia le consiguiera un número y a veces lo usaba. Lo conectó, marcó el número de información y luego el del consultorio de Nate.
– No está aquí. ¿Puedo ayudarle, señor Stern?
– Tengo que hablar con él. -Ya había sido bastante amable con Nate. Se creía con derecho a una respuesta inmediata-. Es una especie de emergencia.
La enfermera hizo una pausa. Stern sabía lo que estaba pensando: con los pacientes todo eran urgencias.
– Está en el hospital. -Ella dictó el número-. Puede usted tratar de encontrarlo, pero está haciendo su ronda y no sé si dará con él. Le diré que lo llame.
Stern dejó sus números -oficina, coche, casa- y llamó al hospital. Cuando dio con la encargada de mensajes, describió el recado como urgente. Detrás de él, cerca de las puertas de Westlab, una madre arrastraba a un niño hacia el edificio. Stern se volvió para observar la escena. El niño por lo visto sabía lo que le esperaba, pues se resistía ferozmente, arrojándose al suelo. La madre tampoco pudo más y al fin Stern notó que ella también lloraba.
– Soy el doctor Cawley.
– Nate, Sandy Stern.
– ¿Sandy?
Había un dejo de frustración o incredulidad en la voz.
– Será sólo un momento. Necesito hablar contigo acerca de Clara.
– ¿Clara? Por Dios, Sandy, estoy haciendo mi ronda en el hospital. -Nate tardó un instante en dominarse-. Sandy, ¿te puedo llamar más tarde?
– Nate, te pido disculpas, pero…
– Mira, Sandy, ¿es por lo de Westlab? ¿Por eso llamas? Recibí tus mensajes.
Nate, tal como él había previsto, iba a dar explicaciones. En un instante de lucidez, Stern comprendió que parecería tonto e impulsivo, y sintió la tentación de colgar.
– Sé que es una obsesión tonta, Nate, pero…
Nate se apresuró a interrumpirlo de nuevo.
– No, no, Sandy. Es culpa mía. Lamento que hayas tenido que perseguirme, pero he hecho averiguaciones. ¿De acuerdo? Registré mis fichas, llamé a Westlab y nadie sabe de qué se trata. Allí no tienen ningún registro, y yo tampoco, así que no sé qué decirte. Es sólo un error, sin duda. ¿De acuerdo? Todos hemos investigado a fondo. Olvídalo. ¿Vale?
Читать дальше