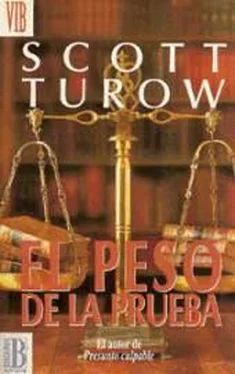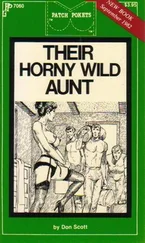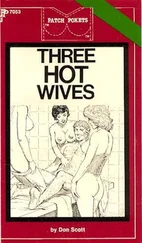Más de cuatro décadas después, Alejandro Stern regresó a esa ciudad; era un hombre eminente con sus propios problemas. En el quinto piso de la Bolsa de Chicago esperó en la sala de Maison Dixon hojeando documentos que en realidad no comprendía. Fuera, en la vasta sala de transacciones de MD, unos ochenta hombres y mujeres en ropa informal trabajaban activamente detrás de una centralita donde parpadeaban veinte líneas y una hilera de tubos de rayos catódicos. En esas pantallas relucientes fluctuaban cifras que centelleaban como peces en el mar: dólares y centavos, guisantes y aceites, la jerga de los mercados: alto, bajo, abierto, volumen, cambio. Los teléfonos gorjeaban y diferentes voces pugnaban por hacerse oír. «¿Alguien quiere comprar viejos bonos a seis más?» «Está en marcha, en marcha.» «Te apuntaré en marcos alemanes.» Entre una llamada y otra, esos jóvenes, que manejaban cuentas de clientes y de la empresa, lanzaban comentarios sardónicos. Un sujeto gemía con acento burlón: «Oh, el mercado, es como una mujer, primero te quiere, después no, nunca se decide». Una atractiva rubia que tenía al lado le respondió clavando el dedo medio en el aire.
– ¿Lo has entendido?
Margy Allison, la operadora principal de Dixon, había regresado un instante para ver cómo andaban las cosas. Había pasado casi toda su vida adulta en este negocio, casi exclusivamente en Maison Dixon, y al parecer aún la excitaba. Parecía sugerir que no había nada complicado en las pilas de papel que rodeaban a Stern; hasta una tonta muchacha de Oklahoma podía entenderlo. A Margy le gustaba ofrecer números así para diversión de sus amigos del norte. Aunque tenía título universitario, prefería la pose de tosca muchacha pueblerina.
– Creo que necesitaremos un contable -dijo Stern.
Margy hizo una mueca. Era la encargada de pagos y tenía fama de cerrar bien los puños. Cada vez que firmaba un cheque contaba cuántas cosas se compraban en el campo con un dólar.
– Yo puedo organizar ese material.
Sin duda era capaz, pero no tendría tiempo. Con la introducción de las transacciones internacionales y las sesiones nocturnas de los mercados, Maison Dixon estaba abierta las veinticuatro horas y a cada momento había problemas que resolver. Margy siempre tenía ante sus puertas una fila de escribientes, secretarias y recaderos con chaquetas abolsadas y grandes placas de plástico en los bolsillos delanteros. Stern le dijo que ella no tendría tiempo para dedicar las horas que ese trabajo requería.
– Si piensas cobrarnos tu habitual tarifa por horas, Sandy, puedo invertir mucho tiempo. -Margy sonrió, pero había dicho lo que quería-. Sin duda estás en una de esas enormes habitaciones de hotel que tomas cuando pagamos nosotros, tan grande como para representar esa ópera de los elefantes. Podemos llevar estos documentos allá y examinarlos. Siempre, desde luego -Margy parpadeó-, que quieras correr el riesgo de estar a solas conmigo.
Adoptó el papel de vampiresa, una atleta sexual femenina. Formaba parte de su papel de muchacha de campo dura, la clase de mujer que uno imaginaba fumando un cigarrillo en el bar de un hotelucho. Stern no sabía cuál era la verdad, pero ella lo había provocado a menudo con los años, tal vez como un modo de adularlo o quizá porque suponía que era inofensivo. Ahora, la mera sugerencia bastaba para excitarlo. Siendo Stern como era, cambió de tema.
– ¿Tienen algo que ver estos documentos con la cuenta de errores, Margy? -preguntó, recordando la reciente llamada telefónica de Dixon.
– ¿También quieren eso?
Margy, casi tan irritada como Dixon por la insistencia del gobierno, fue a buscar un empleado que reuniera los datos de la cuenta de errores. Por eso Stern viajaba adonde estaban los documentos. Siempre se necesitaba algo.
Stern suponía que en algún momento de los últimos veinte años Margy había sido una de las amantes de Dixon. Quizá casi todo el tiempo. Era demasiado atractiva para no haber llamado la atención de Dixon. Pero las cosas no habían salido bien. Stern se sorprendió de la cantidad de conjeturas que realizaba acerca de este tema. Gradualmente había llenado las lagunas, había comprobado sus especulaciones con observaciones y las había dado por ciertas. Pensaba que Margy había esperado mucho tiempo a que Dixon abandonara a Silvia; que ella era el núcleo de la crisis que había estallado años atrás cuando Silvia echó a Dixon de la casa; y que había dado la batalla por perdida cuando Dixon regresó al hogar. Durante un par de años Margy había trabajado en otra compañía. Pero no había manera de administrar MD sin ella. Hasta Silvia lo habría reconocido. Se le ofreció Chicago como una zona propia, y el título de presidente de media docena de sucursales, por no mencionar un generoso ingreso anual. Ella había aceptado las condiciones, fiel a los negocios de Dixon, y tal vez incluso a él, la rechazada y heroica mujer de una de esas baladas rurales que tarareaba desde la infancia. Ésa era la imagen que evocaba Margy: una de esas mujeres sureñas que se erguían en el escenario con voz vibrante, cabello tonsurado y maquillaje, tristes y fascinantes, duras y sabias.
Al fin llegó el empleado. Los registros de la cuenta de errores fueron a parar a la mesa junto con el resto. Stern contempló los documentos, pero supo que no iba a ninguna parte. Cada vez que Stern se hallaba en una habitación llena de papeles maldecía la avaricia que lo llevaba a desempeñar lo que decorosamente se llamaba «tarea oficinesca» para una clientela de embaucadores de traje y corbata que ocultaban sus delitos causando estragos en los bosques.
Margy reapareció, apoyándose la cara en la mano manicurada y recostándose lánguidamente en la jamba de metal. El desconcierto de Stern era evidente, pero Margy sonrió con indulgencia; Stern siempre le había caído bien.
– ¿Quieres que te ayude? Lo haré con gusto, en serio. Haremos como te he dicho. Lárgate de aquí. Dame un cuarto de hora.
Fue más de una hora y media, pero al fin uno de los mensajeros bajó cuatro cajas de documentos y los cargó en el coche de Margy. Ella avanzó por las sinuosas calles del Loop [3]hacia el Ritz. Conducía el automóvil, un modelo rojo extranjero, como un piloto de pruebas. La madre de Stern había sido nerviosa e histérica. Clara era suave y digna. Eso era para Stern la gama conocida de conducta femenina. Esta mujer, a decir verdad, era más fuerte que él. Podía atravesar con mayor rapidez una pista con obstáculos o resistir más tiempo a la tortura. Al observarla, se sintió admirado e intimidado.
Esta evidencia de las aptitudes de Margy decía mucho de Dixon, pensó Stern de pronto. Era un error verlo como un mero conquistador lascivo que tallaba muescas en la pistola o reunía mariposas para la colección. Dixon valoraba a las mujeres, confiaba en ellas, escuchaba sus consejos. En presencia de una mujer daba rienda suelta a su encanto y su humor, una energía casi eléctrica. Incluso Stern, a pesar de su innata rivalidad, simpatizaba más con él. Por otra parte, las mujeres respondían a las atenciones de Dixon. Era una de las simetrías de la naturaleza.
Claro que esas atenciones no eran desinteresadas. Con Dixon siempre convenía tener en cuenta las segundas intenciones. Los mercados, tensos, veloces, agotadores, estaban llenos de drogadictos y alcohólicos; Dixon buscaba un alivio más natural: follar. La cremallera más rápida del Oeste, lo habían llamado en una ocasión. Stern no conocía los detalles. Era el cuñado, desde luego, el aliado de sangre de Silvia, y Dixon no era tan tonto como para poner a prueba la lealtad de Stern. Pero nadie, y menos Dixon, podía guardar en total secreto una ocupación tan permanente. A veces su puro deleite lo superaba y se confiaba a Stern como a tantos otros hombres. Dixon, por ejemplo, tenía la costumbre de registrar el número exacto de mujeres que veía al día y que le inspiraban las fantasías más elementales. «Treinta y una», decía, cuando lo saludaba una empleada de hotel. «Treinta y dos», cuando miraba por la ventana y veía una mujer subiendo a un autobús. Un año, en el Rose Bowl, afirmó haber visto doscientas sesenta y tres entre estudiantes y animadoras a la mitad del partido, a pesar de que lo seguía atentamente.
Читать дальше