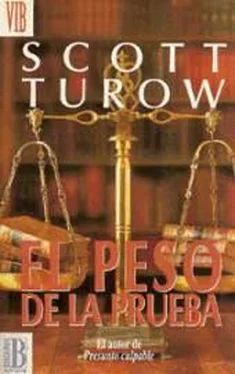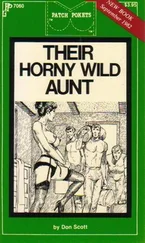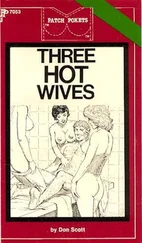– Cielos. -Stern se llevó una mano a la boca-. Tengo una idea. -Clara había recibido la cuenta, pero no el resultado del análisis. Eso habría sido, como sugería Nate, para alguien más: Kate. Análisis de embarazo u otra cosa. Kate había dicho que habían tenido problemas. Tal vez se los había confiado a la madre, quien, como de costumbre, habría insistido en ayudar con los gastos. Eso explicaría que a Kate la afectara tanto que Clara hubiera muerto sin saber que había sido un éxito médico, y por qué no habían recibido ninguna factura de médico. Algo se agitó en él, pero de pronto todo se asentó con la solidez de una respuesta correcta-. Sospecho, Nate, que esto está relacionado con el embarazo de Kate.
– Claro -dijo Nate. De pronto se le iluminó el semblante-. Eso ha de ser.
Se dirigió de inmediato a la puerta, feliz de haber solucionado el asunto.
– Nate, si tengo más preguntas, tal vez te pida que llames al laboratorio de todos modos.
– Claro -respondió Nate-. No hay problema. Tan sólo telefonea.
Al salir, Nate se volvió para saludar a Helen con la mano. Helen aún tenía la mano levantada con aire tristón cuando Stern regresó. Se había quedado sentada, sin comer. Sin duda sabía que el hechizo se había roto. Era evidente en él, la conspicua presencia del misterio de Clara, las muchas complicaciones. Era un pez en una red. Ahora nada cambiaría eso.
– Te pido disculpas -dijo Stern-. Tenía que hacer ciertas preguntas. Él fue el médico de Clara.
– También es el mío -comentó Helen.
– Ah, así pues lo conoces.
Helen empezó a comer. Había música en la radio: Brahms. Stern se sentó en la silla de mimbre con plena conciencia de su peso, de su sustancia terrenal. El dolor volvía a agobiarlo.
– ¿Clara estaba enferma, Sandy? No lo sabía.
– Al parecer, no.
Stern dio breves explicaciones. La factura. Sus pensamientos. Helen, que los había conocido a ambos tanto tiempo, asentía a cada palabra con una mirada intensa.
– Entiendo -dijo.
Ambos callaron.
– Ignoro por qué ocurrió esto -espetó de repente Stern. Ante otras mil preguntas, tácitas y abiertas, había conservado un digno silencio que implicaba que el tema le resultaba demasiado doloroso. Pero Helen Dudak era un alma demasiado cálida para recibir solamente respuestas tan cortantes-. Supongo que la gente habla del asunto.
Hacía tiempo que quería hacerle esa pregunta a alguien.
– ¿Acaso me creerías si lo negara?
Él sonrió.
– ¿Y qué dicen?
– Cosas tontas. Cosas agradables. ¿Quién conoce la vida de los demás, Sandy? Me refiero a conocerla de verdad. La gente está desconcertada, claro. Nadie está seguro de haber conocido a Clara. Ella era muy poco comunicativa.
– En efecto -murmuró Stern, torciendo el gesto.
Helen evaluó la respuesta.
– Debes de estar muy furioso -dijo al fin.
A la rueda de emociones hirvientes, la tensa angustia, el profundo abatimiento, Stern no le había dado este nombre. Pero desde luego, ella tenía razón. En la hondura de los huesos, como una dosis de radiación, sentía el ardor de intensas emociones, furia era la palabra adecuada. Nunca le había gustado esta sensación. Digno hijo de su madre, el hermano de Jacobo había crecido pensando que la furia era una emoción adjudicada a otros por arreglo previo. Él era un hombre sereno. Ahora, cierta vergüenza lo volvió reacio a dar su pleno acuerdo.
– Supongo que sí -admitió.
– Sería comprensible -continuó Helen.
Mascando un bocado, él meneó la cabeza.
– Sin embargo, no es eso lo que predomina.
– ¿No?
Stern negó de nuevo con un gesto. La tremenda agitación de sus emociones, siempre presentes, le hacía imposible obedecer a su habitual reserva.
– Dudo de mí. He fracasado. -Con estas palabras y su fatal precisión, tuvo la sensación de haberse atravesado con una flecha-. Está claro.
– ¿Y qué me dices de ella? -preguntó Helen.
Alzó los ojos, pero Stern advirtió que ella medía las preguntas, palpando las regiones de ternura para ver hasta dónde podía sondear. Stern decidió que era una representación admirable.
– ¿Clara fracasó?
Helen no respondió. Reflexionó sobre la pregunta. Stern entendía la sugerencia, pero no podía pronunciar en voz alta una palabra que colgaba en el aire como humo: «traición.» El misterio de la situación era más profundo y complicado. Comprendió por primera vez que se había empeñado en no pronunciarse sobre el asunto. De nuevo, sin decir palabra, meneó la cabeza: algo que no debía saber ni decir.
Helen aguardó un instante.
– No puedes juzgarlo todo por el final, Sandy.
Stern asintió. Helen tenía parte de razón.
– Hablo por experiencia. Lograsteis algo magnífico entre los dos. Formabais una pareja maravillosa.
– Oh, sí -dijo Stern-. A mí me gustaba hablar y a ella no.
Helen sonrió pero se reclinó para observarlo con cierto distanciamiento.
– Eres demasiado cruel contigo mismo. -Le cogió la muñeca y él reaccionó, a pesar de su abatimiento, ante las sensaciones de un contacto femenino- ¿Soy buena amiga? ¿Puedo hacer una sugerencia? -Helen tenía las manos bronceadas y fuertes, las uñas sin pintar-. ¿Estás viendo a alguien, Sandy?
¡Cielos, de nuevo! ¿Qué era la moralidad contemporánea?
– Helen, claro que no.
Mirando el plato, Helen Dudak reprimió una sonrisa.
– Me refería a un terapeuta.
– Ah -dijo Stern. Su impulso inicial fue categórico, pero simplemente respondió-: Por ahora no.
– Podría ser de ayuda.
– ¿Es una opinión informada?
– Claro que sí. Un divorcio en la madurez es más duro que un partido de hockey.
El tono jovial hizo sonreír a Stern. Notaba que Helen venía de la escuela del autoperfeccionamiento. Casi una ciudadana del siglo pasado. Creía en la fuerza de la voluntad, o, como se decía ahora, en la autodeterminación. Todos somos existencialistas y podríamos ser lo que quisiéramos con las indicaciones adecuadas. ¿Algo te fastidia en ti mismo? Sácalo. Deja que el psiquiatra te dé un toque nuevo. Una vena profundamente conservadora inducía a Stern a desconfiar de estas conclusiones. Era mucho más difícil que eso. Comprendió que Helen y él se atenían a credos filosóficos diferentes. Optó por usar una broma como salida diplomática.
– En cambio hablaré contigo.
– Acepto -dijo Helen.
Sonrieron, celebrando haber sobrevivido a un instante difícil, pero guardaron unos segundos de silencio. Helen al fin preguntó por Kate. Durante el resto de la cena pisaron un terreno seguro, hablando de sus hijos.
A las nueve ella se levantó. Iba a llegar tarde a la reunión. Stern la acompañó hasta la puerta, agradeciéndole la comida.
– Eres una buena amiga, Helen.
– Eso me proponía ser -respondió ella.
– Ha sido la velada más grata que he tenido en mucho tiempo. -Descubrió, al decirlo, que había en ello una gran verdad. Impulsado por la gratitud, añadió-: Debemos repetirlo.
– De acuerdo -aceptó Helen.
Se miraron unos instantes. Él era demasiado novato en estos asuntos para comprender en qué se metía con estas palabras. Sin saber qué hacer, le cogió la mano y se la besó cortésmente.
Helen alzó los ojos mientras abría la puerta.
– Cielos -exclamó-. ¡Realmente encantador!
Meneó la cabeza y se alejó riendo con su enorme cartera y el impermeable marrón.
A veces Stern se aventuraba hasta el lejano barrio donde Kate y John habían comprado una pequeña casa suburbana, recién construida y frágil como un juguete, para cenar. La casa estaba tan lejos del centro que todavía había maizales y la tierra llegaba hasta la puerta delantera, pues Kate y John aún no habían podido plantar césped. En el frente se erguía un arbolito joven y delgado, cuyas hojas diminutas susurraban como encaje cuando soplaba el viento.
Читать дальше