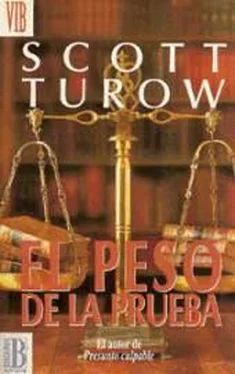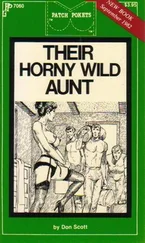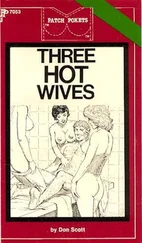– Asuntos personales -respondió Dixon.
Stern se humedeció los labios. Dixon era un experto en parquedad. A veces había cierta camaradería entre Stern y el cuñado. Dixon era un hombre sagaz con un agradable sentido del humor y a veces resultaba fácil disfrutar de su compañía. Él y Stern iban juntos a ver partidos de béisbol y competían en los deportes que Stern podía practicar. A los dos les gustaban los aparatos y había dos tiendas de la calle Charles Este que sólo visitaban juntos, una tarde al año. Sin embargo siempre habían existido límites absolutos, establecidos por una tácita mezcla de rivalidad, reprobación, desconfianza. Stern permitía que Dixon le callara cosas a menudo. No quería una lista de las aventuras amorosas de Dixon ni de sus prácticas dudosas. Con los años esta relación abogado-cliente había resultado más grata para ambos que todo intento de fingir una intimidad familiar. Stern sólo preguntaba lo que la ley exigía con sus rigores y sus reglas, y Dixon escuchaba con atención y respondía con cautela.
– ¿Te refieres a asuntos realmente personales, Dixon? ¿Datos que te pertenecen sólo a ti y no a la empresa, que se prepararon fuera de la empresa y a los cuales no das acceso al personal de la empresa?
– Exacto. ¿Pueden conseguir eso con una citación?
Stern reflexionó. Nunca era partidario de dar estas opiniones en el aire. El cliente siempre ocultaba algún detalle que lo alteraba todo.
– En general, no se te puede obligar a entregar datos personales, salvo con garantía de inmunidad. Es improbable que eso ocurra en este momento de la investigación. Claro que una orden de registro es otra cuestión.
– ¿Orden de registro?
– Las investigaciones de agencias de corretaje a veces son muy desagradables. Según lo que busquen los fiscales, a veces deciden echar mano de todos tus documentos. Si empiezan por la oficina y consideran que faltan documentos, examinarán tu casa.
– ¿Será mejor que traslade ese material? ¿Eso me aconsejas?
– Sólo si te preocupa que caiga en manos del gobierno. Si esa idea te molesta por alguna razón, quizá te convenga guardar la caja fuerte en algún lugar menos accesible.
– ¿Dónde?
– ¿Qué tamaño tiene? -preguntó Stern.
– Treinta por treinta -dijo Dixon.
– Entonces puedes mandarla aquí. Los fiscales federales son reacios, aún hoy, a investigar las oficinas de abogados. La orden requiere aprobación especial del Departamento de Justicia de Washington, y ese procedimiento apesta a violación del derecho de contratar abogados. Es muy poco metódico, desde la perspectiva oficial.
– ¿Y cómo consigo la caja fuerte, si necesito algo?
Stern rehusó decir lo evidente. Dixon ya había dejado en claro que no tenía intención de mostrarle el contenido.
– Te daré una llave de la oficina. Ven a mirar cuando quieras. O, mejor aún, ¿qué te parecería otro abogado que no esté involucrado en este asunto? La oficina de Wally Marmon sería excelente.
Era la gran compañía que representaba a Dixon en asuntos convencionales de negocios que Stern rehusaba manejar.
Dixon soltó un gruñido.
– Me cobrará alquiler -objetó Dixon-. Por hora. Y se pondría nervioso. Ya conoces a Wally.
Tal vez Dixon tuviera razón en ese sentido.
– Si no te convence este arreglo, Dixon, deja la caja donde está. O llévala a casa. Como abogado tuyo, preferiría verla aquí.
Sería mejor tener la zona íntima de Dixon claramente delimitada. Sólo Dios sabía dónde terminaría todo si Dixon tenía acceso permanente a una caja negra donde podía guardar cualquier documento buscado por el gobierno y cuyo contenido lo ponía nervioso. Tanto el cliente como el abogado podían llegar a lamentarlo mucho.
Al fin, Dixon dijo que enviaría la caja la semana siguiente.
– Encárgate tú de todo -decidió Stern-. Si sólo tú sabes dónde está la caja, nadie puede indicar al gobierno dónde buscarla.
– ¿Qué significa eso? -preguntó Dixon.
Stern esperó de nuevo. No quería alarmarlo. Por otra parte…
– Dixon, debo decirte que estoy convencido de que el gobierno tiene un informante.
– ¿Un informante?
– Alguien que está cerca de ti o de la empresa. La información de que dispone el gobierno es demasiado precisa. Las transacciones. Tu banco. Quién se encarga del procedimiento de datos. Además, lo que desean dar a conocer presenta un extraño orden. Sospecho que les interesa desorientarte en cuanto a sus fuentes de información.
– Creo que les interesa demostrar su puñetera astucia -masculló Dixon.
– Debes reflexionar acerca de esto, Dixon. La identidad del informador podría ser fundamental para nosotros.
– Olvídalo, Stern. No sabes cómo es. Cada chacal de la Bolsa de Kindle que haya querido clavarme los colmillos en los cuartos traseros puede estar pasando datos a esos tíos. -Dixon usaba un tono amargo cuando se refería a sus críticos y competidores-. Pero yo reiré último. Recuerda lo que te digo. Recuérdalo bien. Ahora cerraré el pico, porque tú me lo aconsejas. Pero cuando todo esto haya terminado, todavía estaré en pie, y saldaré algunas cuentas.
Dixon no estaba habituado a ser vulnerable ni a sufrir restricciones. La necesidad de ambas cosas lo enfurecía. Continuó junto al teléfono un instante más, jadeando como un toro. Tras lanzar sus promesas de triunfo y venganza, no tenía más que decir. Tal vez reconocía la futilidad de esas palabras. El gobierno continuaría exigiendo documentos, asustando a sus clientes, cortejando a sus enemigos, examinando cada conexión mundana que él valorase. A través de la distancia de dos condados, Dixon parecía reflexionar sobre su mundo de secretos expuestos. Eso era lo que siempre lo había protegido: no sus amistades o alianzas, ya que tenía pocas. Ni siquiera su fortuna o el poder de su personalidad.
Dixon era como Calibán o como Dios: inescrutable. Las actuales circunstancias lo ofendían profundamente.
– Ya verás -repitió Dixon antes de colgar.
– No hagas nada -dijo la mujer del otro lado de la línea-. Te llevaré la cena.
– ¿Quién habla? -preguntó Stern-. ¿Helen?
– Sí, claro, soy Helen. Espero no molestarte. Tan sólo pasaré y me iré. Tengo una reunión.
Debía de haber llamado a intervalos de cuarto de hora, pues él había estado en casa sólo unos instantes.
– Eres muy amable -agradeció Stern, mirando el inidentificable guiso que ya se descongelaba en el fregadero-. Ven.
De manera que la nación de las mujeres reaparece. Claro que Helen Dudak tal vez no tenía interés en ser directa. Los Dudak y los Stern habían intercambiado favores durante veinte años. Como parejas, habían estado vinculados principalmente por los hijos. Kate había sido la mejor amiga de Maxine, hija mayor de Helen. Las dos familias tenían las mismas ideas acerca de cosas que parecían de suma importancia cuando se llevaba una familia: pedir permiso antes de levantarse de la mesa, la cantidad de golosinas admisibles por día, la edad correcta para conducir solo o para salir de noche con un chico. Los Dudak eran gente agradable, de principios, con valores razonables, preocupados por sus hijos. La relación se había asentado sobre ese terreno estrecho pero firme. Stern apenas conocía el mundo interior de Helen. Clara nunca había considerado a Miles y Helen como una pareja interesante y en los últimos años, ante los muchos cambios, las relaciones se habían modificado un poco. Maxine había estudiado administración de empresas, se había casado y vivía en St. Louis; Helen se había divorciado de Miles Dudak hacía tres años. Avispada, curiosa, independiente, estaba resuelta a superar el patetismo y la humillación de las tristes circunstancias en que su esposo, rico propietario de una compañía de fabricación de embalajes, con quien había vivido más de veinte años, se había largado para casarse pocos meses después con una secretaria de treinta.
Читать дальше