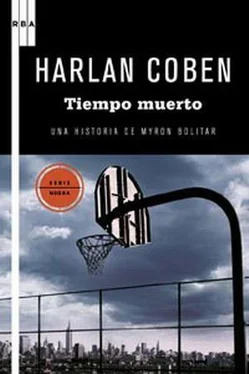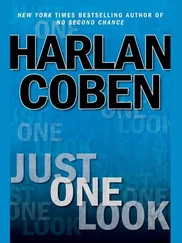– Para empezar, ¿puede decirme quién utilizó ese teléfono público a las nueve y dieciocho minutos de la noche del sábado pasado?
Héctor alzó un dedo, implorando paciencia. Gritó algo en español a la mujer (¿su esposa, quizá?) que se ocupaba de la caja registradora. La mujer gritó algo a su vez. Cerró el cajón y se acercó a ellos. Myron reparó en que Héctor lo miraba de una forma extraña. ¿Empezaba a sospechar que era un farsante? Cabía esa posibilidad. Pero Myron lo miró fijamente sin pestañear, y Héctor desvió la vista al instante. Tal vez sospechara, pero no lo suficiente para arriesgarse a ofender a un burócrata todopoderoso poniendo en entredicho su autoridad.
Héctor susurró algo a la mujer, que respondió en susurros también. Héctor asintió con la cabeza, se volvió hacia Myron y dijo:
– Debería haberlo imaginado.
– ¿El qué?
– Fue Sally.
– ¿Quién?
– Creo que fue Sally. Mi mujer la vio telefonear a esa hora aproximadamente, pero dijo que sólo había hablado un par de minutos.
– ¿Sally tiene apellido?
– Guerro.
– ¿Está aquí ahora?
Héctor negó con la cabeza.
– No ha venido desde el sábado por la noche. Por eso he dicho que ya me lo imaginaba. Me mete en líos y luego se larga.
– ¿Ha llamado para avisar de que estaba enferma? -preguntó.
– No, señor. Se largó sin más.
– ¿Tiene su dirección?
– Me parece que sí. Déjeme ver. -Sacó una caja grande de cartón. Detrás de él, la plancha siseó cuando la masa para crepes entró en contacto con el metal caliente. La caja contenía carpetas de todos los colores. Héctor extrajo una y la abrió. Fue pasando las hojas, encontró la que buscaba y frunció el entrecejo.
– ¿Qué pasa? -preguntó Myron.
– Sally no nos dio su dirección -le respondió Héctor.
– ¿Y el número de teléfono?
– No. -Héctor alzó la vista-. Dijo que no tenía teléfono. Por eso utilizaba tanto el de la parte de atrás.
– ¿Puede describirme a la señora Guerro?
Héctor pareció sentirse incómodo de repente. Miró a su mujer y carraspeó.
– Eh…, tenía el cabello castaño -empezó-. Entre metro sesenta y metro sesenta y cinco de estatura.
– ¿Algo más?
– Ojos pardos, creo. -Héctor hizo una pausa y añadió-: Eso es todo.
– ¿Cuántos años calcula que tiene?
Héctor echó un vistazo a la carpeta.
– Según lo que pone aquí, cuarenta y cinco.
– ¿Cuánto tiempo trabajó para usted?
– Dos meses.
Myron asintió, se frotó la barbilla con energía.
– Por lo que me cuenta, podría tratarse de una mujer que responde al nombre de Carla.
– ¿Carla?
– Una famosa estafadora -continuó Myron-. Hace mucho tiempo que la perseguimos. -Miró a un lado y a otro, como si planeara una conspiración-. ¿Alguna vez la oyó utilizar el nombre de Carla, u oyó que alguien la llamara así?
Héctor miró a su mujer, que negó con la cabeza.
– No, nunca -respondió.
– ¿Venía alguien a verla a menudo?
Una vez más, Héctor miró a su mujer. De nuevo el gesto de negación con la cabeza.
– No vimos a nadie. Era muy reservada.
Myron decidió insistir y confirmar lo que ya sabía. Si Héctor se resistía, daba igual. No tenía nada que perder. Se inclinó hacia delante. Héctor y su mujer lo imitaron.
– Puede que les parezca absurdo -dijo-, pero ¿tenía los pechos grandes?
Los dos asintieron al mismo tiempo.
– Muy grandes -respondió Héctor.
Sospecha confirmada.
Hizo unas cuantas preguntas más, pero ya no obtuvo información de utilidad. Antes de partir les dijo que estaban libres de toda sospecha y podían continuar violando la normativa 124-B sin temor. Héctor casi le besó la mano. Myron se sintió como una rata inmunda. «¿Qué has hecho hoy, Batman? Pues verás, Robin, he empezado aterrorizando a un inmigrante honrado y trabajador con una sarta de mentiras. ¡Joder, Batman, eres genial!» Myron sacudió la cabeza. ¿Qué más podía hacer, arrojarle botellas de cerveza vacías al perro de la salida de incendios?
Myron salió del restaurante Parkview. Pensó en la posibilidad de ir al parque de enfrente, pero ¿y si le entraban unas ganas incontenibles de dar de comer a las ratas? No, no podía correr semejante riesgo. Tendría que mantenerse apartado del parque. Ya estaba de camino hacia el metro de Dyckman Street cuando una voz lo hizo detenerse.
– ¿Busca a Sally?
Myron se volvió. Era el hombre con aspecto de vagabundo que había visto en el restaurante. Estaba sentado en la acera, con la espalda apoyada contra la pared. Sostenía una taza de plástico en la mano.
– ¿La conoce? -preguntó Myron.
– Ella y yo…, ya sabe. -El hombre guiñó un ojo-. Nos conocimos por culpa del maldito teléfono.
– Vaya.
El hombre se levantó. Llevaba una barba gris de tres días que no había crecido lo suficiente para parecerse a las que salían en Corrupci ó n en Miami. Tenía el pelo largo, negro como el carbón.
– Sally no paraba de utilizar mi teléfono. Me cabreaba un montón.
– ¿Su teléfono?
– El teléfono público de atrás -dijo el hombre, y se humedeció los labios-. El que está justo al lado de la puerta de atrás. Paso las horas en el callejón para poder oírlo, ¿sabe? Es como mi teléfono comercial.
Myron no habría sabido calcular su edad. Tenía una expresión juvenil, aunque estragada por el paso de los años, o tal vez por una vida difícil. Su sonrisa dejaba al descubierto el vacío producido por un par de dientes ausentes, lo cual recordó a Myron el clásico villancico Todo lo que quiero por Navidad son mis dos dientes delanteros. Una canción preciosa. Ni juguetes ni consolas Sega. El niño sólo quería sus dos dientes. Cuánto egoísmo.
– Había tenido mi propio teléfono móvil -continuó el hombre-. Dos, de hecho. Pero me los robaron. Además, no funcionan muy bien, sobre todo cerca de edificios altos. Y cualquiera puede escuchar lo que dices, si dispone del equipo adecuado. Yo tengo que guardar en secreto lo que hago. Hay espías por todas partes. Además, dicen que provocan tumores cerebrales. Los electrones, o algo por el estilo. Tumores cerebrales del tamaño de pelotas de playa.
Myron procuró mantenerse inexpresivo.
– Ya veo.
– Sally empezó a utilizarlo. Me cabreaba, ¿sabe? Soy un hombre de negocios. Recibo llamadas importantes. No puedo permitir que la línea esté ocupada. ¿Tengo razón o no?
– Ya lo creo -repuso Myron.
– Soy guionista de Hollywood. -El hombre extendió la mano-. Norman Lowenstein.
Myron intentó recordar el nombre falso que había utilizado en el local de Héctor.
– Bernie Worley.
– Encantado de conocerte, Bernie.
– ¿Sabes dónde vive Sally Guerro?
– Claro. Éramos… -Norman Lowenstein volvió a guiñar un ojo.
– Ya me lo has dicho. ¿Sabrías decirme dónde vive? -insistió Myron.
Norman Lowenstein se humedeció los labios y se rascó el cuello con el índice.
– Las direcciones no se me dan muy bien, pero podría llevarte allí -dijo.
Myron se preguntó cuánto tiempo más podía perder. Poco.
– ¿Te importaría?
– Qué va. Vamos.
– ¿Por dónde?
– La línea A, hasta la calle Ciento veinticinco.
Caminaron hasta el metro.
– ¿Vas mucho al cine, Bernie? -le preguntó Norman.
– Como todo el mundo, más o menos -contestó Myron.
– Voy a contarte algo sobre el mundo del cine -dijo Norman, cada vez más animado-. No todo es glamour y oropeles. Es un negocio de lo más jodido; eso de tener que fabricar sueños para la gente, quiero decir. Todas las puñaladas traperas, todo el dinero, toda la fama y la atención… lo único que consiguen es que la gente se comporte de forma extraña. La Paramount acaba de comprarme un guión. Están negociando con Willis. Bruce Willis. Está muy interesado.
Читать дальше