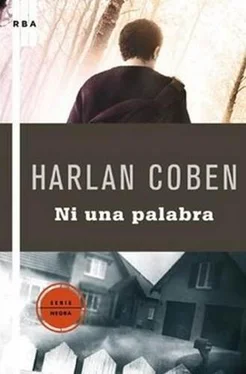– Esperaré a mi abogado -dijo Mike.
– Perfecto -dijo LeCrue-, porque su encantadora abogada acaba de llegar.
Violada.
Después de que Susan dijera esto, más que el silencio las dos sintieron una especie de viento, la sensación de estar perdiendo presión en la cabina, como si toda la cafetería estuviera descendiendo demasiado rápido y sus oídos estuvieran sufriendo.
Violada.
Ilene Goldfarb no sabía qué decir. Había oído muchas malas noticias y había dado muchas ella misma, pero esto era totalmente inesperado. Finalmente se decidió por el tópico, por el comodín casi exento de significado.
– Lo siento.
Los ojos de Susan Loriman no estaban sólo cerrados, sino apretados como los de un niño. Sus manos todavía se agarraban a la taza, protegiéndola. Ilene estuvo a punto de tocarla, pero decidió no hacerlo. La camarera se acercó a ellas, pero Ilene la despidió con un gesto de la cabeza. Susan seguía con los ojos cerrados.
– No se lo conté a Dante.
Un camarero pasó por su lado con una bandeja repleta de platos. Alguien pidió agua. Una mujer en la mesa de al lado intentaba escuchar su conversación, pero Ilene le lanzó una mirada furiosa que la hizo desistir.
– No se lo dije a nadie. Cuando me quedé embarazada, pensé que sería de Dante. Al menos es lo que esperaba. Y cuando nació Lucas supongo que lo supe. Pero lo bloqueé y seguí adelante. Fue hace mucho tiempo.
– ¿No denunció la violación?
Ella negó con la cabeza.
– No se lo diga a nadie, por favor.
– De acuerdo.
Se quedaron un rato en silencio.
– ¿Susan?
– Sé que fue hace mucho tiempo… -empezó Ilene.
– Once años -dijo Susan.
– Sí. Pero quizá le convendría denunciarlo.
– ¿Qué?
– Si lo arrestan, podemos hacerle una prueba. Puede que esté fichado. Los violadores normalmente son reincidentes.
Susan meneó la cabeza.
– Vamos a organizar la campaña de donantes en la escuela.
– ¿Sabe cuál es la probabilidad de encontrar lo que necesitamos?
– Tiene que funcionar.
– Susan, debería ir a la policía.
– Por favor, no insista.
Y entonces una idea curiosa cruzó la cabeza de Ilene.
– ¿Conoce al violador?
– ¿Qué? No.
– Debería pensar en lo que le he dicho.
– No le arrestarán, ¿entendido? Debo irme. -Susan salió del reservado y se puso de pie junto a Ilene-. Si creyera que existe alguna posibilidad de ayudar a mi hijo, lo haría. Pero no existe. Se lo ruego, doctora Goldfarb. Ayúdenos con la campaña de donantes. Ayúdeme a encontrar otro modo. Ahora sabe la verdad, por favor, debe dejarlo así.
En su aula, Joe Lewiston limpió la pizarra con una esponja. Con los años habían cambiado muchas cosas en la enseñanza, como la sustitución de las pizarras verdes por las nuevas blancas y lavables, pero Joe insistía en mantener aquella reliquia de las generaciones anteriores. Había algo en el polvo, en el chasquido de la tiza cuando escribía, y en limpiarla con una esponja que, de alguna manera, lo vinculaba al pasado y le recordaba quién era y qué hacía.
Joe usó la esponja gigante y estaba demasiado mojada. Resbaló agua por la pizarra y él recogió la cascada con la esponja, siguiendo líneas rectas arriba y abajo. Intentó perderse en aquella simple tarea.
Casi lo consiguió.
A aquella aula la llamaba «Tierra de Lewiston». A los niños les chiflaba, pero en realidad no tanto como a él. Deseaba tanto ser diferente, no sólo hacer discursos y enseñar el material requerido y ser fácil de olvidar. Aquél era su lugar. Los alumnos habían escrito diarios y él también. Él leía los de los niños, y les permitía leer el suyo. Nunca gritaba. Cuando un niño hacía algo bien o digno de destacar, ponía una marca junto a su nombre. Cuando el niño se portaba mal, borraba la marca. Era así de simple. No creía en hacer excepciones con los niños ni en hacerles pasar vergüenza.
Veía cómo los demás profesores envejecían, cómo su entusiasmo disminuía con cada clase. El suyo no. Se vestía de un personaje para dar la clase de historia. Montaba cazas del tesoro en las que era necesario resolver problemas matemáticos para encontrar el siguiente objeto. La clase tenía que realizar su propia película. En aquella sala, en la Tierra de Lewiston pasaban muchas cosas buenas, y sólo había habido aquel mal día en que debería haberse quedado en casa porque todavía tenía el estómago dolorido por la gripe estomacal y el aire acondicionado se había estropeado, se encontraba fatal, le estaba subiendo la fiebre y…
¿Por qué decía estas cosas? Dios, había hecho una cosa horrible a aquella niña.
Encendió el ordenador. Le temblaban las manos. Tecleó la dirección de la página de la escuela de su esposa. La contraseña era ahora JoeamaaDolly.
Al correo no le pasaba nada.
Dolly no entendía mucho de ordenadores ni de Internet. Así que Joe se había adelantado y le había cambiado la contraseña. Era por eso por lo que su correo no «funcionaba» como era debido. Ella tenía otra contraseña, y cuando intentaba entrar, no se lo permitía.
Ahora, en la seguridad de aquella aula que tanto amaba, Joe Lewiston comprobó los correos que había recibido Dolly. Esperaba no ver otra vez la misma dirección de envío.
Pero la vio.
Se mordió el labio para no gritar. Tenía un tiempo limitado hasta que Dolly exigiera saber qué le pasaba a su correo. Tenía un día quizá, no más. Y no creía que un día fuera suficiente.
Tia dejó a Jill otra vez en casa de Yasmin. Si a Guy Novak le molestó o le sorprendió, lo disimuló. Tia tampoco tenía tiempo para planteárselo. Fue a toda velocidad a la central del FBI en el 26 de Federal Plaza. Hester Crimstein llegó casi exactamente al mismo tiempo. Se encontraron en la sala de espera.
– Repasemos el guión -dijo Hester-. A ti te toca hacer el papel de esposa devota. Yo seré la encantadora veterana que hará un carneo como su abogada.
– Lo sé.
– No digas ni una palabra allí dentro. Deja que me encargue yo.
– Por eso te he llamado.
Hester Crimstein fue hacia la puerta. Tia le siguió. Hester abrió la puerta y entró en tromba. Mike estaba sentado a la mesa. Había dos hombres más en la habitación. Uno estaba en un rincón. El otro estaba prácticamente encima de Mike. Este último se incorporó cuando ellas entraron y dijo:
– Hola. Soy el agente especial Darryl LeCrue.
– No me importa -dijo Hester.
– ¿Disculpe?
– No, no le disculpo. ¿Está arrestado mi cliente?
– Tenemos razones para creer…
– No me importa. Es una pregunta de sí o no. ¿Está arrestado mi cliente?
– Esperamos no tener que…
– De nuevo, no me importa. -Hester miró a Mike-. Doctor Baye, levántese por favor y salga inmediatamente de esta habitación. Su esposa le acompañará a la entrada y pueden esperarme allí.
– Espere un momento, señora Crimstein -dijo LeCrue.
– ¿Sabe mi nombre?
Él se encogió de hombros.
– Sí.
– ¿Cómo?
– La he visto en la tele.
– ¿Quiere un autógrafo?
– No.
– ¿Por qué no? Da lo mismo, no se lo voy a dar. Mi cliente ha terminado por ahora. Si hubiera querido arrestarlo, ya lo habría dicho. Así que saldrá de la habitación y usted y yo charlaremos. Si creo que es necesario, lo traeré de vuelta para hablar con usted. ¿Está claro?
LeCrue miró a su compañero del rincón.
– La respuesta correcta es «Clarísimo, señora Crimstein» -dijo Hester. Después, volviendo a mirar a Mike, añadió-: Márchese.
Mike se levantó. Él y Tia salieron. La puerta se cerró detrás de ellos. Lo primero que preguntó Mike fue:
Читать дальше